Homenaje a Raúl Barbero
Por Juan Antonio Varese
jvarese@gmail.com

Queremos rendir homenaje a otro de nuestros entrevistados por el tema de los cafés, esta vez a Raúl Barbero, pionero de la radio y la publicidad, nacido el 7 de noviembre de 1917 en la sede del Club de Toreros de la calle Daymán, (hoy Julio Herrera y Obes), entre Paysandú y Cerro Largo. Era la casa de su abuelo, Manuel Curiel y Cortada, de profesión picador de toros. Dichoso de haber nacido en una época de grandes acontecimientos, en 1922, con tan solo 5 años de edad, escuchó la primera transmisión de radio realizada en el país por Emilio Elena y Claudio Sapelli y pocos años después, el 13 de julio de 1930, tuvo el privilegio de asistir al primer partido y ver el primer gol de la historia de los mundiales. No se cansa de repetirlo «Fue en la vieja cancha de Peñarol, en los Pocitos, cuando Francia le ganó 4 a 1 a México con gol marcado por Lucien Laurent a los 19 minutos».
Cinco días después estuvo en la inauguración del Estadio Centenario en un partido que terminó con el triunfo de Uruguay sobre Perú por 1 a 0. Y el 30 de julio, cuando se jugó la final entre Uruguay y Argentina, Barbero volvió a presenciar el partido. Recuerda los nervios que pasó junto a su entrañable amigo Hugo Alfaro, con el que jugaron a hacer una transmisión por radio donde uno era el relator y el otro el comentarista, ambos con micrófonos imaginarios. En octubre de 1931, luego de la muerte de su madre, empezó a trabajar en la radio El Espectador, en un espacio infantil para contar cuentos, fábulas y poemas, lo que hacía bajo el sobre nombre de El Pibe Raúl. Poco después se integró a «El Circo Aéreo», la primera revista musical en radio, que lo llevó a ser lo que en esa época se llamaba galán-cantor, bajo el nombre de «Chansonnier Raúl».
En 1936 ingresó a trabajar en la Universidad de la República, primero como mensajero y luego como administrativo. Fue parte del Instituto Cultural Uruguayo-Argentino, pero se retiró de la Universidad en el año 1956 siendo jefe de secretaría y secretario de actas porque a la gente de la universidad le rechinaba que cantara en radio.
A fines de 1941 se integró a La Monumental, una radio juvenil con la característica de CX44. Junto con Julio Néstor Olivera escribió episodios y guiones para programas que resultaron memorables como «Crónicas de Montevideo», «El Mariachi 45», «Curiosidades féminas», «Sucedió una vez» y «Quién es quién», entre otros. También fue libretista de «El teatro del sábado», «El viejito de la bolsa», y de artistas de relieve internacional como los Lecuona Cuban Boys o Jorge Negrete. En 1952 inició su trabajo en Cruz Propaganda, donde fue organizador del Departamento de Radio.
Años después fundó Ímpetu Publicidad junto con su amigo Luis Caponi. Fue un momento memorable de las compañías de publicidad en base a mucho trabajo y un gran espíritu creativo. Con la agencia concursaban o vendían espacios dentro de los programas para los que escribían los libretos. Ímpetu también incursionó en la propaganda política de la campaña de Wilson Ferreira Aldunate en 1971, lo que marcó una línea de trabajo diferente. Previo al nacimiento de Canal 10 en diciembre de 1956 sintió el llamado del nuevo medio de comunicación y fue a capacitarse en Buenos Aires para ver cómo funcionaba la mecánica de la propaganda. También se desempeñó como comentarista de básquetbol y analista de fútbol para la BBC de Londres. Comentó fútbol junto con el inolvidable Carlos Solé, a quien acompañó en el Mundial de Inglaterra 1966. En 1985, a los 68 años, se retiró de la publicidad pero siguió escribiendo columnas en el diario El País en las secciones «Según pasa el tiempo» y «Buenos días» con los seudónimos Rebar y Pepe Vinacho. Y en 1992, consciente de la evolución de la radio en el país escribió un libro conmemorativo, De la galena al satélite. Crónica de 70 años de la radio en el Uruguay (1922-1992). Falleció el 1 de diciembre de 2014 a los 97 años. Respecto a los cafés y su historia no dudaba en señalar la importancia que tuvieron en su vida social y de trabajo, tanto que podemos decir que vivió plenamente la época de los muchachos en la barra del café, como lo resumió con sus propias palabras:
«Yo no creo que todo tiempo pasado fue mejor, más bien creo que fuimos mejores en aquel tiempo en que éramos todos jóvenes, entonces lo tenemos que recordar, no con nostalgia porque el hecho de haberlo vivido, de haberlo experimentado, es a esta altura un recuerdo inolvidable y un elemento para seguir viviendo así porque uno no reniega de lo que vivió. Cuando se llega a ese estado lo que se recuerda nunca trae tristeza, sino que trae un racconto muy lindo que a uno le gusta buscar. Esta conversación me hace bien porque me retrotrae a un tiempo que parece ido, pero que se mantiene vivo en mi interior. Y me hace acordar de tiempos felices con amigos que ya no están».
Un café con Raúl Barbero
Por Juan Antonio Varese
jvarese@gmail.com

La entrevista con Raúl Barbero para hablar sobre los cafés tuvo lugar en su propia casa, un apartamento de la calle Benito Nardone casi Bulevar Artigas. Nos hubiera gustado mantenerla en un café del centro, pero fue bueno tener una deferencia especial por sus 93 años cumplidos. Allí lo encontramos, sentado en el living, acompañado de pilas de fotos, libros, diplomas y trofeos recopilados en sus más de setenta años de actuación en la publicidad, la radio, la televisión y el periodismo. El café nos fue servido por una mucama, en una bandeja con terrones de azúcar a la antigua usanza.
La tarde soleada del mes de noviembre del 2009 invitaba al diálogo para abrir largo y tendido las puertas del pasado. Empezamos por preguntarle sobre su concepto y experiencia en los cafés y sobre los que tuvieron mayor influencia en su vida, que debieron ser muchos a juzgar por los numerosos artículos que publicó en la sección «Según pasa el tiempo» del diario El País, columna que tuvo a su cargo durante muchos años.
Empezó diciendo que iba a referirse a los cafés de su generación y a los que había concurrido personalmente, es decir entre mediados de los treinta y los setenta, una época de esplendor en la vida cafetera montevideana. Barbero, como la mayoría de los jóvenes de entonces, empezó a frecuentarlos sobre los 15 o 16 años. Era casi un símbolo de mayoría de edad concurrir al café, así como lo era el ponerse los pantalones largos. Corría la década de los treinta y la muchachada tenía la costumbre de reunirse en barras de café, grupos más o menos fijos y numerosos, en los que se hablaba de todos los temas, en especial de deportes, de arte y de política.
En su caso, por haber empezado a trabajar de joven, pasó a integrar una barra de hombres mayores que él, personas con más experiencia de las que pudo aprender sobre el mundo de la noche y que incluso en algún momento lo frenaron de cometer alguna macana.
El primer café al que empezó a concurrir era el Taurino, ubicado en 18 de julio casi Minas. Recuerda que la peña a la que iba se reunía los lunes, miércoles y viernes, porque los muchos que estaban ennoviados tenían visitas de novios los martes, jueves y sábados. Aunque muchas veces, después del beso de despedida, algunos novios solían marchar al café a encontrarse con los amigos y jugar alguna partida de billar o bolos, mientras que los más calaveras la terminaban en algún cabaret. En el caso del Taurino la barra era de atletas del club L’Avenir, con los que compartía el gusto por el deporte y el cine.
Más adelante empezó a concurrir a otros cafés, tenía barras en La Cosechera y en los Tupí Nambá, el viejo y el nuevo, en las que alternaba, «según las cosas se fueran dando iba a una o a la otra».
El Tupí viejo estaba ubicado frente a la plataforma del Teatro Solís, sobre la calle Buenos Aires. Entre las numerosas mesas se caracterizaba por tener una de políticos de bandos contrarios, que se reunían todas las noches para hablar de temas de actualidad. Recuerda en especial haber visto a Eduardo Víctor Haedo, un líder del partido Nacional, y a Lorenzo Batlle Pacheco, hijo de José Batlle y Ordóñez y vinculado a la dirección del diario El Día, conversar amablemente en una mesa del Tupí sobre algún asunto del que habían discutido duramente esa tarde en las cámaras.
A mediados de la década del veinte se inauguró el Tupí nuevo, un precioso local sobre 18 de julio entre Río Branco y Julio Herrera y Obes. Tenía entrada por 18 y salida por San José y lucía un palco orquestal ubicado en medio de semejante local. Durante mucho tiempo fue su preferido porque tenía espectáculos musicales y los artistas más renombrados del Río de la Plata solían pasar frente a las mesas. Allí le presentaron a «Pichuco», un joven que tocaba estupendamente el bandoneón y que resultó ser nada menos que el mismísimo Aníbal Troilo.
En cambio a La Cosechera, en 18 de Julio y Convención, iban a jugar al billar. Recuerda que integraban su barra dos profesores que daban clases nocturnas en el IAVA. Uno de ellos casi no hablaba, era de una parquedad absoluta pese a ser docente de idioma castellano en el bachillerato, y el otro era profesor de historia: respectivamente se trataban de Jorge Pacheco Areco, que llegó a ser presidente de la República, y de Germán D’Elía, el futuro historiador.
Otras veces llegaban hasta la plaza Libertad para entrar al café Ateneo, que solía presentar números orquestales, casi siempre de tango, y luego cruzar al Sorocabana, famoso por su tertulias. En 18 y Ejido abría sus puertas el Sport (donde luego estuvo La Pasiva y ahora el internacional Burger King), un café muy lindo, muy tradicional también, frecuentado generalmente por gente mayor. Más allá, hacia el Cordón, estaba el Grand Sportman, en Tristán Narvaja y 18 de julio y al que solía concurrir durante los intervalos de su trabajo en la rectoría de la Universidad. Recuerda que en él «ocurría una cosa muy particular, porque ahí confraternizaban los profesores con los alumnos, de repente se sentaban en la misma mesa profesores que después o antes los examinarían, hablando sobre experiencias y anécdotas de las carreras de abogados, escribanos o contadores, que por entonces estaban juntas, pero también se hablaba de política o deportes, pero siempre se los veía muy tranquilos». Y más allá todavía estaba el café Londres, en Arenal Grande y Guayabos, donde se servían sabrosas comidas.
Con respecto al público que asistía a los cafés nos contó que en aquellos tiempos eran frecuentados únicamente por hombres. Recién después de que la mujer empezó a trabajar, promediando los cuarenta, alguna se arriesgaba a tomar un café. A lo que no entraban era a locales donde el letrero decía «Café y Bar». Luego empezó la costumbre de ver espectáculos en pareja, a los que una vez terminados le seguían la cena o el café, empezando de a poco a figurar en ellos.
Casi sobre el final de la entrevista, el recuerdo de sus años de juventud y de los buenos momentos pasados en los cafés hicieron mella en sus emociones. En tono evocativo rememoró a los buenos amigos de aquellos tiempos. Tantos amigos que ya no están. De allí salieron amistades muy sólidas que perduraron por muchísimos años porque «el café no era solo un momento de entretenimiento, de pasar el rato, sino también una fuente de amistades».
Un café con Carlos Soto
Por Juan Antonio Varese
jvarese@gmail.com

Varias fueron las conversaciones y entrevistas mantenidas con Carlos Soto, entrañable personaje del deporte y la bohemia montevideana, más conocido por el apodo de Doble Filo en mérito a su carácter irónico y crítica forma de expresarse. Hablamos largo y tendido sobre su trayectoria como periodista, su actuación como letrista de carnaval, sus recuerdos sobre el Mercado del Puerto y en especial sobre los cafés. Frecuentador de estos, los consideraba su segunda casa al punto de tener una mesa permanentemente reservada en el café Uruguayo, de Canelones y Convención, el más cercano a su domicilio. Soto se definía a sí mismo como hombre de café.
Recuerdo muy bien las primeras charlas, a partir de marzo de 2010, sobre los boliches montevideanos, de los de ayer y los de hoy. El 12 de abril de 2010 nos reunimos en el Uruguayo donde, muy directo en su habla, determinó que por haber nacido en la Ciudad Vieja empezaría por hablar de los más representativos de su barrio y contemporáneos de su tiempo.
De entrada se refirió a El Hacha, el más antiguo de Montevideo, ubicado sobre la calle Buenos Aires y Maciel. En sus inicios funcionó como almacén y bar, luego como café y bar y hoy en día como bar y restaurant con el anexo de espectáculos artísticos, lo que le ha hecho perder el carácter barrial que lo caracterizaba. Soto lo conoció desde niño porque daba puerta por medio con la casa donde había nacido, por lo que prácticamente se crio en el negocio, que fue como una escuela de la que supo aprender los códigos de vida que siempre lo acompañaron.
En una larga entrevista que tuvo lugar en la sede de daecpu (Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay), volvió a referirse al papel que tuvieron los cafés en la formación de los jóvenes de su generación, los nacidos por la década de los treinta, que fueron autodidactas por naturaleza. Estos eran, por entonces, verdaderas escuelas de aprendizaje en el arte de la vida y como tales complementos del aula escolar o liceal. «Eran como un gran espejo donde se podía alternar con gente de distintas culturas y aspectos, pero siempre regidos por un código de amistad, de lealtad, de igualdad, más allá de las diferencias culturales que pudieran haber», sentenció tras una solemne bocanada de humo con la que solía acompañar sus reflexiones.
El Hacha era un lugar de reunión de gente del barrio, donde todos los clientes eran iguales; el único personaje que tuvo notoriedad a través del tiempo fue Manuel Hueso Pérez, letrista durante muchos años de la murga Asaltantes con Patente y autor de la famosa «Retirada del 32».
Otro de los entornos de la zona era Las Telitas, en Washington y Pérez Castellanos, que entraba más en la clasificación de vinería. En realidad era un puesto de verduras que de noche se transformaba en boliche. Los visitantes se sentaban sobre los cajones dados vuelta y entonces empezaba a reinar la música. Intérpretes consagrados alternaban con el fervor del público que se sentía partícipe y terminaba cantando a voz en cuello. El menú típico eran las picadas de queso semiduro y longaniza regadas con vino generoso. Allí podían verse en mesas contiguas al presidente y vicepresidente de la República y otros políticos alternando con los vecinos y los trabajadores del puerto.
También en el barrio, pero más hacia el este y recostado contra la rambla sur, en el viejo Mercado Central, recordaba al Fun Fun, un boliche caracterizado por una onda intelectual y bohemia. Por aquellos tiempos lugar de reunión de periodistas y escritores como Julio César Puppo, el Hachero y Mario Ferreiro. Recuerda haber oído una noche a Wimpi trazar la apología del último sándwich que quedaba en un plato y las razones por las que nadie terminaría de comerlo.
El mostrador del Fun Fun, entre uvita y uvita, era otro sitio donde uno podía tener el privilegio de asistir a la charla de grandes figuras, tanto que con solo escucharlas era posible aprender una lección. Claro que, advirtió Soto con brusca llamada de atención, la bohemia era más aparente que real, porque entonces los temas tratados solían tener sustancia. Los cafés eran la universidad de la calle, podía decirse.
Otro café que solía frecuentar era el Victoria, en Bartolomé Mitre entre Buenos Aires y Sarandí. A él iban los periodistas de La Mañana y El Diario, en tiempos en que el primero ocupaba el ala izquierda del Teatro Solís donde luego estuvo el Museo de Historia Natural. Soto, por entonces joven deportista, gustaba de ir a conversar con los veteranos periodistas sobre las incidencias de los partidos de fútbol. Una noche de largas discusiones el inolvidable Adolfo Oldoine, conocido como Old, exasperado por sus argumentos terminó por increparle que ya que sabía tanto de cómo describir la jugada del gol, que escribiera el artículo él mismo. Este desafío e invitación a la vez le abrió las puertas a una carrera como periodista deportivo, de la que siguieron temas sobre la ciudad, anécdotas costumbristas y el carnaval, su pasión de siempre. Por muchos años trabajó en los diarios La Mañana, El Diario y El País y en programas de televisión como Estadio Uno.
Una tarde en especial hicimos una revisión de los cafés, después que llevé una lista preparada de antemano. Salieron a luz algunos de su especial afecto como el Poco Sitio, en la calle Diego Lamas y Rivera, frecuentado por los políticos de todos los partidos. Fue uno de los más famosos y también un aula tremenda para los que sabíamos escuchar. Luego se detuvo y dijo que hay un montón más que recordaba pero que quería dejarlo ahí…que todos participaron de lo mismo y en general dieron los mismo frutos de integración y aprendizaje.
Carlos Soto participó durante más de 65 años en el carnaval desde arriba y abajo del tablado. Debutó como murguista en 1947 con La Milonga Nacional como integrante del famoso Coro de la Aduana y en 1952 empezó a escribir para la misma murga, luego de que su letrista, Huesito Pérez, se enfermara.
Recuerdo haberle insistido varias veces, incluso haberle ofrecido ayuda, para que reuniera sus artículos periodísticos desperdigados en varios medios de prensa con miras a encarar una publicación. Me decía que sí, que estaba en eso, que lo haría pero nunca alcanzó a ordenar el humo de sus recuerdos; seguramente prefería tenerlos en la memoria y detentar el privilegio de narrarlos en primera persona.
Carlos Soto, este insigne personaje, falleció el 26 de noviembre de 2012. Feliz de haber obtenido, el año anterior, un Sol en el Paseo de la Fama de la peatonal Sarandí, premio que se otorga a las figuras representativas de la cultura nacional, en calle por la que había transitado tantas veces a lo largo de su vida.
Arthur García Núñez, conocido como Wimpi, nació en Salto el 12 de agosto de 1906. Fue un reconocido periodista, humorista, dramaturgo y narrador. Falleció en Buenos Aires en 9 de septiembre de 1956.
Ganó primeros premios de letras para los Asaltantes con Patente, la Milonga Nacional y Saltimbanquis. También obtuvo dos primeros premios en categoría Negros y Lubolos, tres primeros lugares en Parodistas y cinco en Humoristas. En 1964 consiguió el récord de ganar primer premio en tres categorías al mismo tiempo: murgas, parodistas y humoristas.
Entre el fútbol y el carnaval
Por Juan Antonio Varese
jvarese@gmail.com
Dediquemos un recuerdo especial a Carlos Soto, uno de los personajes de la cultura popular uruguaya, nacido el 15 de abril de 1928 en la Ciudad Vieja. Desde niño se sintió atraído por el carnaval en los corsos del barrio y ya en 1947 empezó a participar de los festejos como integrante de la Milonga Nacional. De una cosa a la otra hasta su aplicación como letrista en diferentes categorías. A lo largo de su trayectoria fue ganador de varios primeros premios. En el año 1964, incluso, los obtuvo en tres categorías diferentes, un record difícil de igualar. Fue Secretario de daecpu e integró jurados de certámenes organizados por agadu. Compositor de letras de tango y canciones populares, obtuvo el Disco de Oro por el tema «Saquen los Pañuelos», uno de los himnos del Club Nacional de Fútbol. Como periodista ganó varios concursos organizados por la Intendencia de Montevideo con notas relacionadas con la Fiesta de Momo. Desde 1954 trabajó como periodista en los diarios La Mañana, El Diario y El País, además de como corresponsal deportivo de publicaciones en Argentina, Chile y Perú. Falleció 26 noviembre a 2012 a los 84 años. Muchos de sus conceptos sobre los bares y cafés de Montevideo y su opinión sobre el cometido social de los mismos, base del artículo adjunto, merecen la transcripción literal para mejor saborear la fuerza del testimonio. De ahí lo que sigue:
«La Ciudad Vieja tiene una historia de carnaval tremenda, ahí nacieron Carmelo Imperio, Salvador Granata y Ramón Collazo, entre otros tantos. Carmelo Imperio, un hombre que hasta hace unos años todavía fundamentaba el carnaval, apoyaba el carnaval, creador de troupes famosas, y Granata fue muy famoso con Un real a 69 junto con Ramón Collazo. También eran del barrio los Armonistas Negros, los Humoristas del Betún, la Milonga Nacional, una enormidad de cosas. Yo siempre digo, un poco en broma y un poco en serio, que nos olvidamos que hoy le decimos Ciudad Vieja, cuando fue la primera ciudad y el primer barrio, no había más nada. Parecería que la herencia se fue transmitiendo porque hombres famosos, como Granata por ejemplo y Collazo, separados por diez cuadras dentro de la Ciudad Vieja, tenían dos troupes famosas que hicieron competencias hasta el año 30-35, y nosotros parece que fuéramos heredando todas esas cosas. Por ejemplo en “Las Telitas”,..
paraba el colorado Lemos, el hermano, los fundadores de Humoristas del Betún, todo, todo se fue corriendo más para El Hacha, la murga, el Coro de la Aduana, para el lado de la bóveda, el Petiso Arca, tenor que salía en Un Real a 69, cantaba en los casamientos en la catedral, Sopipa lo mismo, y parece que todos nosotros lo fuimos heredando ¿no? Por eso, había como un espíritu carnavalero que estaba flotando, estaba flotando, ahora ya desapareció.»
«En el Hacha no escribí nunca, yo empecé a escribir en el año 52 en la Milonga Nacional con toda la gente de ahí. Ya salía desde el año 47 en las murgas y el Tito Larraz nos juntó a todos y sacó la murga, pero yo ya venía con cinco o seis años como componente. Manuel Pérez, que firmaba «Huesito», que es el autor de la retirada del 32 de los Asaltantes con Patente, ya estaba enfermo y se venía el carnaval. Estaba muy enfermo, la prueba está que murió en pleno carnaval, entonces todos empezaron a decirme que escribiera yo, y escribí, y con la Milonga Nacional, primer premio, y de ahí en adelante, pero ahí en el café no, nunca. Al revés, con el Hueso enfermo en los años anteriores, venía con la letra y me mostraba, le corregía algún error, entonces a raíz de eso y el hecho de que yo tenía seis años de escuela sin repetir, cuatro de liceo sin repetir y dos de facultad sin repetir, entonces empezaron a decirme que empezara a escribir y de ahí hasta el día de hoy, pero ahí nunca escribí, porque yo en el 52 ya no vivía ahí.
El Hueso Pérez por ejemplo, que vivía enfrente al Hacha, ya enfermo, escribía en la pared de su cuarto y había que tener un cuidado bárbaro porque ya era una pared que se descascaraba la cal y eso, y teníamos que estar copiando. Yo personalmente nunca escribí en el Hacha, yo soy muy de irme a la rambla y escribir en la rambla, aunque sea en pleno invierno, pero esa costumbre la tengo ahí.»
«Antes el boliche era un poco el sponsor del tablado, en casi todos los boliches cuando el bolichero ponía unos pesos ya se armaba, además no se pagaba en el acto, como hoy, se pagaba al final de carnaval, y el único ingreso que tenían los tablados eran las rifas. En general en el tablado era muy difícil que apareciera otra cosa que no fuera el bolichero, pero había tablados que sí, acá en constitución por ejemplo había una fábrica de pinturas que hacía el tablado y no había boliche ahí, entonces el fabricante de pinturas ponía su dinero. Además era muy poco el costo, porque había que pagar de repente los tablones o los tanques que se ponían debajo, pero después no tenían mayores gastos, y repito, el dinero que se le pagaba a las comparsas después del carnaval era con las rifas. Hoy hay que pagar en el acto y las cantidades son enormes ¿no? También ahí había un espíritu amateur, también ahí.»
«Había una comisión de censura. Hay mucha gente joven que está convencida de que la censura de las letras comenzó con la dictadura, y no, antes de la dictadura la censura era tremenda, y términos de repente que parecía que estaban fuera del idioma, los tachaban, tachaban un cuplé entero si tenía mala intención. Era el reino de la suspicacia, el reino de la sutileza que se puede poner en una crítica, pero sin ofensa. Hoy los tablados, el teatro de verano mismo, yo veo que se llena de palabrotas. Acá un gran cómico que hubo, Roberto Barri, tenía un dicho que decía: “hay que saber decir y elegir el momento para decir ‘mierda’”. Y está brutal, porque una palabrota hoy, hoy y siempre, bien dicha en su momento y con un porqué, está bien, y causa risa. La permanente historia de estar a cada rato diciendo una mala palabra me parece que no, que es una exageración y lo que es peor es que no tiene ningún motivo.»
Homenaje a Carlos Maggi
Juan Antonio Varese
jvarese@gmail.com
Colaborador de Raíces desde su fundación y por lo tanto compañero de publicación, Carlos Alberto Maggi Cleffi nació en Montevideo el 5 de agosto de 1922. Fue dramaturgo, ensayista, cronista, narrador, humorista y abogado y es tenido por uno de los intelectuales más polifacéticos e inquietos de la generación del 45. Durante años fue asesor jurídico del Banco Central, en cuyo caracter redactó la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay. Como periodista fue colaborador de publicaciones como Acción, Marcha, Jaque, 20/21, Guía Financiera y El País, entre otros. Miembro del Consejo Directivo del Sodre y del canal de TV oficial en 1985, renunció a este último ese mismo año. Con un estilo definidamente ensayístico y no académico, que lo ha convertido en un autor muy accesible al público en general, ha sido, junto con Daniel Vidart y José Pedro Barrán, uno de los autores más perseverantes en el cuestionamiento de la cultura nacional. El propio Maggi se ha denominado a sí mismo, en reiteradas ocasiones, como un «culturalista», es decir, como alguien que piensa los problemas de la realidad según «los hechos formativos de la gente». Casado con la también escritora María Inés Silva Vila, tuvieron dos hijos, Ana María y Marco, un destacado artista visual. Falleció en Montevideo el 15 de mayo de 2015, a los 92 años. Entre sus principales obras destacan los ensayos, en especial de temas históricos, como la monografía sobre José Artigas que realizó en 1941 junto con Manuel Flores Mora, que ganó el concurso convocado por el Consejo de Enseñanza Secundaria ese año. Entre sus compilaciones y obras más importante se encuentran: Los militares, la TV y otras razones de uso interno (1986), El Uruguay y sus ondas (1991), El Uruguay de la tabla rasa (1992), Manual para doblar melancólicos (1993), La reforma inevitable (1994), Los Uruguayos y la bicicleta (1995), La República «desoriental» (1995), El fin de la discusión (2002), La nueva historia de Artigas (2005), Artigas revelado (2009), redactado con Leonardo Borges y 1611-2011 Mutaciones y aggiornamientos en la economía y cultura del Uruguay (2011).
Se interesó también por la dramaturgia y el cine. En 1962 fue guionista y dirigió la película La raya amarilla. En 2013 creó, con Mauricio Rosencof y música de Federico García Vigil, Il Duce, un libreto de ópera. Entre sus obras narrativas más destacadas encontramos Cuentos de humoramor (1967), Invención de Montevideo (1968), El libro de Jorge (1976) y La guerra de Baltar (2000). Experimentó mucho también con el humor con obras como Polvo enamorado (1951), Gardel, Onetti y algo más (1963), El libro del buen humor (1985) y Obras festivas y satíricas (1993). Perteneciente a la Generación del 45, fue uno de los mayores exponentes de la misma, conformada de autores uruguayos, principalmente escritores de diversos géneros, aunque también incluyó músicos y pintores, que surgieron artísticamente desde 1945 a 1950. Sus integrantes fueron parte de un fenómeno social, político y cultural el cual tuvo una influencia determinante en la identidad intelectual uruguaya contemporánea. Es conocida también como la «generación crítica», porque contribuyó a la expansión de la crítica literaria y muchos se dedicaron también a la crítica de cine y teatro, característica de Maggi, que fue un gran crítico de la cultura en general. Muchos de los integrantes de la generación de 45 lo eran también de la «barra del Metro», que se reunía diariamente en el café Metro y tuvo gran influencia en el desarrollo y obra de dichos autores, lo que nos llevó a efectuarle la entrevista de referencia.
Juan Antonio Varese
jvarese@gmail.com
Un café para hablar sobre los cafés, tal el título de la nueva sección dedicada a entrevistar a personajes referentes de nuestra cultura que hayan frecuentado los bares y cafés en tiempos en que las reuniones en torno a una mesa servían para conversar de todos los temas y donde se intentaba resolver el mundo. Pocos son los referentes que van quedando, porque los cafés han ido desapareciendo y su misión de convocatoria ha perdido vigencia. Por eso resulta tan importante rescatar los testimonios de los supervivientes, algunos de los cuales han fallecido después de la entrevista. Es que muchos son los caminos y varias las formas que hemos planteado para aproximarnos a la historia de los cafés. Entendemos que los testimonios y los documentos deben ser complementados con la palabra viva y la experiencia intransferible de una entrevista para introducirnos en la pequeña y gran historia de los lugares y poder hurgar en las anécdotas del trato consecuente y la clientela cotidiana. Como dijimos pocos son los que quedan con vida que puedan brindar testimonio de su experiencia en torno a una o varias mesas de café o se hayan valido de ellas para celebrar reuniones o atender encuentros, pero resulta necesario entrevistarlos para alcanzar una visión intimista y enriquecedora de aquellas décadas doradas del 40 al 70. Una de las primeras entrevistas que tenemos realizadas fue al escritor, dramaturgo, ensayista y abogado Carlos Maggi ―cuya personalidad e influencia como escritor y referente de nuestra cultura, a la vez que su condición de colaborador de la revista Raíces, nos movió a escribir unas palabras de homenaje en virtud de su reciente fallecimiento que figuran por separado bajo el título de «Homenaje a Carlos Maggi»― en una cálida tarde de febrero del año 2010. El encuentro tuvo lugar en el café El Gaucho, de 18 de Julio y Barrios Amorín, en una apartada mesa del fondo. Maggi llegó a las 17 horas en punto, con paso ágil y decidido, tan puntual como un inglés y tan sonriente como si lo conociéramos de toda la vida. Después de explicarle el motivo de la reunión, que no era otro que el de recabar su visión sobre el café Metro como lugar de encuentros de la generación del 45, la palabra quedó en sus manos.
Empezó diciendo que en la década del cuarenta eran muchos los cafés que existían en Montevideo pero que se iba a limitar al Metro, llamado así porque su entrada sobre la calle Cuareim daba frente por frente con el cine del mismo nombre. El café ocupaba un local alargado que también tenía entrada sobre la plaza Libertad, donde se ponían mesas en la vereda. Allí fue donde empezó a reunirse, casi todas las noches, una barra de amigos, entre diez o quince jóvenes unidos por el interés común que sentían por la literatura, aunque también había músicos y pintores. De esa convivencia, esa charla diaria de café, salió un intercambio cultural importante, porque con el aporte de todos se logró el acceso a un mundo mucho más amplio que el propio de cada uno. Cada uno leía lo que tenía a su alcance y lo comentaba a los demás. Muchas veces se armaban discusiones, intercambios de ideas en los que algunos oían y otros discutían, lo que Vaz Ferreira llamó con acierto un «fenómeno fermental», porque la formación de los unos y los otros en esa charla espontánea, sin plan ni tema propuesto, ocurría naturalmente, fruto de la improvisación del momento, lo que era muy formativo y enriquecía a todos, creándose además una fraternidad muy particular porque los integrantes de la barra se hicieron grandes amigos.
La clientela era esencialmente masculina, no iban mujeres solas al café Metro, excepto una mesa de prostitutas con la que se saludaban ―incluso Onetti escribió un cuento sobre una de ellas―, pero empezaron a ir algunas mujeres integrantes del grupo de la generación del 45 como la escritora María Inés Silva Vila, con que Maggi se casó, y otras entre las que recordó a Ida Vitale, Isabel Gilbert y Amanda Berenguer.
Recordó Maggi que en su mesa recibían la visita periódica de escritores mayores que ellos en el doble sentido de la edad y la importancia. En primer término iba Juan Carlos Onetti porque, extraña coincidencia, era gerente de la agencia Reuters, cuyas oficinas estaban pegadas a la entrada del café por el lado de la plaza Libertad. «La formalidad de la barra era nula, una barra de café normal y cualquiera, solo que la gente tenía una motivación común y los que venían de afuera también eran escritores», nos dijo Maggi en la entrevista. El Metro no ofrecía espectáculos ni tampoco recibía mucha clientela. Era un café de poco éxito, nunca estaba lleno. Era, en palabras de Maggi, «un café un tanto taciturno». La barra de amigos había empezado, al principio, a reunirse en el café de la Onda, ubicado en la otra esquina de la plaza Libertad, donde compartía el espacio con las oficinas y sala de espera de la agencia de ómnibus interdepartamentales Onda, una empresa que supo llegar a todos los rincones del país y que hace veinte años dejó de existir. Por entonces Maggi, en conjunto con Maneco Flores y Leopoldo Novoa, publicaban una revista llamada Apex. En busca de colaboraciones literarias fueron al café Metro, porque sabían que en una de sus mesas se reunía un grupo de jóvenes literatos. Uno de ello, Denis Molina, había ganado un premio en un concurso municipal con una obra de teatro que se llamaba El Regreso de Ulises, y fueron a pedirle colaboración para la revista, sin conocer a ninguno de los demás. Con nostalgia en la mirada, Maggi rememoró que en la primera visita conocieron a cuatro de ellos y al ver que tenían mucho en común, siguieron yendo hasta convertir el encuentro en una costumbre habitual. Por los años 1940 o 41 estaban en primero de preparatorios (quinto de secundaria hoy), es decir que Maggi y su amigos rondaban en torno a los 18 años. Y ahí se fueron conociendo, primero en el café de la Onda y luego en el Metro y durante mucho tiempo, fueron años, conversaron y discutieron sobre literatura; en el caso de Maggi fueron más de 10 años. Por la época en la que empezaron a reunirse ninguno había publicado nada. Solo Onetti, 10 años mayor que Maggi, había logrado publicar El Pozo. En Montevideo en aquellos años no había ni editoriales ni revistas que recibieran libros nacionales, ni aún en consignación. Recién después de la llegada de Alfa, Arca y fundamentalmente Banda Oriental, se empezó a publicar obras nacionales, «el surgimiento de estas editoriales fue lo que hizo y le dio cuerpo a la generación del 45». Maggi recuerda que Onetti decía, cuando recién se habían mudado de la Onda al Metro, «con libertad (por la plaza) no ofendo ni publico». «Realmente costó mucho empezar a publicar nuestras obras y el sarcasmo de Onetti se extendía a todos nosotros.» Como anécdota refirió que la relación de la barra con Onetti fue gracias a Maneco Flores Mora, que era dactilógrafo de Reuters, cuyo gerente, como ya se dijo, era Onetti. «Recuerdo que Maneco me decía que su jefe escribía muy bien y yo me reía diciéndole: Mirá qué casualidad que tu jefe escriba bien… hasta que apareció El pozo y Maneco vino con un ejemplar firmado por el propio autor y ahí nos maravillamos ambos». El grupo del café Metro empezó a languidecer a medida que los integrantes se fueron casando y trasnochar hasta las dos o tres de la mañana todas las noches se hizo una tarea difícil. Remató la observación con una sonrisa medio en broma, medio en serio: «las mujeres son muy tiránicas». Ante la pregunta de si a veces concurrían a otros cafés respondió que no, «que ninguno iba a otro café, no porque fuera mal visto, sino porque siempre se prefería la barra de los amigos de uno». Cuando le preguntamos sobre los debates contestó que se discutía mucho, y nos contó una anécdota sobre una larga discusión que había mantenido con Mario Arregui:
Empezó la discusión a las 11 de la noche y eran la 1 de la mañana y seguíamos discutiendo, llegó el momento en que nos teníamos que ir, él vivía en Mercedes y Barbato y yo vivía en 18 de Julio y Ejido. Salimos juntos del café, fuimos por 18 y cuando llegamos a la altura de mi casa yo me quedaba y él seguía. Y yo le dije: «Mario ¿cómo podés estar sosteniendo esto?» Que es un disparate, por tal razón y tal otra. Y él hizo una pausa, me miró, era un tipo muy honesto, me dice: «¿sabés por qué discutí? Porque estaba equivocado».
Es una linda anécdota que parece muy sencilla, pero que implica muchas cosas, implica la confianza recíproca, con la cual podíamos discutir una hora o dos fervientemente y después no tener ningún inconveniente en decir: «¿sabés porque discutía? Porque estaba equivocado» No es fácil ¿eh? En un ambiente de café no es fácil…A pesar de las diferencias internas, en las que unos participaban de una posición y otros de otra, Maggi afirmó que no llegó a enterarse de cuál era la posición política de la mayor parte de los que iban al café. «Por entonces entre nosotros no se hablaba de política, era como si no existiera.» El café fue una gran escuela para los jóvenes de la generación del 45 porque les enseñó que no se debe improvisar en literatura, que se trata de un oficio que exige de rigor y mucho trabajo y que publicar es un hecho grave y no frívolo. «Nosotros criticábamos a la gente que nos parecía con falta de rigor, pero también lo hacíamos con nosotros mismos.» El café que pedimos para compartir con Maggi fue repetido varias veces. La palabra del escritor era pausada pero continua, cargada de recuerdos y con el peso de la emoción contenida. La gran mayoría de sus amigos ya no estaban, pero quedaban sus obras y los libros publicados por una generación literaria que marcó rumbo en la historia de nuestra cultura. Para todos ellos el café Metro significó el gran aglutinador, el recipiente en el que se revolvieron muchos proyectos al compás de las tazas de humeante café y del espeso humo de los cigarrillos, en tiempos en que el negro néctar del café actuaba como bálsamo inspirador.
Al día siguiente de la entrevista nos envió un correo electrónico con la lista completa de los integrantes de la barra del café Metro, compuesta por los de la generación del 45 y los escritores mayores que iban con menos frecuencia, transcripta del prólogo escrito por Mario Benedetti al libro de María Inés Silva Vila, Cuarenta y cinco por uno: Juan Carlos Onetti, Felisberto Hernández, Paco Espínola, Liber Falco, Fernando Pereda, Isabel Gilbert, Ángel Rama, Carlos Maggi, José Pedro Díaz, Manuel Flores Silva, el Tola Invernizzi, Mario Arregui, Mauricio Muller, Denis Molina, Domingo Luis Bordoli, Rodríguez Monegal, Parrilla, el pintor Cabrerita, Jorge Onettri, Leopoldo Novoa, Taco Larreta, Sergio Otermin, Ruben Yánez, Alfredo Mario Ferreiro, etc.
Apex es el punto al cual se dirige el sistema planetario.
Cafés durante la Guerra Grande
Por Juan Antonio Varese
jvarese@gmail.com
Rica y demostrativa de la vida social y cultural de Montevideo resulta la trayectoria de los cafés durante la Guerra Grande, sangriento decenio de nuestra historia en que la Nueva Troya ―como la bautizó el escritor francés Alejandro Dumas por estar sometida a un largo sitio por tierra pero con las puertas abiertas al mar― debió mirar hacia adentro y ofrecer actividades a la población para mantener en alto la moral y la sociabilidad. Es sorprendente la cantidad de cafés, pulperías y salones de recreo que existieron, la mayoría propiedad de inmigrantes franceses. Sobre muchos de ellos fue posible investigar en la prensa montevideana del período que va desde 1838 hasta 1851, consultando en especial los diarios El Constitucional, El Nacional, Le Moniteur, Le Messager Francais, el Defensor de la Independencia Americana, el Comercio del Plata, El Oriental, entre otros. En la sección avisos solían figurar referencias a pulperías, almacenes y cafés, mientras que en otros casos los datos aparecen bajo forma de noticias o breves comentarios; pero también debemos suponer la existencia de negocios que no colocaban avisos o que no fueron detectados durante la investigación.
Llama la atención la casi exclusividad de los nombres y apellidos franceses y la rápida movilidad en cuanto a la apertura, avisos de compra y venta y cambios de rubro. Otra circunstancia digna de anotar es la cantidad de actividades que solían converger en los propios salones del café como la atención de dentistas, cortes de pelo y toma de retratos. En ciertas ocasiones se vendían objetos, se rescataban cosas perdidas o robadas y hasta se recibían solicitudes de trabajo. El café cumplió por entonces un importante papel en la vida familiar y social. Las horas de ocio y de encuentro con los amigos se completaban con partidas de billar, muchas veces en forma de certamen. No se encontraron en la prensa avisos referentes a juegos de cartas, timbas ni riñas de gallos, aunque debieron resultar tan comunes como el billar o la lotería de cartones. Comenzamos la lista con el aviso del café Dos Hermanos, en la calle San Gabriel, que solicitaba un «mozo para villar» y a la vez promocionaba números de lotería. Y en nuevo aviso comunicaba haber cerrado y vuelto a abrir con el nombre de El Oriental.
El café del Comercio daba cuenta de la desaparición, dentro de su propio local, de un reloj de plata «con un cordoncito de hilo negro y dos llavecitas de cobre», prometiendo una generosa gratificación a quien «lo haya encontrado y lo devuelva». El café del 4 de Octubre solicitaba un «oficial confitero para atender la demanda de sus numerosos clientes» y en el de La Alianza se ofrecía un dentista para curar los dolores.
En el de la Buena Vista se ofrecían «cuartos para hombres». Y en aviso posterior se decía haber vendido el café al sastre Santiago Letulere, a quien debían presentarse los que tuvieran «algún negocio pendiente». Poco después fue nuevamente vendido al señor Pedro Cassarino, con la misma advertencia de presentar las cuentas al nuevo dueño. El De La Patria, ubicado «frente a la Policía», anunciaba su puesta en “venta o alquiler”, mientras que el Del Mercado anunciaba su venta a Martín Ovelo.
Por otro aviso se ofrecía en venta del establecimiento de «café, villar y confitería sito en la calle de Maldonado, en el Cordón, por ausentarse el dueño del país», debiendo dirigirse los interesados a la “la agencia francesa”. Un curioso recuadro refería al ofrecimiento del café denominado Estrella Del Norte «por tener el dueño que redondear negocios». El señor Garolty avisaba de la próxima apertura en la calle de San Carlos (actual Sarandí), de su café, conocido hasta entonces con el nombre de Hipólito, recalcando su «buen trato y toda clase de bebidas de Europa de la primera calidad».
El de La Paz, en la calle de los Pescadores, decía recibir ofertas de compra. Interesante el aviso de Mr. Bernard dando cuenta de la apertura de su Villar y Café en la calle de San Luis 57, donde se podían beber «bebidas recién llegadas de Europa y un café de excelente calidad». Y también abonos mensuales y servicio de viandas a domicilio a un precio moderado, además de posada para «personas de la ciudad y viajantes y comodidad para los caballos». Anuncio de apertura del café francés Del Sol, sito en la calle del Portón para la Aguada, donde se servía con «aseo y gusto». Otro aviso, pintoresco, daba cuenta de la venta del café ubicado «en la calle de San Gabriel, de la plaza a cuatro o cinco cuadras, frente a la barbería donde hay una bandera española». Felipe Quertier advertía haber puesto a la venta su café en la calle de San Telmo, mientras que el llamado café Del Comercio solicitaba un proveedor para el abasto de leche. Dentro del Mercado se advertía la venta a José Salar del café de La Unión, y la apertura del café conocido bajo el nombre de Bodegón Café de Mr. Casenave. En el de San Francisco, de la calle san Gabriel, actual Rincón, se vendían entradas para el concierto lírico que brindaría el señor Gustavo, su propietario. En el café De los Dos Amigos, calle de San Pedro 237, «donde era la escuela de baile», se alquilaban piezas «para hombres solos donde se les dará toda asistencia». Un nuevo aviso daba cuenta de la buena oferta que significaba la venta del café de La Ciudadela, perteneciente a Pedro Hugas.
El café de La Bella Italia, sito en la calle Maldonado «una cuadra para afuera del Mercado en frente de la casa del Sr. Estevez», anunciaba su venta por ausentarse los dueños del país. Un anuncio reiterado daba cuenta de la puesta en venta de la pulpería y café de Luis Lartiga, «sito frente al Teatro Nuevo (San Felipe), a cargo de Juan Costa y Cía.». Otro café en venta de típico nombre francés, el Des Arcades, cuyo precio y condiciones debían ser tratado con Mr. Chavarel, el propietario de la fábrica de licores.
Sobre fines del año 1842 se anunciaba que El Inmortal había pasado a manos del sr. Domingo Repetto.
Con un llamado a «los franceses e italianos» se ponía en venta el café y billar del Paso del Molino.
En el café Del Uruguay eran convocados a los residentes franceses para “informarse sobre los trabajos de la Comisión de Seguridad». Aviso de venta del café Mercantil, que recalcaba ser el mejor de Montevideo, daba cuenta que no solo se vendía el salón sino también las 9 piezas del piso superior, la cocina y el aljibe con lo que “se realizaría un buen negocio”. Por aviso en recuadro el café De la Marina anunciaba la puesta en venta o alquiler, situado «en lo alto del comercio, con puertas y ventanas frente al muelle». Más adelante se avisaba de la venta del café De las Américas, sito en el Mercado Central (de la Ciudadela). Singular el aviso del café de Labastié, referente a una de las costumbres de la época, el abono para el afeite diario o el corte de pelo. Otro anuncio advertía que se había disuelto la sociedad propietaria del café de París, el que había quedado en las únicas manos del Sr. Bertrán, lo mismo que en el caso de la sociedad que explotaba el café Oriental, que proseguía a nombre de Juan Arceguet.
Un aviso daba cuenta de la apertura de un café en el interior del Teatro (del Comercio) «para mayor comodidad del público». El café Francés, con dos mesas de villar, en la calle de los Treinta y Tres, próximo al muelle, recibía ofertas de compra. Otro aviso daba entender que El Oriental, conocido por el público con el nombre del café Del Fuerte, estaba situado frente a la casa de gobierno).
Mr. Bouillon anunciaba en francés en El Comercio del Plata la apertura del café Du Globe para el día 2 de abril de 1846 a las cinco de la tarde, en el mismo local que antes había ocupado El Inmortal, en la calle del 18 de Julio. Un aviso dirigido especialmente para los amantes del billar avisaba de una «guerra de objetos» en el café De París, un campeonato cuyo premio mayor sería un reloj de sobremesa de primera calidad con la estatua de Guillermo Tell. Para el segundo premio estaba previsto un taco de billar, para el tercero una cigarrera de paja de Chile y para el cuarto «una sorpresa». En El Comercio del Plata de marzo de 1847 apareció un aviso en inglés bajo el título «Notice to the public» comunicando la apertura del café y fonda De Palmer sobre la calle 25 de Agosto, de frente al muelle. Por entonces los cafés habían empezado a ofrecer espectáculos varios. En el Del Uruguay, se avisaba de un «gran baile que comenzaba a las 8», primero en idioma francés y luego en español y un «nuevo torneo de billar» en el café De París. Por tener que ausentarse del país el dueño del café titulado Villar Bordelez, ubicado en la calle Rincon 262», se ponía en venta en los siguientes términos: «Tiene una excelente sala de baile preparada al efecto, una mesa de billar y todo lo que se precisa para servicio de café y tiene cocina, aljibe, hogar y un espacioso altillo». Aviso de venta del café denominado De Bayona por tener la dueña, señora Juana de Bartiagoni, que ausentarse del país. La llamada casa café Petit Bonheur, situada en el Mercado de la Ciudadela, se ponía en venta con todos sus útiles. Por entonces aparecieron varios avisos de venta de cafés ubicados en el Cerrito y el Buceo, los que ya fueron citados en un capitulo anterior referente al barrio de La Unión. El café servía también como punto de encuentro de personas que ofrecían sus servicios, como resulta del aviso de «un hombre que habla varios idiomas» y pone de domicilio de contacto el café de La Nueva Italia. Mientras que un cliente daba cuenta del extravío de «una escritura» dando como domicilio de contacto el café De la Providencia, sito en la Buena Vista, calle Uruguay. Ya para diciembre del año 1850, cerca del fin de la Guerra Grande, soplaban nuevos aires, como la apertura del café y billar De la Concordia, ubicado en el “Paso del Molino, frente al cuartel del batallón de los Defensores de Oribe”. Durante la etapa estudiada se fue dando el pasaje de la pulpería criolla y del almacén con expendio de bebidas, típico de la tradición hispana, al estilo europeo, un lugar donde tomar café o bebidas espirituosas, según los casos y también punto de encuentro para los juegos de billar o de cartas. Lo lógico, en principio, era que los cafés estuvieran ubicados en torno a los mercados ―el Chico o de Sostoa y el Grande o de la Ciudadela― o en las cercanías del puerto, por entonces los enclaves comercialmente concurridos. Recién después empezaron a abrirse en calles más céntricas o en cruces de caminos y paradas de carretas y diligencias.
El Facal
Por Juan Antonio Varese
jvarese@gmail.com
En la esquina 18 de Julio y la semipeatonal calle Yí abre sus puertas y amplios ventanales ―tan apropiados para mirar hacia fuera como para que nos observen desde el exterior― el Facal, uno de los bares más conocidos del centro de Montevideo. Moderno y profusamente iluminado, resulta uno de los más concurridos por el público. El negocio lleva más de 30 años al frente de la familia Celsi, primero de don Raúl y actualmente de su hijo Federico, que empezó a trabajar desde joven. En 1984 lo recuperaron de manos de una serie de inquilinos, uno de los cuales había abierto un pequeño café y bar con el acreditado nombre de Facal. La esquina era propiedad de una familia de inmigrantes italianos, los Celsi, que en el año 1882, rememora Federico, la habían comprado para destinarla a una fábrica de dulces. Como detalle curioso y en cierto modo anecdótico, cuenta que la fruta se molía en el subsuelo mediante una piedra giratoria impulsada por una mula, tanto han cambiado las costumbres en poco más de un siglo. Cuando recuperaron el local, don Raúl, que era hombre de negocios y carácter ejecutivo, decidió encarar el bar a su manera empezando por una reforma para ampliar el espacio con la anexión del inmueble vecino, también propiedad de la familia, destinado hasta entonces a un cambio de moneda y agencia de loterías. También decidió modernizar las instalaciones y decorar el lugar con los elementos más modernos del momento, invirtió en la mejor maquinaria para la preparación del café, waffles, helados, hornos, etc. y en emplear en el servicio los mejores productos para el té y las confituras. Todo de primera, con los mozos más experimentados, música funcional, televisores nuevos y esmerado servicio.
Pero su iniciativa no se limitó al arreglo del local, sino que la extendió hasta modificar la fachada y aún la cuadra entera entre 18 de Julio y Colonia. Solía decir que un negocio tenía que estar bien presentado así como una joya debe estar bien engarzada. Con su tenacidad característica tuvo la habilidad de plantear y la consecuencia de proseguir los engorrosos trámites administrativos necesarios para convertir la cuadra en una especie de galería con techo cubierto, escaparates comerciales, plantas y luces de adorno. No obstante, solamente consiguió que la calle se transformara en semipeatonal sin techar por la falta de visión de los propietarios de la acera de enfrente. Una lástima, porque la singular obra le hubiera conferido, de seguro, un aire característico y un atractivo más al centro de Montevideo tan alicaído en los últimos años. Sin embargo, su idea más innovadora y la de mayor acierto fue la que se le ocurrió después de un viaje familiar a México, donde lo asombraron las fuentes de agua ubicadas en lugares estratégicos. En Puerto Vallarta acertó a comprar una fuente de piedra volcánica y al regreso hizo lo imposible para poder ubicarla en la esquina del bar, en la vereda sobre 18 de Julio, para lo que hubo de obtener la correspondiente autorización y rodearla de una reja para proteger la delicada piedra volcánica. Después de unos días, espontáneamente, como surgen las cosas lindas, una pareja tuvo la idea de grabar sus iniciales en un candado y cerrarlo contra la reja como prueba de amor, antigua costumbre en el mundo europeo de enganchar candados o llaves en las fuentes o los puentes, tanto en París como en Roma, Viena, Berlín, Madrid o Venecia. Dicho y hecho, al primer candado le siguieron otros y así por centenares, transformándose en un rito más del entramado urbano. Todos los turistas quieren visitar la fuente, tomarse alguna selfie y tal vez colocar su propio candado luego de brindar con alguna cerveza en el Facal. Pero las buenas iniciativas no vienen solas y fue así que don Raúl la complementó con otra más novedosa todavía. Tuvo la ocurrencia de contratar parejas de tango para darle un aire típico a la esquina y consagrar el carácter de Montevideo como «la cuna oriental del tango» al decir del escritor Juan Carlos Legido. Todavía hoy resuenan los compases del dos por cuatro y parejas practican cortes y quebradas para asombro y regocijo del público que deja registrado el hecho en cuanta cámara y smartphone tenga a mano. Porque así es el sentir de nuestra época: lo que no está en la foto no existe, concepto tal vez derivado de las redes sociales.
Enganchados con la idea popular, los dueños del bar pusieron una placa que reza, en español e inglés, la leyenda de la fuente: Si dos personas que se aman ponen un candado con sus iniciales, su amor vivirá por siempre y volverán juntos a visitarla. Actualmente la fuente es el punto más fotografiado de Montevideo.
A nivel de comida el Facal destaca por sus waffles, preparados al modo belga con una máquina importada de Bruselas, y sus helados artesanales, elaborados con una máquina especialmente importada de Italia. Para conocer sobre la historia de este u otros tantos cafés, en realidad respecto de cualquier tipo de negocio, nos trazamos el método de investigar primero los documentos y artículos de prensa y luego encarar tres tipos de entrevistas: con el propietario, con alguno de los mozos y con clientes elegidos al azar. Con estos últimos hemos dialogado en más de una oportunidad. La gente recurre al Facal por el doble motivo de su oferta gastronómica, rica en sabor y buena en calidad, pero también en busca de tranquilidad, un alto en el camino, para encontrarse con uno mismo o con los amigos. De la entrevista a don Raúl Celsi y a Federico encontramos un contraste de sus personalidades, pero el mismo esfuerzo y dedicación. La principal meta es la excelencia y el buen servicio. Entrevistamos también a uno de los mozos, Glauco Bullein, en el propio local en la tarde del 31 de noviembre del 2011, meses después de la realizada a Federico Celsi. Glauco resultó un hombre agradable, conversador y servicial por naturaleza, lo que le representa ser uno de los mozos con nombre, de los identificados como individuos y no se les llama simplemente «mozo». Oriundo de Melo, cayó en Montevideo en el año 1972 en procura de trabajo. Poco después consiguió empleo en el Parador del Cerro, boîte que nos trae buenos recuerdos de juventud. De allí emigró hacia Punta del Este hasta el año 1984 en que resolvió retornar a Montevideo. Al enterarse de que el bar Facal estaba pronto para reabrir con nuevo dueño y flamante reciclaje optó por presentarse, siendo admitido de inmediato por sus buenos antecedentes de servicio. Glauco se refirió al tipo de clientela y su variación en los últimos treinta años. El bar tuvo gran éxito desde el principio porque apuntó a la clientela joven. Estaba instalado «de primera», pero no obstante no se quedó sobre los laureles, sino que cada seis o siete años se cierra para encarar alguna reforma o ampliación. Hay que lavarle la cara para que continúe siendo atractivo para los jóvenes, pero también para los turistas que poco a poco empezaron a invadir Montevideo. Luego de las reformas de la peatonal y sobre todo la fuente de los enamorados, el bar se convirtió en atracción para los visitantes extranjeros, en especial los brasileros, que van a tomar alguna bebida mientras observan los pasos de tango que se desarrollan junto a la fuente. En los últimos veinte años el clima del centro cambió. 18 de julio solía ser un río de gente hasta 1991, en que se produjo el cierre de la empresa Onda, cuya terminal se encontraba en la plaza Libertad. El golpe final se lo asestó con la inauguración de la terminal Tres Cruces en 1994, con lo que el centro cambió totalmente. Hasta entonces era tremendo el movimiento de pasajeros y los cafés Sorocabana, Libertad, Facal, Soko’s, El Chivito de Oro y el Lusitano, entre otros de las inmediaciones, no daban abasto. Poco más podemos decir de la historia del Facal que no sea la reflexión final de que los negocios exitosos, como los hombres felices, no tienen anécdotas ni tragedias que contar que no sean las calladas horas de trabajo y sacrificio que pesan sobre sus espaldas. Pero eso sí, la enseñanza de que nada se logra sin luchar, sin preocupaciones ni esfuerzos en silencio para ofrecer lo mejor.
El Soro

El 7 de setiembre de 1939 abrió sus puertas el café Sorocabana en la planta baja del edificio Montero, ubicado en 18 de Julio y la plaza Libertad, incorporándose a la numerosa lista de los cafés y bares de la ciudad. Su concepto de servicio era más moderno, por lo que al principio contrastaba con los tradicionales “Al Tupí Nambá”, “Británico”, “Ateneo”, “Avenida”, “Montevideo” y “La Cosechera”, entre otros tantos que contaban con décadas de existencia y una bien ganada clientela. Pero, a medida que los viejos reductos fueron cerrando, el Sorocabana se convirtió en receptor de su clientela y heredero de su tradición. Su local dejó de ser nuevo para convertirse, gracias a las reformas de un sobrio decorado en madera y la ampliación del sector para el público sentado, en el clásico lugar de encuentros y acopio de la vida ciudadana entre las décadas de los sesenta a los noventa, razón por la cual, cuando el 14 de febrero del 2000 le tocó el turno de cerrar al propio Sorocabana ―en su última sede de la peatonal calle Yí―, muchos de nosotros sentimos que había llegado el final de una época.
Se cerraba el Soro, como familiarmente lo llamábamos, el último exponente de los grandes cafés que pautaron una época en el desarrollo social y urbano de la ciudad. La clausura no fue acompañada de los lamentos ni los discursos que suelen signar los finales abruptos, porque esta se veía venir desde antes a través de una secuencia de hechos infaustos como un incendio en 1986, que hizo que el café cerrara para reabrir 70 días después, el cierre en 1988 y la reapertura con cambio de sede a un local de menor en tamaño y peor ubicación. Es que el negocio de un café a la antigua usanza, con local amplio y personal numeroso, se había vuelto inviable. No es que la clientela hubiera dejado de concurrir, para muchos la diaria visita y el peculiar café seguían siendo un rito, sino que el negocio en sí mismo se había vuelto un elefante blanco imposible de mantener. El titular de esta última etapa, Juan Carlos Olivencia, la peleó con todo su entusiasmo y auspició la formación de una comisión de amigos en busca de una solución. Pero todo fue en vano, en especial porque la sociedad había cambiado, en realidad el mundo entero había cambiado, la televisión primero y la computadora después modificaron las costumbres y las formas de vida. El café bebido con tiempo había dejado de ser una instancia diaria y el boliche no era ya el único lugar para el encuentro con los amigos. Las dificultades económicas y los horarios de trabajo no dejaban lugar para el ocio creativo ni para interminables charlas sobre el destino del mundo. Demasiadas causas para un mismo efecto. Claro que el problema más acuciante lo era el elevado monto de los alquileres, que requería de negocios más lucrativos.En el año 1988, cuando cerró el Sorocabana de la plaza Libertad, el café contaba con 49 años, por lo que luego de reabrir al año siguiente en la Peatonal Yí, entre 18 de Julio y Colonia, y continuar hasta que en el año 2000 cerró definitivamente, alcanzó a sobrepasar los 60 años de existencia. En ese lapso logró posicionarse como uno de los emblemas de Montevideo, por lo que su cierre fue considerado como un vacío en la memoria y su desaparición entendida como una pérdida en el patrimonio cultural. De mi parte sentí una profunda tristeza, la de no haberlo frecuentado ni valorado lo suficiente. Como pasa con las cosas que queremos, que recién las valoramos cuando desaparecen. Durante las últimas décadas me había convertido en cliente, tanto de la casa central como de las sucursales del Palacio Salvo y de 25 de Mayo casi Treinta y Tres, cada una con su estilo, clientela, horarios y motivos de concurrencia. Debemos reconocer que la empresa Sorocabana S. A., con sus 23 casas (5 en Montevideo y 18 sucursales en el interior), tuvo siempre una personalidad definida en el entorno cafetero del país, tanto por el tipo de café que servía como por las características de sus locales. Empezando por la propia bebida que se servía en forma de infusión, algo que iba contra la costumbre del país que era beberlo tostado, glaseado y concentrado en forma de express con maquinaria de tipo italiano, mientas que en el Sorocabana se tomaba al estilo brasileño, como si se tratara de un té. Se introducía el grano molido y tostado en grandes recipientes de agua que se calentaba sin llegar al hervor y luego de un rato se lo volcaba en pequeñas tasas, que muchas veces el cliente tomaba de pie frente al mostrador. El Sorocabana está ligado a la memoria de la gran mayoría de los montevideanos que peinan canas. Cada uno de nosotros puede narrar su propia historia, contar sus anécdotas y hablar de los personajes famosos o pintorescos que conoció. Porque el Soro era pasaje obligado para el encuentro y un privilegiado palco para observar el devenir de los variados micromundos. Por entonces me tentaba el café por la tarde, aunque la mayoría de las veces lo prolongaba hasta el de la noche. Me fascinaba pasar el tiempo observando a la gente en su transcurrir y tratar de adivinar la personalidad de los vecinos conforme a su comportamiento, así como apostar por que mesas empezarían a llenarse o permanecer vacías. Y acertar el número de sillas que se iban sumando a cada grupo que muchas veces sobrepasaba las 10 o 15 personas. En especial me fascinaban las ruedas de escritores, recuerdo que una vez llegué a sentarme en una mesa cercana a la de un Mario Benedetti absorto en sus pensamientos. Solía reconocer a Alejandro Michelena, Ricardo Prieto, Marosa di Giorgio y Julio César Campodónico, entre otros que no acierto a recordar. En otras se sentaban los historiadores Aníbal Barrios Pintos o Methol Ferré, siempre rodeados, y tuve el honor de sentarme lateralmente en la que se reunía en torno a la palabra del profesor Washington Reyes Abadie, de voz tan grave y pausada que se imponía en el entorno. También la penumbra de las mesas contra la pared era propicio para las citas románticas o para algún encuentro a ciegas. O para iniciar la discusión después de alguna función de cine o de teatro. Llegué incluso, en alguna oportunidad, a utilizar las mesas del Sorocabana en mi condición de escribano para firmar algún contrato o atender algún cliente que llegaba desde el interior del país por la Onda. En 1985, cuando comencé a investigar sobre la vida y obra del pintor Alfredo de Simone, la mayor parte de las entrevistas a personajes que lo conocieron las realicé en una de sus mesas, generalmente contra la ventana. Y en los últimos años me gustaba ir a corregir las charlas o artículos que estaba escribiendo. Pocas son las fotografías del Sorocabana que atesoro en mi archivo. Parece mentira, pero de mi autoría solo conservo una pequeña serie que tomé durante la noche del cierre, para la que utilicé un rollo de 400 asas para evitar el uso del flash. Pero he visto y conozco valiosas fotografías de Alfredo Testoni y de Panta Astiazarán, verdaderas joyas documentales y estéticas que afortunadamente se conservan en sus archivos. Pero pienso que deben existir centenares de instantáneas que habrán tomado fotógrafos aficionados que nunca las difundieron. Así como no hubo periodista o escritor que en algún momento no encendiera la pluma para escribir sobre el Soro, también supongo que no debe haber habido fotógrafo que dejara de enfocar con su lente el ambiente de variedad humana que se desarrollaba a su alrededor.
EL CLANDESTINO
jvarese@gmail.com

La apertura de nuevos lugares de encuentro y diversión destinados exclusivamente a un público joven compensa en parte el cierre y la paulatina desaparición de los bares y cafés de tipo tradicional que se ha venido operando en los últimos años. Los jóvenes, conforme al papel más activo que desarrollan en el devenir social, fueron buscando y abriendo sus propios espacios, en muchos casos instalados y gerenciados por ellos mismos. El público asistente oscila en un rango bastante amplio, entre los 18 y los 35 y a veces mayores todavía, según las horas y los momentos. Este fenómeno, que comenzó tiempo atrás, se ha venido intensificando desde la década de los ochenta con la apertura de negocios del nuevo tipo bajo la genérica denominación de «boliches». En realidad se trata de lugares híbridos, como el propio signo de nuestro tiempo. No son bares, cafés ni pubs aunque sirvan comida, ni tampoco locales de espectáculos musicales con bebida incluida, sino que tienen un poco de todo, combinados en cada caso según las preferencias del dueño o de la clientela. Muchos de estos negocios son esporádicos, abren un tiempo y luego cierran sus puertas. Se ponen de moda y poco después desaparecen para reabrir con otro nombre o bajo otra modalidad. Vamos a realizar una somera enumeración de los boliches para jóvenes existentes al día de hoy, a sabiendas de que resultará incompleta porque la presentamos con carácter enunciativo y en base a los lugares que conocemos personalmente. Podemos decir que los hay de dos clases. Algunos del tipo de bares tradicionales que han sabido adaptarse a la clientela joven, como el Unibar, La Tortuguita y el Santa Catalina, ya descriptos en capítulos anteriores, a los que pueden agregarse otros que le anexaron nuevos servicios o cambios de horario, como el Andorra, Los Girasoles y el bar Rondeau. Y los hay totalmente nuevos, de carácter más heterogéneo, como La Conjura y El Insurgente, o de movida cultural y énfasis en la actuación musical, como el Clandestino, El Tartamudo, El Bluzz, La Ronda, El Living y La Taberna del Diablo, entre otros que resulta difícil clasificar. El común denominador es el horario nocturno, los tragos como bebida (aunque también sirvan café o refrescos), la actuación en vivo de solistas y bandas de rock y espectáculos teatrales o culturales. Para este capítulo he seleccionado el Clandestino Bar, «El Clande», como lo denominan cariñosamente los clientes y amigos, por encontrarlo uno de los más representativos del género. En vías de conocerlo más lo hemos visitado nuevamente, realizado entrevistas a concurrentes y rastreado en su página de Facebook.
El boliche se ubica en la calle Eduardo Víctor Haedo No 1997, esquina República, en pleno barrio del Cordón, a una cuadra del itc -Instituto Técnico de la Construcción- y a unas pocas de las Facultades de Derecho y Sicología. De entrada advertimos que el horario es nocturno, abre a partir de las 21 horas, y de que es catalogado como de salir, «no de paso, sino de salir», como lo aclaró una joven pareja.
Los clientes que entrevistamos lo describieron como el mejor lugar para tomar fernet, ver teatro y escuchar buena música. Lo ven como un sitio único, con decorado pintoresco y ambiente en onda, todo en consecuencia con el letrero que desde una de las paredes recuerda que «Cuando las palabras FALLAN la música HABLA», lo que trasluce la prioridad del elemento musical. Las frecuentes promociones y la publicidad de los espectáculos a brindar se realizan principalmente por medio de las redes sociales, con lo que la empresa interviene con frases de contenido ingenioso para agradecer la presencia de los clientes y la actuación de los artistas, que a veces son contratados y otras vienen invitados. Son frecuentes los espectáculos de teatro, stand up, clowns y actuaciones de artistas como Mandrake Wolf, Alejandro Balbis, Charly Álvarez, Los Dalton, La Chancha entre otros que han pasado por el pequeño pero buen escenario preparado al efecto. Para completar la información entrevistamos a Julio, uno de los dos hermanos propietarios que decidieron abrir el boliche en el año 2011 que desde entonces mantiene sus puertas abiertas. Como son locatarios, puesto que nacieron y se criaron tan solo a media cuadra del local, conocen y se llevan bien con los vecinos en temas de horarios y decibeles. El local elegido, pese a su ubicación frente a una calle de tráfico, nunca tuvo suerte con los negocios que se instalaban, que indefectiblemente cerraban al poco tiempo, por lo que los vecinos se sienten contentos con la apertura del boliche ya que el movimiento de gente generado durante la noche ha brindado mayor seguridad a la zona. Entre semana la clientela es mayoritariamente de estudiantes universitarios, que llegan a la salida o terminación de las clases cargando sus mochilas y computadoras. En «plan de salida», en cambio, vienen los fines de semana. La bebida que más se consume es el fernet, por algo el slogan del Clandestino es ser «el bar del fernet». Esta bebida, preferida por muchos por ser digestiva y ayudar a sentirse bien, fue una de las ideas de Julio para darle un sello de identidad, que una bebida fuera reflejo del espíritu del lugar. Otro aspecto interesante es la decoración del lugar. Los dueños incorporaron los primeros adornos y viejos afiches sobre las paredes, pero paulatinamente los clientes fueron adoptando la costumbre de traer sus propios afiches o fotos para pegarlas, como forma de verlas y compartirlas con los amigos.
Pero, tal vez lo más interesante, sugestivo e identificatorio del lugar lo sea el nombre, El Clandestino, que apunta un poco al inconsciente y a lo oculto que todos llevamos dentro. ¿Quién no tiene algo que esconder y a la vez no se siente identificado con algún secreto o debilidad que no deja traslucir?
EL REPUBLICANO
jvarese@gmail.com

Tiempo atrás, cuando me propuse escribir sobre El Republicano, no tenía idea de lo interesante que resultaría su historia y lo convocante del proyecto de su actual dueño de recuperar el papel tradicional de los boliches como lugares de encuentro y difusión de ideas. El bar se ubica, por más datos, en la esquina de Maldonado y Río Branco, en pleno corazón del Barrio Sur, uno de los más característicos de Montevideo. Barrio con fisonomía propia, céntrico y apartado a la vez, con resabios de suburbio y poco reparo de los vientos que barren la ciudad desde la costa cercana. Zona de pasaje durante el día, que sigue siendo solitaria y oscura durante la noche. Desde el exterior sorprende su fachada de líneas remodeladas, ornamentada los días templados con algunas mesas que se colocan sobre la vereda para contemplar a los clientes que fuman, pero en el interior la estructura de mármol bien puede corresponder a los típicos bares de principios del siglo xx, mientras que el piso, el mostrador y la heladera responden al estilo de los años treinta. Sobre una de las paredes destaca uno de sus elementos más característicos, una imagen de la Virgen del Carmen pintada en colores vivos, lo que supone un toque único en la ornamentación de los bares montevideanos (salvo el desaparecido café La Virgen sobre Camino Carrasco), que el dueño mantiene porque era venerada en el pueblo de sus ancestros, en la lejana Galicia. Otras imágenes más mundanas ocupan las restantes paredes con aire participativo, entre ellas los clásicos retratos de Gardel tomados por el fotógrafo José María Silva encuadrados en un solo marco y antiguas fotos con escenas de mostradores de cafés trabajados por su padre. Su nombre actual, El Republicano, reconoce un pasado de cambios de dueño y de nombre que no siempre concordaron. A grandes rasgos, podemos señalar tres etapas. La primera, bajo el nombre de L’Avenir, desde sus orígenes a principios del 900 hasta fines de la década de los cincuenta, en que la principal clientela la constituían los socios de la institución gimnástica de dicho nombre, una de las pioneras en promover la actividad física y la práctica de la gimnasia atlética en el país. Pero, cuando el club mudó su sede a la calle Maldonado casi Paraguay e inauguró su cantina propia, desapareció la clientela de muchachada joven y modales deportivos que lo había caracterizado hasta entonces. En esta segunda etapa fue comprado por los hermanos Blanco (1957), oriundos de Galicia, quienes lo trabajaron en sociedad con tesón y sacrificio hasta que uno de ellos se marchó para radicarse en Canadá. El otro, Amadeo Blanco, al quedar como único dueño, cumplió la promesa de llamarlo El Coruñés (1980), para continuar trabajándolo solo hasta fines de siglo en que la salud le dijo basta. Para conocer sobre esta etapa entrevistamos a Blanca, una de sus hijas, peluquera de profesión y vecina del lugar puesto que vive en la planta alta del negocio. Una larga charla en la que resaltó el trabajo de su padre e incluso el de su madre, que colaboraba desde la cocina, y del tiempo en que estuvo a cargo de una de sus hermanas, después de que su padre enfermara. Pero lo interesante fueron sus reflexiones sobre el papel que cumplieron los cafés y sus observaciones sobre el barrio y la época vivida. Mientras lo tuvo su familia, en tiempos de L’Avenir primero y luego de El Coruñés, fue un típico boliche de barrio, de los centenares que tuvo Montevideo en tiempos en que casi todas las esquinas contaban con uno como centro de encuentro y lugar de reunión. Por entonces los bares condensaban la vida social y permitían la afluencia de clientes sin distinción de clases ni ocupaciones, resultando el pocillo de café o la copa de grappa o de caña el pretexto para comentar noticias, jugar a las cartas, escuchar los partidos de fútbol o discutir sobre política. En tal sentido, El Coruñés fue un bar de copas, un lugar tranquilo y familiar en una época de público esencialmente masculino. No era que le estuviera prohibida la entrada a las mujeres, pero no estaba bien visto que fueran, por lo menos en los cafés de barrio, porque en los del centro la situación era distinta.
Después de fallecido Amadeo, pasó a trabajarlo su hija Elisa hasta el año 2012, en que lo vendió, cansada de una tarea que exigía demasiada atención para una mujer sola. En abril del año 2014 lo adquirió Gerardo Trigo, un hombre de experiencia en el ramo que decidió aplicar en este boliche toda la experiencia adquirida en sus más de cuarenta y cinco años a ambos lados del mostrador. La primera medida fue cambiarle el nombre por El Republicano, en atención a la bandera de la República Española que colocó como emblema. La idea era recuperar el espíritu societario de los viejos cafés de que estuvo orgullosa la ciudad, como el Tupí Nambá a principios de siglo, el Sorocabana y el Outes en momentos más recientes, o Los Girasoles hoy en día. No debemos olvidar que Gerardo Trigo fue uno de los fundadores del proyecto Boliches en Agosto, que se celebra todos los años con renovado éxito y apoyo de Cambadu, el Ministerio de Educación y Cultura y la Intendencia de Montevideo.
La experiencia, para Trigo, resulta una oportunidad casi digna de Pigmaleón, de tomar un negocio en decadencia e insuflarle un espíritu nuevo conforme a sus ideas. Pero se decidió a enfrentar el desafío, en realidad, al contar con el apoyo de toda su familia, su madre, sus hijos, su nuera e incluso sus amigos.
Respecto de su propia historia, empezó a trabajar desde muy joven en el café de su padre, el Ámsterdam, en la calle Sierra (actual Fernández Crespo) esquina Madrid, el que por su ubicación cercana al Palacio Legislativo y su vecindad con el Onward Club de paleta contaba con una clientela heterogénea. Por entonces se trabajaba de cara al barrio, se vivía para y con el vecindario, no existía la televisión, ni menos internet y el entretenimiento era más social que privado o solitario, como acontece hoy en día que todo el mundo anda enchufado con celulares y computadoras. Por entonces el bar era considerado una extensión donde era posible llevar a cabo reuniones o encuentros que no podían hacerse en la casa o muchas veces se buscaba lo que en el hogar todavía no se tenía. No hay que olvidar que la gente iba por muchos motivos al café: hablar por teléfono, leer los diarios, escuchar la radio o ver seriales o partidos de fútbol en televisión y, en algunos casos, hasta para escuchar música. El propio Trigo recuerda que tuvo que comprar varios discos semanales porque la gente lo exigía, ya que querían escuchar música más allá del plato de comida o de la búsqueda de compañía. Con muchas ideas propias en el tintero y después de 16.000 noches de «experiencia bolichera», Trigo quiso volver al ruedo para aplicar su proyecto de recuperar el bar como espacio para la conversación, papel que ha ido perdiendo con los años. Recuerda que antes los mostradores eran poco menos que una pequeña tribuna donde se comentaba animadamente de varios temas, desde los barriales y del momento hasta las formas de arreglar el mundo. Pero hoy en día el escenario ha cambiado y los mostradores solo atienden a temas frívolos y del momento. Pero, en lo que es realmente moderno El Republicano, es en la forma de estar comunicado con los clientes, a través de una página web y un sitio en Facebook, donde figuran los menús del día y las actividades culturales programadas con anticipación. Nuevo envoltorio para la actitud convocante y participativa de siempre. Algunas de sus reflexiones ameritan la trascripción textual, como que “Los bares son lugares de gente sola, ¿no? Más allá de que vengas en grupo o de salidas puntuales de amigos y amigas, lo que lo vuelve habitué o lo hace cliente del lugar es porque viene a buscar una compañía que no encuentra en su casa. Porque se viene a sociabilizar, más allá de la bebida o de la comida la gente va, esencialmente, a sociabilizar a los bares. Pero hay otro tipo de bar, el clásico, al que me interesa volver, el de las conversaciones. Es decir, el de la prolongación de la casa, que el vecino se acerque y deje las llaves en confianza, el que pida platos especiales, sin sal inclusive, porque la familia no está… Debemos recuperar ese espíritu del boliche y, bueno, dentro de ese marco retomar la conversación, no solo que haya música como única expresión de arte, sino que hayan peñas literarias y charlas políticas, hemos hecho algunos actos y actividades bastante republicanas, charlas filosóficas, sobre no a la baja, sobre el concepto de buen vecino, sobre el derecho a la información, han sido una serie de charlas en las que han venido ministros, directores de distintos puestos de gobierno, gente de la cátedra. La finalidad es la de convocar y de llenar el negocio de contenido y de conversaciones, esencialmente de conversaciones. Los bares fueron envejeciendo con sus dueños, ¿no? Los bares son negocios donde la figura del dueño o del encargado importa y muchas veces va envejeciendo y su público va envejeciendo con él. Pero cuando los hijos se prenden a la movida, permite que haya un aggiornamiento de la música, de las conversaciones, de las charlas, etc.” Las observaciones de Trigo, fruto de su larga experiencia, contribuyen a reafirmar nuestro proyecto de escribir estas crónicas sobre los cafés montevideanos, no solo con propósito de rescatar el aspecto histórico o comercial de los negocios, sino de señalar la evolución de las costumbres de la sociedad y el desarrollo del entramado urbano.
Dicen que fue pintada para ambientar una escena de la película En la puta vida, de Beatriz Flores Silva.
La Sociéte de Gymnastique et d’Esgrime L’Avenir, se fundó el 3 de abril de 1892 con sede en la calle Río Branco entre Maldonado y Canelones, prácticamente en la esquina del café. Muchos años después, en 1950, se mudó a Maldonado entre Paraguay y Gutiérrez Ruiz.
El Santa Cata

Durante las horas del día, el café y bar Santa Catalina no deja de ser un boliche de los tantos que tuvo Montevideo durante la segunda mitad del siglo XX . De interior triste y apagado, largo mostrador y vitrinas repletas que convergen en la figura del dueño pegado a la caja registradora, es representativo de los cafés «de gallegos»que existieron en casi todas las esquinas, tan igual a otros «que se parece a cualquiera», como señala el periodista Álvaro Pérez García en un artículo publicado en Brecha Digital. Centenares los hubo en otros tiempos, pero hoy, con los cambios en las costumbres urbanas y formas de socialización, han ido desapareciendo o modernizándose para sobrevivir.
El Santa Catalina, ubicado en la esquina de Ciudadela y Canelones, mantiene por la mañana y la media tarde su clientela de barrio, esencialmente masculina y de veteranos que van por la copa o el café de rutina para matar el tiempo en materias de fútbol o política. Saludan familiarmente al mozo e intercambian comentarios con el dueño y los otros parroquianos, compartiendo la infaltable pantalla del televisor para ver un partido o gritar los goles de algún uruguayo por el mundo. También son habitués los del mediodía, que suelen rendir cuenta de los platos preparados por la cocinera, uno de los puntos altos del lugar.
Pero cuando las sombras de la tarde empiezan a caer y se encienden las luces de la noche, el lugar se llena, como por arte de magia, de una multitud bulliciosa y heterogénea. Llegan de todos lados, jóvenes y no tan jóvenes, de todos los tipos y clases sociales, con predominio frecuente del bello sexo. Se pierden las diferencias y la conversación intercala a los grupos con participación colectiva. Las mesas más concurridas son las del exterior, sobre la amplia vereda de la calle Ciudadela, acumulándose las sillas de plástico conforme al número y preferencia de los que llegan. La cerveza de a litro pasa a ser la norma, servida con la picada de la casa, sabia mezcla de tapas con recortes de platos del día. Es entonces cuando el boliche se transforma, se convierte en el «Santa Cata», como gustan de llamarlo los más jóvenes, con su tendencia por apocopar los nombres de personas y lugares.
Respecto del público debemos hacer una acotación. A diferencia de La Tortuguita, en donde los jóvenes son mayormente universitarios por provenir de los centros de estudio y facultades del entorno, acá los estudiantes son pocos. La clientela joven viene de diferentes procedencias, entre los que se mezclan ejecutivos y comerciantes con empleados de agencias de publicidad o de viajes, periodistas de la radio o la televisión, dependientes de las tiendas de la calle Andes y funcionarios de reparticiones cercanas. Cada mesa se vuelve un mundo de intereses distintos, que a veces se integran e intercambian opiniones y comentarios. A eso colabora Márquez, un típico «mozo de antes» que hace más de treinta años despliega su afabilidad y buen trato entre las mesas. Siempre en el tiempo justo, trayendo los pedidos sin equivocarse e interesándose por algún miembro de la barra que no haya ido o mandando saludos o deseos de pronta mejoría. O hacia ellas, que a veces la presencia femenina suele ser mayoría.
Hay varias razones para explicar esta metamorfosis. En primer lugar que se encuentra en una esquina estratégica, a la entrada y salida del centro, cerca de todo y de fácil estacionamiento fuera del horario de oficina, por lo que funciona como lugar de encuentro para tomar «la última» después de la jornada o para hacer «la previa» en espera de la pareja o del amigo, para seguirla en los pubs linderos Bluzz o La Ronda, a los que dedicaremos un próximo capítulo, o en otros boliches cercanos como el tradicional Fun Fun, el Bar 36 o el Barra 7 y probablemente terminar la vuelta en los pubs de la calle Bartolomé Mitre como El Pony Pisador o el Shannon Irish Pub, entre otros centros nocturnos de la Ciudad Vieja. Y otra razón es que en verano, desde la plaza España y a tan solo una cuadra de la rambla Sur, es posible disfrutar de atardeceres de película mientras las aguas del Plata se pierden hacia el horizonte.
La zona, parte del legendario Barrio Sur de Montevideo, está hoy en plena evolución. Fue muy concurrida y hasta cosmopolita en tiempos pasados, cuando era lindera con el «Bajo» y participaba de su ambiente arrabalero. La tónica de su clientela fue siempre la del Mercado Central, situado casi enfrente, cuando era un verdadero emporio de frutas y verduras, fiambres y quesos. Diariamente concurrían los puesteros, los proveedores, los vendedores y las empleadas y amas de casa, que hasta la década de los setenta concurrían al mercado en procura de productos frescos o chacinados de calidad. También le daban vida los barcitos, parrilladas y expendios de comidas al paso que abrían en el interior del mercado y los numerosos bares del exterior. Frente por frente al Santa Catalina, antes de existir la plaza España, se ubicaba una terminal de ómnibus de Cutcsa, cuyo personal de choferes y guardas hacían tiempo en el café en espera del cambio de turno, junto con los pasajeros que aguardaban el horario de partida.
Pero con los nuevos tipos de comercialización, los mercados cayeron en desuso, se vaciaron de gente, se cerraron los puestos, disminuyeron los comercios y el barrio entero se pauperizó.
Pero ahora, a principios del siglo XXI, se vive un sentimiento de efervescencia en espera de la próxima transformación por vía pública e iniciativa privada. El Mercado Central cerró su vieja estructura y se cubrió de un cerco en espera del reciclaje y nueva construcción que proyecta la Corporación Andina de Fomento para sede de sus oficinas y vigencia de un centro comercial y cultural con gran despliegue de público y movimiento. La otra gran reforma que cambiará el entorno proviene de la iniciativa de un núcleo de comerciantes de darle un impulso cultural como «Barrio de las Artes». La medida la comenzó una comisión tendiente a revalorizar la zona y convertirla en un emblema cultural con epicentro en el Hotel Esplendor, antiguo Hotel Cervantes. Se trata de un hotel boutique, reciclado con esmero, que hace valer en su publicidad el hecho de haber alojado a los escritores argentinos Jorge Luis Borges y Julio Cortázar durante sus visitas a Montevideo. Las correspondientes habitaciones del hotel llevan el nombre de los escritores y dicen conservar el mobiliario tal cual estaba en la época para respetar la memoria y figura de sus famosos huéspedes. La proximidad del Teatro Solís, nuestro principal coliseo, y la Sala Verdi, propician la instalación de galerías de arte, librerías e institutos, amén de los boliches de onda cultural que florecen en las inmediaciones como el Café La Diaria, el Republicano (ex Coruñés), el Bar 36 y el Barra 7, representantes de un actualizado café de tipo intelectual, que presentan conjuntos musicales como bandas de rock o solistas en ascenso. Para conocer desde dentro sobre el ambiente del Santa Catalina, conversamos con su propietario, don Edelmiro Ramos, en accidentada entrevista que fue interrumpida por varios proveedores y llamadas telefónicas a las que se les daba preferencia. La charla se hizo extensiva a otros clientes y duró casi dos horas. Ramos compró el bar hace casi cincuenta años, tiene muy presente la fecha del 5 de agosto de 1965 en que abrió sus puertas en un Barrio Sur totalmente distinto al de ahora. Hizo varias reformas y cambios antes de abrirlo, aunque la principal modificación ocurrió varios años después cuando le fue permitido colocar mesas y sillas sobre la vereda, lo que duplicó la capacidad y permitió la llegada de otro tipo de clientela, primero los jóvenes fumadores y luego los mayores más que dispuestos a sentirse en ambiente más libre y descontracturado.
Fundamentalmente durante las tardes de verano y aún de estaciones intermedias las mesas se llenan hasta la madrugada, integrándose con la clientela de los pubs vecinos. Y también, por qué no, pone el acento en los almuerzos desde que el presidente José Mujica lo eligiera en dos o tres oportunidades para saborear el matambre a la leche, uno de los créditos de la casa, que se volvió desde entonces uno de los platos más pedidos. El Santa Catalina integra la lista cafés y bares con valor patrimonial, por lo que forma parte del circuito de espectáculos y actos del programa Boliches en Agosto que organiza todos los años la Dirección Nacional de Cultura del MEC en conjunto con Cambadu y la Intendencia de Montevideo en homenaje a los boliches de antaño, por considerarlos base y raíz de variados aspectos de la cultura rioplatense.
ron de gente, se cerraron los puestos, disminuyeron los comercios y el barrio entero se pauperizó.
Pero ahora, a principios del siglo XXI, se vive un sentimiento de efervescencia en espera de la próxima transformación por vía pública e iniciativa privada. El Mercado Central cerró su vieja estructura y se cubrió de un cerco en espera del reciclaje y nueva construcción que proyecta la Corporación Andina de Fomento para sede de sus oficinas y vigencia de un centro comercial y cultural con gran despliegue de público y movimiento. La otra gran reforma que cambiará el entorno proviene de la iniciativa de un núcleo de comerciantes de darle un impulso cultural como «Barrio de las Artes». La medida la comenzó una comisión tendiente a revalorizar la zona y convertirla en un emblema cultural con epicentro en el Hotel Esplendor, antiguo Hotel Cervantes. Se trata de un hotel boutique, reciclado con esmero, que hace valer en su publicidad el hecho de haber alojado a los escritores argentinos Jorge Luis Borges y Julio Cortázar durante sus visitas a Montevideo. Las correspondientes habitaciones del hotel llevan el nombre de los escritores y dicen conservar el mobiliario tal cual estaba en la época para respetar la memoria y figura de sus famosos huéspedes. La proximidad del Teatro Solís, nuestro principal coliseo, y la Sala Verdi, propician la instalación de galerías de arte, librerías e institutos, amén de los boliches de onda cultural que florecen en las inmediaciones como el Café La Diaria, el Republicano (ex Coruñés), el Bar 36 y el Barra 7, representantes de un actualizado café de tipo intelectual, que presentan conjuntos musicales como bandas de rock o solistas en ascenso. Para conocer desde dentro sobre el ambiente del Santa Catalina, conversamos con su propietario, don Edelmiro Ramos, en accidentada entrevista que fue interrumpida por varios proveedores y llamadas telefónicas a las que se les daba preferencia. La charla se hizo extensiva a otros clientes y duró casi dos horas. Ramos compró el bar hace casi cincuenta años, tiene muy presente la fecha del 5 de agosto de 1965 en que abrió sus puertas en un Barrio Sur totalmente distinto al de ahora. Hizo varias reformas y cambios antes de abrirlo, aunque la principal modificación ocurrió varios años después cuando le fue permitido colocar mesas y sillas sobre la vereda, lo que duplicó la capacidad y permitió la llegada de otro tipo de clientela, primero los jóvenes fumadores y luego los mayores más que dispuestos a sentirse en ambiente más libre y descontracturado.
Fundamentalmente durante las tardes de verano y aún de estaciones intermedias las mesas se llenan hasta la madrugada, integrándose con la clientela de los pubs vecinos. Y también, por qué no, pone el acento en los almuerzos desde que el presidente José Mujica lo eligiera en dos o tres oportunidades para saborear el matambre a la leche, uno de los créditos de la casa, que se volvió desde entonces uno de los platos más pedidos. El Santa Catalina integra la lista cafés y bares con valor patrimonial, por lo que forma parte del circuito de espectáculos y actos del programa Boliches en Agosto que organiza todos los años la Dirección Nacional de Cultura del MEC en conjunto con Cambadu y la Intendencia de Montevideo en homenaje a los boliches de antaño, por considerarlos base y raíz de variados aspectos de la cultura rioplatense.
La Tortuguita

Bajo su apariencia tradicional, La Tortuguita, en la esquina de Tristán Narvaja y Mercedes, se ha convertido en un café y bar de estudiantes universitarios; en realidad la zona, en pleno barrio del Cordón, es la que se ha vuelto un «territorio de universitarios». Y no es para menos, porque está ubicado en un entorno entre estudiantil y bohemio, rodeado de facultades, librerías y casas de antigüedades. Todo un mundo que florece y se multiplica con la feria dominical, un mercado de frutas, verduras y venta de objetos varios. Sobre la calle Tristán Narvaja se concentra la mayor parte de las librerías de la ciudad (abc, Afrodita, El Inmortal, Montevideanos, Nápoli, Neruda, Gomensoro, Babilonia, Areté, Horizonte, Los Apuntes, Minerva, Rubén, Cooperativa del Cordón y Vila, entre otras) para la venta de libros nuevos y usados, textos de estudio, apuntes y fotocopias. Con el pintoresco agregado de que los domingos una cuadra sobre la calle Paysandú se transforma en una gigantesca librería «al aire libre», donde es posible hallar algún ejemplar pacientemente buscado por investigadores o coleccionistas, lo mismo que fotos y documentos. La zona, consecuente con su perfil cultural, también cuenta con negocios de anticuarios, discos de vinilo y artículos de ocasión. Y además de La Tortuguita, unos pocos cafés tradicionales como el Gran Sportman (otrora el clásico de los estudiantes de Derecho), o El Arrabal y el Nuevo Polvorín, ambos sobre Tristán Narvaja, aunque muchos hayan desaparecido, como el que ocupaba la esquina de Paysandú y Fernández Crespo, donde solía reunirme con amigos e investigadores de temas históricos. La feria de Tristán Nárvaja, una de las tradiciones ciudadanas que data de 1909, resulta una atracción tanto para los montevideanos que la toman como lugar de compra o paseo, como para los turistas que la recorren con la secreta esperanza de encontrar alguna pichincha. Con el tiempo se fueron instalando en la zona institutos de enseñanza. Primero el colegio y liceo Juan xxiii, y en épocas más recientes le siguieron centros terciarios como la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, la de Sicología, la de Bellas Artes y la Escuela de Música, entre otros. El teatro Stella D´ Italia, sala de gran actividad y movimiento de público, le aportó su nota artística y público bohemio. Tenemos especial interés en referirnos y estudiar la trayectoria del café y bar La Tortuguita por el tipo especial de su clientela, muy diferente a la mayoría de los casos tratados hasta ahora. Empezando, de entrada, con lo curioso de su nombre. ¿De dónde proviene uno tan original para un negocio tan común? A veces es lindo que las incógnitas queden sin respuesta, como en este caso en que no todos concuerdan con la versión de que le fue puesto por el primer dueño en honor a la pequeña tortuga que tenía como mascota, escondida bajo el mostrador. El salón tiene puerta y ventanas por ambas calles, con un extremo ocupado por el horno de pizza. Hay dos sectores para el público: uno interno, con varias mesas gastadas por el tiempo y un largo mostrador, y el otro externo, que ocupa la vereda y parte de la calzada sobre un deck de madera. Desde que se implantó la prohibición de fumar en locales cerrados, muchos cafés han logrado autorización para ganar espacio sobre la calle con una división de plástico transparente o una hilera de plantas. Estas mesas, las predilectas de los jóvenes, cuentan con la discreción cómplice de sombrillas que lucen abiertas aún por la noche, para darles cierta intimidad. Para conocer sobre La Tortuguita y su entorno entrevistamos Heber Grela, encargado del negocio e hijo del dueño, a uno de los mozos y a varios parroquianos que estaban en la vuelta. Si bien Heber no conoce la fecha de la apertura, supone que es de antigua data porque en 1961, cuando se dice que fue visitado por el Ché Guevara en compañía de un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho, después de la conferencia que brindó en el Paraninfo el mismo día en que fue asesinado el Prof. Arbelio Ramírez, para brindar con una grapa con limón, el café ya tenía más de 30 años de existencia. Su padre lo compró en 1982, procediendo de entrada a una importante reforma y ampliación. Por entonces ya era concurrido por los estudiantes del Juan xxiii, de la Facultad de Derecho y de preparatorios del iava, pero fue recién después de la llegada de la Facultad de Humanidades y en especial de la de Sicología (en 1996), que los universitarios se transformaron en la principal clientela. Historiando el proceso, porque nos interesa estudiar la evolución en las costumbres en la sociedad, el público más numeroso seguía siendo el de los jubilados del bps, que todos los meses debían hacer largas colas para cobrar en las ventanillas de la Caja de Jubilaciones. El día de cobro era todo un acontecimiento en la vida del pasivo que no pocas veces se premiaba con algún festejo en algún cafés de las inmediaciones, que por cierto eran más numerosos que ahora. Respecto de la clientela, Grela nos remite al comentario del actor Luis Bebe Cerminara, que solía ir con otros actores para tomar una copa al terminar sus actuaciones y clases. Solía decir que le encantaba el espíritu de La Tortuguita porque «tenía siete tipos distintos de público: el de los jubilados, el del mediodía, el de los liceales del Juan XXIII, el de la tarde, el de la feria de los domingos, el de los universitarios y el de la noche» y que lo maravilloso era «cuando se juntaba todo ese público y el bar se convertía, entonces, en una mezcla de toda la sociedad». Hoy en día la principal clientela son los jóvenes y en particular los universitarios, en cuya concurrencia podemos distinguir dos actitudes: hasta la medianoche van a charlar, repasar apuntes o comer algo entre amigos pero más tarde, después de la medianoche, la actitud suele cambiar por la búsqueda de compañía para continuar la noche, la actitud de «levante» o de «juego de la seducción», tanto de hombres como de mujeres como señala en un artículo de penetrante ironía e investigación social el periodista Tomer Urwicz. Por supuesto que en la zona hay otros boliches de estudiantes pero no se trata de típicos cafés y bares, sino que presentan diferentes caracteres. La Fábrica, por ejemplo, es un restó ubicado frente a La Tortuguita, ahora con perfil y clientela propia; El Barril, un discopub en la esquina de Mercedes y Tristán Narvaja, donde se escucha música y se baile y el Verde, un restopub con servicio de café y comidas naturales, de tipo vegetariano. Otro de ellos, La Conjura, ubicado en Tristán Narvaja 1634, es en realidad una rara mezcla de café & librería, que no siempre está abierto pero como tal merece que le dediquemos una atención especial. Un poco más lejos, pero dentro de la misma órbita estudiantil, integran la movida otros dos lugares, Barbacana, en Joaquín Requena 1120, y El Insurgente, en Chaná 1904. Otro de los elementos que suele agregar valor a la trayectoria de un café son las anécdotas y los dichos de los personajes que pasaron por el mostrador. Cuanto más famosos, mejor. Además de los estudiantes el dueño pasa lista a los nombres de algunos famosos artistas que actuaron en el Stella D´Italia y de argentinos del teatro revisteril como Adriana Brodsky, Moria Casán y los cómicos Olmedo y Porcel, entre otros. Grela se vanagloria de que el café resulte tan popular entre los estudiantes del interior del país y que lo citen como punto de referencia en las redes sociales. Algunos de los jóvenes entrevistados pusieron el acento en el clima de afecto que entablaron con el personal. Lo que se vio más claro en el caso de uno de los mozos, Pancho Villazán, jubilado pocos meses atrás, al que los propios clientes insistieron en hacer un homenaje tipo despedida. Nacido en Rivera, Pancho trabajó como mozo desde que llegó a Montevideo, 45 años atrás, en cafés como Las Palmas, el San Román, el Yacht Club y el bar Caballero, hasta llegar finalmente a La Tortuguita en 2008. Mozos como él no solo generan un vínculo con la clientela, sino que por su personalidad pasan a ser referentes del lugar. Lo emotivo de su despedida fue una muestra del espíritu de cordialidad y confianza que ha sido regla general en la vida montevideana de mucho tiempo atrás, virtudes que no debemos perder porque forman parte de nuestra identidad.
Ver «Territorio de universitarios», El País del Domingo, 24 de agosto de 2014.
LA CANTINA SANTUCCI

En la enumeración de las cantinas y cafés del barrio Goes dejamos expresamente de lado la de Santucci, ubicada en la tradicional esquina de José L. Terra y Blandengues. No fue olvido, sino un recurso para poder dedicarle un capítulo especial a ese entrañable rincón del pasado montevideano. Corresponde empezar por mis propios recuerdos de la década de los sesenta, de cuando contaba con veintipocos años y era un joven estudiante que trabajaba en la escribanía de su padre, de la que Roque Santucci era un cliente especial que nos invitaba a visitarlo, ya fuere para recoger su firma o entregarle algún documento. Recuerdo que me saludaba con un «Hola, pibe» y nos hacía sentar en una mesa cercana al mostrador, convirtiendo la gestión profesional, en una tenida gastronómica que remataba con sendas perdices al repollo, un plato del que justamente se vanagloriaba. Tengo bien presente la imagen del local al que se accedía por dos entradas separadas por un mostrador: de un lado el bar y del otro el comedor, cuyas paredes lucían tapizadas con fotos (infaltable la de Gardel), banderines, diplomas, afiches y botellas de vino que colgaban del techo, entre las que destacaban las de Chianti. Lo secundaban Ema, la cocinera, y dos mozos que se turnaban en el servicio; Héctor, el más alto y delgado, andaba incansable entre las mesas sin demorar nunca un pedido. La especialidad eran las pastas caseras, la lengua a la vinagreta y los canelones con tuco generoso porque no siempre se conseguían perdices, ya que dependía de los cazadores que llegaban de Colonia con la preciada mercancía. Don Roque se sentaba con nosotros, pero sin dejar de estar pendiente de los clientes que entraban o salían, siempre con una sonrisa abierta y oportunos comentarios. Mi padre lo admiraba porque era un «hombre meritorio», un auténtico luchador que decía estar orgulloso de sus modestos comienzos como canillita (repartidor de diarios) y haber luego trabajado duro para superarse. Tuvo reparto de fideos y por la década de los cincuenta alcanzó a comprar una pequeña despensa, eufemísticamente llamada «almacén de los pobres», negocio minorista que transformó en la cantina con su nombre. Tiempo después proyectó su dinamismo en la dirigencia política, como edil del Partido Colorado, y deportiva. Hincha rabioso del cuadro de fútbol del barrio, el Club Atlético Sud América, no tardó en ocupar la presidencia, desde la que cumplió una brillante gestión en el pase de jugadores y técnicos y en la parte institucional bregó por la compra del Palacio de la Cerveza de la calle Yatay para convertirlo en el Sudamérica, lujosa sala de bailes populares con la que se solventaba el presupuesto del club. Tanta era su popularidad y tan concurrida se ponía la cantina que era de fijo dar con algún personaje famoso entre los concurrentes. Don Roque gustaba de hacerlo notar y acostumbraba presentar en voz alta a los recién llegados, porque su consigna era que sus amigos debieran conocerse entre sí. Para reunir más datos sobre su personalidad y la trayectoria de la cantina, en especial de los clientes y visitantes, hube de recurrir a la pluma testimonial de un cronista que lo conoció desde dentro: Luis Grene («Prohibido para nostálgicos», La República), quien reconstruyó escenas y recordó a ciertos personajes habituales como José Nasazzi, el Mariscal, capitán de la selección uruguaya de fútbol durante las conquistas olímpicas de 1924 y 1928 y en la Copa Mundial de 1930. También era cliente asiduo Miguel Ángel Manzi, el conductor de Revista Infantil,y otros que solían parar en la vuelta, como Carlos Roldán y Tito Cabano, ensimismado sobre su copa pero pronto para conversar si lo requerían. Todos los carnavales Roque se llenaba de luminarias como Armando Moreno (cantor de la orquesta de Enrique Rodríguez) y Alberto Castillo, el popular cantor de Los cien barrios porteños.
En segundo término recurrí a otra fuente de seguros buenos resultados, como es la de los lustradores de zapatos. Imperdible resultó la charla ―buen lustre mediante― con Raúl Gallo, quien me hizo sentar en la silla con toldo que suele instalar en plena plaza Independencia. Empezó diciendo que el oficio de lustrabotas se encuentra en extinción, que cincuenta años atrás había más de doscientos repartidos entre los cafés y esquinas más céntricas. Ojos y oídos del devenir callejero, sabían agudizar los oídos y ejercitar el habla para estar al corriente de todo y de todos. En especial Gallo, que con sus setenta largos vivió y paró en los boliches de la zona de La Comercial, recuerda con cariño la cantina Santucci y sus famosas cantarolas, cuando empezaba la música con un terceto de guitarristas (era amigo de uno de ellos), seguida por los cantos, reclutándose la parte vocal de entre los propios clientes, puesto que nunca faltaba un voluntario o un consagrado en la concurrencia. Amigos de la casa eran los cantantes argentinos Héctor Mauré, Alberto Marino y Edmundo Rivero, que venían para las actuaciones de carnaval en el Solís o los bailes del Palacio Salvo. Tiempos aquellos en que largas filas de vecinos se estacionaban en la puerta de la cantina para ver llegar o salir a los famosos y pedirles autógrafos.
Pero a partir de la década de los setenta le perdí el rastro a la cantina porque don Roque la vendió por razones de salud. Los nuevos dueños ampliaron las instalaciones, pero no pudieron mantener la magia de la atención personal, volviéndose más en un negocio como tantos. Respetaron el mostrador al medio, pero agrandaron el comedor para adaptarlo a fiestas de cumpleaños y despedidas de soltero que se prolongaban hasta el amanecer con el acompañamiento del grupo musical” Los Marinos Cantores”. No me enteré, por cierto, del fallecimiento de don Roque a principios de los ochenta, dato difícil de corroborar porque no quedaron hijos ni parientes cercanos con los que hablar, ni del posterior cierre de la cantina. Difícil resulta investigar hoy en día sobre tales puntos, por lo que opté por dar una vuelta por la esquina de Blandengues y José L. Terra para interrogar a los vecinos. El lugar está ocupado hoy por una gomería y los que se avinieron a conversar poco recuerdan de tiempos pasados. O, lo que es peor, poco les importa. Es que 30 años es mucho tiempo, casi una vida, y esta generación ha experimentado demasiados cambios que hacen perder la noción del tiempo. Los acontecimientos y las fechas se suceden a velocidad vertiginosa y el olvido suele tapar los hechos y sepultar los recuerdos. Por eso mismo resulta tan importante la tarea a la que estamos abocados, la de rescatar personas, hechos y lugares antes que el olvido o la indiferencia los cubran para siempre.
Estimados lectores, en un próximo número incluiremos la entrevista que hice a Juan Antonio Ferreira, uno de mis principales informantes para estas crónicas ciudadanas. El tocayo, que con 70 y tantos años no deja de recorrer diariamente calles y barrios de Montevideo para vender números de lotería “con premio” a cuestas, desarrolló a lo largo de su vida una variedad de oficios entre los que podemos mencionar la venta de diarios, el lustre de zapatos, el boxeo y las carreras de caballos, entre otras. Asiduo del barrio “La Comercial”, llegó a “parar” en la cantina y se consideró amigo de Santucci, sobre cuyo entorno recordó hechos y anécdotas con privilegiada memoria.
FONDAS, CAFÉS Y CANTINAS DEL BARRIO GOES

Si hablamos del barrio Goes, sus lugares de encuentro, comida y bebida mediante, fueron proverbiales, tomando en cuenta su nacimiento en torno a una plaza de Carretas y su desarrollo en el contorno de un Mercado agrícola. Desde los comienzos se inauguraron fondas, pulperías y almacenes para contemplar los requerimientos de los vecinos, comerciantes y trabajadores y proporcionarles lugares aptos para reponer energías o facilitar los momentos de descanso. Según el libro “Goes y el viejo café Vaccaro” de Juan Carlos Patrón, ya citado, la primera fonda que se recuerda se remonta al año 1870, la de Casella, abierta frente al camino Goes al norte de la calle Rivadavia, cuyo plato más famoso era un guiso de caracoles inventado por Tomasito, el hijo del dueño. Le siguió la Fonda del Caballito, abierta hacia 1875 sobre la calle Isidoro de María casi frente a la plaza de las Carretas, propiedad del italiano Miguel Bassiadone, donde se servía un amplio menú a precios acomodados. En 1903 abrió la de Gaetano Franchi, antiguo mozo del Caballito, que compró y mejoró un viejo negocio existente en el Camino Goes y Cuñapirú. Luego vino la de Badoc en la esquina de San Eugenio, sobre terreno anegadizo lindero con el barrio Kruger. En Goes y San Fructuoso se recuerda la fonda de Juan Capdevielle, vendida luego a Alejandro Bertiz y que perteneció hacia el año 1930 a la familia Liano. Como detalle pintoresco era la preferida de los lecheros que se reunían a probar los excelentes embutidos de cerdo que elaboraba el mismo dueño. En la esquina de enfrente se encontraba la fonda de José Prado, que trabajaba prácticamente sin horario, abriendo a medida que llegaban los comensales. En Goes y Libres la fonda de Piana y Fossati era la preferida por los mercachifles que llegaban a comprar baratijas en los almacenes por mayor y menor. Y, capítulo especial, merece L´ALBERGO E TRATTORIA MILANESA, de don Gaetán, en Goes y Cuñapirú frente a la actual Plaza de Deportes Nº 2, de pintorescos anuncios de variado menú sobre un pizarrón colocado a la entrada del local, aunque se sabía que la especialidad era la polenta con tuco, para lo cual se organizaban concursos sobre quien era capaz de comer una mayor cantidad. Gaetán, publicista nato, conseguía que algunos vecinos conocidos consintieran en poner sus nombres como ganadores, lo que redoblaba la clientela. El horario de atención era de las 4 de la mañana hasta la 11 de la noche, durante el cual que el propietario hablaba sin parar, en monologo inacabable.
En cuanto a los cafés, numerosos y variados, en capítulo anterior ya hemos citado al GRAN CAFÉ VACCARO, en General Flores y Domingo Aramburú, sin duda el más representativo del barrio. Desde 1900 como almacén y despacho de bebidas y después de 1928 como soberbio y elegante edificio de café, restaurant, salón de fiestas y hotel. En palabras de Patrón “el viejo café VACCARO era la catedral alrededor de la cual se levantaban iglesias, capillas y capillitas”, alusión a la cantidad de bares y cafetines abiertos en las inmediaciones. En la esquina de Goes y San Fructuoso todavía hoy se recuerda el café de Alejandro Vértiz y en la esquina de Blandengues brillaba EL LUCERO, de Gómez Puig. Y en Guaviyú e Independencia estaba el café EL LANCE, de Nielsen y Laino. En la esquina de Isla de Gorriti y Requena se encontraba LA BOMBA, en San Fructuoso y Guaviyú el bar LA PIEDRA, en Aramburú y Porongos se enfrentaban los dos ATALAYA, el viejo y el nuevo. Frente a la Estación de tranvías estaba el café y confitería APOLO y pegada la pintoresca BOTTIGLERIA PIAMONTESA, conocida como La Piojera, donde era popular el “caliente”, un café doble que los conductores y guardas de tranvía tomaban junto al mostrador durante los cambios de turno. Y en la esquina de General Flores e Independencia evocamos el café LIBERTAD, cuyo dueño, Manuelito Villar, fue el fundador del Club de Fútbol Libertad, que llegó a jugar en primera división. Y otros tantos en la memoria de Luis Grene (Prohibido para nostálgicos) al costado del Vacaro, por General Flores, la cervecería VIENA, un pequeño local con barra y butacas sobre las que resaltaba la personalidad del flaco Robinson, su dueño venido de donde no se sabía dónde. También del CABALLERO, bar y ahora restaurant instalado desde el año 1925, que en la madrugada solía llenarse con gente de la noche y de mujeres llegadas de los cabarets del centro. A pocos metros, en esquina con San Fructuoso, estaba el gran café y restaurante LOS VASCOS que luego cambió de nombre y de dueño pasando a ser conocido como EL LLANO. Supo tener clientes ilustres como Hugo Alfaro que captaba la atención de todos hablando de música, cine y política; muchas de sus charlas se vieron luego reflejadas en los artículos que publicaba en Marcha. Como casi todos los boliches empezó a decaer en la década del 70. En General Flores y Vilardebó había otro café y almacén cuyo nombre no recordamos, con clientes tan pintorescos como el Tito Cabano, vate serio y de pocas palabras, que inmortalizó el ambiente de los cafés y bares de la época con la letra de su famoso tango “UN BOLICHE”. Un poco más allá, en la esquina con Garibaldi, los vecinos recuerdan el café y bar EL FARO, que en sus primeros tiempos tenía en un extremo del mostrador la maqueta de un faro con luz encendida y todo, justificativo de su nombre y seguramente de la antigua trayectoria marítima de su propietario. Y también la sede de la I.A.S.A. con su tradicional cantina. Otros boliches del entorno lo fueron LA AMISTAD en José L. Terra y Domingo Aramburú donde se reunían los veteranos para recordar el tiempo en que ensayaban “Los Marinos cantores” y asistían a las maravillas del mago Maritato. Y otros tantos boliches de los que la memoria, siempre ingrata, ha olvidado hasta los nombres.
Recorridas a pie por la zona y charlas con los vecinos nos acercan una serie de nombres pintorescos como el ALCALÁ, café, bar y pizzería frente a la Facultad de Medicina, lugar de encuentro tradicional de médicos y estudiantes, EL TROVADOR bar y pizzería en la esquina de José L. Terra y Domingo Aramburú, el NUEVO CHARRÚA café y bar frente al Mercado Agrícola, el CABALLERO, bar y restaurante estratégicamente ubicado frente a la Plaza y Centro Cultural Goes, ex estación de tranvías y luego de ómnibus interdepartamentales. La gran novedad lo constituye el reciclaje y apertura del Mercado Agrícola, sometido a una reconversión y puesta a punto para beneficio de vecinos y turistas. Y dentro de sus renovados espacios de alimentación y cultura figura un nuevo café y bar, EL PALACIO DEL CAFÉ, con renovado aire tradicional y buen servicio de siempre. Pero tampoco debemos olvidar las cantinas que marcaron toda una etapa en la memoria del barrio y contribuyeron a jalonar la fama de buen comer y mejor beber que supo cosechar Montevideo en otras décadas con más tiempo para esos menesteres. Frente al Mercado Agrícola, sobre la calle José L. Terra, además de los numerosos puestos de comida dentro del Mercado, estaba el modesto CHARRÚA, casi una leyenda urbana con sus famosas perdices al repollo o en escabeche. Y a pocas cuadras, en la esquina con Blandengues se encontraba la CANTINA SANTUCCI, un bastión del viejo Goes y un emblema de Montevideo que bien merece un capítulo aparte en este libro.
EL VACCARO

No debemos referirnos tan solo a los cafés del centro o de la Ciudad Vieja puesto que Montevideo ha tenido y tiene todavía algunos exponentes representativos en sus barrios más típicos. Lugares con historia y en cierto modo con personalidad, al punto que hablar del barrio Goes supone una cita obligada al café VACCARO, tanto como referirse a la Unión supone una mención a LA LIGURIA y pensar en Pocitos conlleva una inmediata mención al EXPRESO. El “viejo café” VACCARO, de tradición centenaria, mantiene abiertas su puerta y amplios ventanales hacia General Flores y Domingo Aramburú, una de las esquinas más concurridas del entorno, en un hermoso edificio de cuatro pisos cuya planta baja está destinada a café, bar, parrilla y restaurante y los pisos superiores al salón de fiestas y el hotel Aramburú. Hoy en día se mantiene como otros tantos negocios de su tipo, con anexo de rubros para contemplar la demanda de clientes en tiempos de almuerzos ejecutivos destinados a los comerciantes y trabajadores de la zona. Para comprender la historia de este café tan rico en anécdotas y vicisitudes hay que remontarse hasta los primeros años del siglo XX. En realidad antes ya que desde 1866 se inauguró la Plaza de las Carretas (frente al Palacio Legislativo), un mercado de frutos alrededor del cual se abrieron comercios de diferente tipo. En una de sus tantos bodegones y fondas, cuenta el polémico escritor Vicente Rossi, fue donde podemos ubicar el origen del tango rioplatense. Sucesivos jalones en el desarrollo de la zona fueron la inauguración de la Compañía Oriental de Tranvías (de caballitos) que en 1880 instaló su estación sobre el camino Goes (hoy General Flores) entre Domingo Aramburú y Carlos Reyles, la apertura del Mercado Agrícola sobre la calle José L. Terra y las inauguraciones de las Facultades de Medicina y Química y Farmacia. Por fines del siglo XIX fue cuando Giacomo Vaccaro, un inmigrante italiano conocido como Yirumín, empezó a trabajar la tierra en la quinta de Doña Dolores La Loca, una extensa chacra que se extendía desde el camino de Goes hasta el barrio Kruger. Hacia 1900, tras el fallecimiento de la propietaria, el italiano compró a los herederos una franja desde el camino Goes hasta la calle José L. Terra donde construyó un modesto edificio con dos entradas: por una un pequeño almacén que atendía personalmente y por otra un despacho de bebidas que dejó a cargo de sus hijos. Años después el negocio terminó por unificarse bajo el nombre de CAFÉ VACCARO, tanto que llegaron a adquirir un terreno en la acera de enfrente para la construcción de un cine, al que pusieron el nombre de Fénix. El proceso culminó en 1928, en pleno auge, cuando los hijos hicieron construir el edificio actual, de señera prestancia y moderno diseño, orgullo del barrio. La trayectoria del VACCARO resulta significativa tanto por su propio mérito como por la clientela variada, consecuente y manifiesta que supo cosechar. Su “historia íntima” afortunadamente fue recogida por la pluma del Dr. Juan Carlos Patrón, un cliente que lo conoció como la palma de su mano. Que no era un cronista ocasional –como en el NINE PINS- sino de un escritor doblemente calificado por su condición de locatario y su versación literaria. Nada menos que un abogado que llegó a Decano de la Facultad de Derecho y se consagró como autor teatral . Y que en la cúspide de su carrera atinó a conservar sus recuerdos en el libro “GOES Y EL VIEJO CAFÉ VACCARO”, publicado por la editorial Alfa en el año 1968. Un libro intransferible, base y referencia de todo estudio y comentario sobre el barrio y el propio café. Patrón no solo traza la historia cronológica sino que también dedica un largo capítulo a la clientela, describiendo en tono cálido y evocativo el entorno de las ruedas de amigos que se dieron cita en la época de oro del café, fundamentalmente en la década de 1920 a 1930.
Había mesas y ruedas para todos los gustos: política, fútbol, carreras, juegos, negocios, arte, teatro y medicina, entre otras. Describe primero la barra de los juristas, entre la que se encontraba el propio Patrón y los doctores Julio César De Gregorio y Antonio G. Fusco (a quienes tuve el honor de conocer personalmente), Eduardo Artecona y Ruben Trelles (hijo de Alonso y Trelles, el “Viejo Pancho”), en lo que define como la prolongación del foro. La mesa más concurrida era la de Adolfo y Santiago Gonzàlez, dos hermanos que atraían gente de todos los gustos. En ella solía sentarse Carlos Roldán, el canillita de Goes que llegó a ser cantante de la orquesta de Francisco Canaro. Sigue una lista interminable de nombres. Luego la rueda de artistas entre los que se encontraba el pintor Julio Verdie. Otra la ocupaban los atletas, entre ellos Raúl Lafitte y Juan Carlos Felitto.Y los astros del fútbol, Perucho Petrone y Tito Borjas. En la rueda de los autores teatrales se encontraban Juan J. Severino, actor y autor tanto como escenógrafo, el maestro Alfredo Pignalosa y en especial la señera figura de Carlos Brusa, pionero del teatro nacional que solía aparecer acompañado de un joven discípulo, Alberto Candeau. También se reunían los personajes del carnaval y del mundo del espectáculo. Infaltable era Toto Mondutey, historiador oral del barrio Goes y rey del tango con cortes en cuyo honor llegó a componerse un conocido tango. Sin olvidar la mesa de los médicos y estudiantes de medicina que ocupaban una o varias sillas, donde practicaban asistencia voluntaria y daban consejos a quienes se acercaran. El más activo era el Doctor José María Fosalba acompañado de Mario Casinoni, Washington Isola, y Julio Marcos Fosalba. También concurrían los doctores José Pedro Cardozo, Ricardo Yanicelli, Oscar Raggio y Hamblet Suárez. En la Asamblea del Sindicato Médico realizada el 23 de noviembre de 1934 se aprobaron los estatutos del Centro de Asistencia Médica. Otra mesa la ocupaba Rodolfo Maruca Sosa, preocupado por estudios arqueológicos y autor de “La nación charrúa”. En otra se sentaban los judíos llegados al país después de la primera guerra mundial, establecidos principalmente en la zona de Villa Muñoz, la que pasó a ser conocida como barrio La Comercial. El sótano del Vaccaro se constituyó en lugar de reunión donde pasaban sus ratos libres recordando la vieja Europa y jugando al ajedrez. Y por último se refiere a los cantores entre los que cita a Juan Pedro López, y a los jóvenes que promocionó, entre ellos a Roberto Fugazot (el inolvidable autor de Barrio Reo) Americo Chiriff y Humberto Correa, el autor de “Vieja Viola”. Y sin olvidar a Néstor Feria, el cantor de voz recia que triunfó en Montevideo y Buenos Aires y a José Mayuri, el “Pepo”. Pequeña nómina de una lista mucho más extensa.
Autor de la obra Procesado 1040, que tuvo record de representaciones.
EL NINE PINS

A principios de la década de 1880 abrió sus puertas uno de los más cafés más espléndidos que tuvo Montevideo, el NINE PINS, en un “edificio contiguo al teatro Solís”. La expresión “contiguo” –referencia de época- plantea la duda de su ubicación en una de las alas que le fueron agregadas al teatro hacia el año 1874 o en una de las linderas calles, Cerro o Juncal, lo que no resulta fácil de corroborar.
En cuanto al fundador y primer propietario, don Eloy Ucar, no hay duda que fue uno de los personajes más emprendedores del período finisecular. Nacido en las islas Canarias en el seno de una familia acomodada, las desavenencias de su carácter lo llevaron al camino de la emigración para evitar las sanciones disciplinarias que lo tuvieron de protagonista. Llegado a Montevideo en plena juventud, se desempeñó en la teneduría de libros para varios negocios hasta que optó por instalar uno propio en el rubro de café y bar. Quede constancia que ser propietario de un café representaba por entonces un excelente negocio y una señal de prestigio para su dueño. Claro que no nos referimos a los locales de la zona portuaria o de los arrabales sino a los cafés y confiterías del centro donde se reunía lo más granado de la vida social y cultural. Ucar permaneció al frente del NINE PINS por unos diez años hasta que, complicado por las nuevas actividades que desarrollaba, terminó por venderlo en el año 1895, como luego veremos.
En cuanto al curioso nombre de NINE PINS de seguro se inspiró en el juego de bolos, de gran popularidad en los cafés con sótano o en una de las variedades del billar, de estilo inglés, para el que se necesitaban nueve figuras.
En la investigación que hemos llevado a cabo el NINE PINS debe ser ubicado dentro de los primeros “grandes cafés”, junto a LES PYRAMIDES y el MOKA, previos a la aparición del POLO BAMBA en 1885 y el TUPI NAMBA en 1889.
Pero lo que realmente importa para este capítulo y vuelve al NINE PINS casi único en nuestros anales y ejemplo afortunado entre los cafés de acá y de allá, de ayer y de hoy, son las crónicas, más bien cronicones que escribió uno de sus clientes, bajo el seudónimo de “Brocha Gorda”. Malos trazos literarios que cobran fuerza inusitada de testimonio por su contemporaneidad con los hechos y porque revelan un conocimiento desde dentro, con datos sobre clientes y detalles de vida interna. No cabe duda que las veleidades costumbristas de “Brocha Gorda”, en pésima imitación al estilo de Mariano José de Larra, fracasaron en el intento, salvo por algunos detalles que es posible rescatar a lo largo de su cháchara insulsa. Más que análisis el anónimo autor se dedicó a plasmar sus frustraciones y agriedades de carácter, al punto de que lo imaginamos un veterano sentado en un rincón, nada popular y nada amigo de llamar la atención; seguramente un fracasado al que le gustaba de atacar de costado lo que no podía compartir de frente. Los artículos fueron publicados en forma de folleto bajo el título de “El café NINE PINS. CUADROS Y ESCENAS DEL NATURAL” en cuatro capítulos: I)El viejo Don Pantaleón, II) Los jugadores al billar, III) Los jugadores al dominó y IV) Los calaveras de “nuevo cuño”. Se nota que los artículos fueron varios pero llegado el momento el editor los redujo a una severa selección. El tono es coloquial y en general los personajes figuran por sus nombres de pila o por sus iniciales, suponemos que para evitar problemas con los conocidos. Con todo el mayor mérito de las crónicas es la descripción de ciertos personajes que resultan prototipos de la clientela de todos los cafés de la época.
Acertada pintura hace de Don Eloy, el dueño del NINE PINS, buen jugador de ajedrez, que solía entablar duelos con los clientes más asiduos, como el viejo Don Pantaleón, “un pichón de sesenta carnavales tan calvo que ostentaba un pelito de trecho en trecho y fumaba rapé”. Pero Don Eloy atendía el tablero con un ojo y con el otro estaba atento a lo que pasaba en el resto del local, pendiente de la llegada de nuevos parroquianos, a los que salía a recibir con muestras de afecto. Y con los que también se involucraba en juegos de carta cuando había que emparejar una partida. Mientras tanto Don Pantaleón, ajedrecista minucioso y dubitativo que gustaba de atacar sobre seguro, de tanto estudiar el jaque mate no reparó en la ausencia de su contrincante hasta que debió levantarse para ir al cuarto Numero 100, como eufemísticamente se llamaba al toilette. Entonces, al percatarse de que había quedado solo, buscó con la mirada a Don Eloy para acusarlo de traidor y de haber abandonado la partida.
Brocha Gorda analizó de un vistazo los diferentes tipos de clientes, algunos que bebían y jugaban y los otros, los simples espectadores, que no gastaban un peso. Las partidas de bolos se desarrollaban en el sótano, generalmente bajo el incentivo de apuestas por dinero, pero a veces el premio era el convite para todos los presentes, jugadores y espectadores, lo que llevaba a la formación de bandos que apoyaron calurosamente a uno u otro jugador.
Memorable se volvió la descripción de una partida de billar, jugada por dos parejas y un apuntador. De un lado D. Antonio y D. Pablo y otro Josesito y Manuelito, con el agregado de don Pancho, personaje habitual y casi necesario porque era el encargado de “apuntar” las jugadas con la condición de ser recompensado al final de cada partido con una copa de cognac Tres Estrellas, tarifa prefijada por sus servicios deameno e imparcial arbitraje.
Una de las peculiaridades del juego era el cuidado en la selección de los “tacos”, lo que suponía una serie de pruebas que daban vida y color al juego. La descripción de Brocha Gorda comprendió también la referencia a un perro Terranova que solía echarse a los pies de su dueño, pero que a veces llegaba a verse molestado por la falta de atención de algún parroquiano que recibía un gruñido de reprobación.
Otro capítulo lo daban los jugadores al dominó, también presentados con
sobrenombres: Arturo, el Gordito, el trigueño L, el trigueño S y el de las patillas N. Eran las 10 de la noche y la partida había comenzado horas atrás, con lo que llevaban “tres horas de jugarreta” lapso durante el cual habían consumido muy poco, por no decir que nada. Solo un café pedido por Arturo el gordito mientras los demás habían solicitado agua, que era gratis, y fría por añadidura.
Terminado el juego empezaba el desbande, primero de los espectadores y finalmente de los jugadores, mientras el piso quedaba alfombrado de puchos y saliva. Brocha Gorda atacaba a los clientes mirones, que pasaban horas sin consumir nada, pasando el tiempo mientras otros gastaban. Estas críticas sobre el poco consumo nos llevan a pensar que estuviera relacionado con la dirección del café o que tal vez fuera uno de los mozos, cuando no el cajero o el recepcionista.
Tal vez el capítulo más vivido y descriptivo resulta el atinente a “los calaveras de nuevo cuño”, aunque poco tuviera que ver con la vida del café. Se trataba de un grupo de jóvenes barbilampiños, con ínfulas de hombres, que habían salido de ronda para la iniciación sexual en el próstítulo de La Pinota o alguno de los otros tantos del “Bajo” y hubiera terminado en fracaso ante la burla de las prostitutas que les tomaron el pelo por su inexperiencia. Los jóvenes se desquitaron con grandes ínfulas recalando en el Nine Pins y gritando a voz en cuello todo tipo de platos para disimular su fracaso.
Las peripecias del NINE PINS lo fueron hasta el año 1886, en que Don Eloy Ucar se mantuvo como dueño del café. Lo hizo durante 9 años más hasta que en 1895 lo vendió a José Figueroa, comerciante con experiencia en el rubro de café y espectáculos, que lo mantuvo con buen suceso hasta su cierre en la primera década del siglo. De esta nueva etapa es la descripción que traza Aníbal Barrios Pintos, del NINE PINS con paredes decoradas y modernizadas con fotografías de las quintas del Prado. El servicio de restaurante ofrecía cenas al “estilo porteño”, las que incluían fiambre de jamón o lengua, bife con papas fritas y huevos revueltos y media botella de vino francés, pan y manteca. Todo coronado por el postre y un café por un precio de 60 centésimos. Pero si el cliente deseara un menor presupuesto, por 20 cts. podía tomar una taza de caldo con huevo, pan y copa de vino francés o de mesa. Durante la noche venia el acompañamiento musical desde has 19 y 30 hasta las 22 por obra de Rufino Vidaolo, primer premio del Conservatorio de Madrid que tocaba piezas de concierto en el piano. Otra de las peculiaridades, que venía desde su apertura, era la venta de una propia marca de cigarrillos, especialmente preparado por su dueño que solo se servía en el establecimiento.
El lugar tenía 6 billares, uno de ellos de tipo inglés, en el que se practicaban los juegos de la pirámide y de la poule. En el subsuelo contaba con tres canchas de bolos y un juego de Krupp.
El folleto fue publicado en el año 1886 por la imprenta y Tipografía Vaillant, calle de las Cámaras número 103.
THE MANCHESTER
En la esquina de 18 de Julio y Convención podemos ver THE MANCHESTER, uno de los últimos cafés y bares al viejo estilo que recuerda al Montevideo de los años 20 al 50. El cual sigue abriendo sus puertas y amplias ventanas frente a un público apurado y temeroso que ni siquiera resulta sombra de aquel que circulaba hace menos de un siglo, cuando el centro era el principal paseo de la ciudad. Tiempos en que caminar por 18 era un rito social y comercial a la vez, un verdadero paseo entre vidrieras primorosamente decoradas y letreros luminosos que iluminaban las colas de gente que aguardaban para entrar en alguno de los cines o llenar las mesas de los numerosos cafés hasta altas horas de la madrugada. En otro artículo referiremos la lista de éstos últimos entre la Plaza Independencia y la calle Ejido, seguramente más de treinta entre cafés, bares y confiterías, para nostalgia de los que peinan canas y sorpresa de los jóvenes que piensan que los shoppings o centros comerciales de hoy son los únicos dignos de movimiento y diversión. Por entonces, otro de los negocios rentables eran las sastrerías y las tiendas de ropa masculina. El hombre se ocupaba y preocupaba por su vestimenta casi tanto o más que las mujeres. De riguroso traje ambo, corbata, sobretodo y gabardina, la elegancia se coronaba con sombrero tipo Borsalino o, para la pinta, un “gacho gris” arrabalero a semejanza del que usaba Gardel. Sombreros que la costumbre hacía llevar puesto hasta en los cafés y espectáculos en locales cerrados, tal como lo demuestran algunas fotografías de época que conservo en mi archivo. En otros casos se estilaba el saco sport en combinación con un pantalón al tono y la inefable golilla. Las camisas, muchas veces de medida, cuyos cuellos se ajustaban con “ballenas” y los puños se cerraban con gemelos de buen diseño que solían comprarse en joyerías. La ropa interior era de fino algodón y los calzoncillos solían llegar hasta las rodillas. No es de extrañar entonces que florecieran las sastrerías y las tiendas de artículos para hombres, en una larga nómina desde la casa SPERA sobre la calle Sarandí, hasta las más recientes Pablo y Blanco, Ovalle Hnos., El Mago S.A., Good Style, Casa Rim, Adams y The Brighton, por mencionar solo algunas. Pero también las tiendas por departamento como London París, La Madrileña, Introzzi, Casa Soler y Angenscheidt solían tener una sección para “Caballeros” con trajes de confección y medida. Por ser 18 de Julio el principal centro de compras, indudablemente era el más buscado para la apertura de tiendas y negocios. Sobre ella, en la tradicional esquina con Convención, por la década del 30 abrió una nueva sastrería con el nombre THE MANCHESTER, en clara alusión a la ciudad inglesa donde se fabricaban los más famosos casimires (dicho sea de paso muchas veces con lanas esquiladas en Uruguay). Al principio marcharon muy bien las cosas. Pero después de la segunda Guerra mundial muchos cambios ocurrieron en el mundo. El trabajo de la mujer y el surgimiento de nuevas ideas conllevó cambios en la forma de vivir y de vestir. Fueron cambios paulatinos, con ritmo humano, no con la rapidez vertiginosa con que ocurren en nuestros tiempos. Tal vez las sordideces del conflicto bélico hicieran aflorar ideas contrapuestas a las viejas costumbres. Comodidad en el vestir, popularización en los ritmos musicales, abandono de las etiquetas, rechazo al orden establecido. Empezó por preferirse la vestimenta informal, el pantalón vaquero o “jeans” se convirtió en moda. Inicialmente concebido como prenda de trabajo, de fina mezclilla de algodón y rápido ajuste para permitir los movimientos, se fue convirtiendo en la prenda habitual de los jóvenes. Y luego de los no tanto. Símbolo de rebeldía de una juventud que se negaba a continuar usando los trajes o sacos sport de la generación anterior y símbolos de una época de rígido estatus y compartimentos en la vida social.
Como era de preveer las sastrerías dejaron de ser negocio y fueron cerrando sus puertas o se transformaron de rubro. Fue entonces que por el año 1960 los dueños de la sastrería THE MANCHESTER, demostrando espíritu previsor decidieron cambiar el rubro del comercio y transformarlo en café y bar, manteniendo el acreditado nombre de prosapia inglesa. Desde entonces hasta hoy, 1962 en adelante, más de 50 años, cambios más, cambios menos se mantiene abierto no obstante las dificultades que han llevado a cerrar la mayor parte de los cafés, no solo del entorno sino del centro y aún de los barrios de Montevideo. Como no podía ser de otra manera una placa sobre la pared recuerda la fecha de apertura del café.
…
Para conocer sobre la trayectoria del MANCHESTER entrevistamos a la señora Estrella Rodríguez Pereira, esposa del actual propietario, al frente desde hace 10 años.
Lo primero a señalar es que el local tiene dos sectores: uno angosto a lo largo de la calle Convención, con solo dos hileras de mesas, de modo que la gente tiene amplia visión para afuera pero también resulta fácilmente observable desde el exterior. Y el otro, al fondo del corredor, un poco más ancho y al amparo de las ventanas y de los transeúntes, que los mozos denominan, en broma, “celebrity room”.
El detalle que más demuestra el paso del tiempo y el cambio en el tipo y mentalidad de los clientes es que antes se llenaba de señoras mayores que llevaban a sus nietos o de madres que llegaban con sus hijos para tomar un refresco. O de grupos de mujeres que salían a tomar el té y le dedicaban tiempo mientras saboreaban una porción de torta o unas masitas con crema. Y hoy este tipo de clientela ha desaparecido, ha cambiado el público, el de la vereda, el que se sienta frente a las ventanas, porque ha cambiado la concurrencia del centro. Mucha gente no sale por miedo a ser golpeados, robados y aún lastimados. Proliferan los delivery porque la gente de edad no sale de la casa sino en ocasiones especiales.
The MANCHESTER era famoso en la década del 70 por el “completo de la tarde”, una costumbre que desapareció y también hacía competencia con el bar “Hispano” por quien servía más platitos a la hora del copetín, otra costumbre que también ha desaparecido.
Como en todos los lugares hubo un personaje digno de recordar, Don Rogelio, un lustrabotas sin par, un señor culto que hablaba con los clientes, que venían a tomar café, leer el diario y charlar con él mientras les lustraba los zapatos. Personaje así, después que se enfermó no se lo pudo reemplazar por otro. Curiosa resulta la costumbre de algunos clientes que se dirigen al fondo, al “celebrity room”, gente que no quiere ser vista y aprovechan la ventaja de un rinconcito ameno, más privado y menos a la vista. Dentro de los clientes habituales lo sigue siendo la gente del ambiente artístico, que trabaja en el Sodre. Después que cerró el Bar Castro, que quedaba frente al Estudio Auditorio en Andes y Mercedes, los bailarines todos se volvieron clientes del Manchester, incluso mantienen la costumbre de festejar sus cumpleaños. También vienen artistas de teatro que actúan en la Sala Nelly Goitiño o incluso en el teatro Solís.
EL ODEON

Dedicamos un capítulo a los cafés concert que existieron en Montevideo a fines del siglo XIX en atención a la magistral descripción que de uno de ellos trazó la pluma de Roberto de las Carreras, un escritor modernista e irreverente que a la sazón contaba con solo 20 años. Se trata del teatro de variedades ODEÓN , inaugurado el 1º de marzo de 1895 en la calle del Cerro Nº 221, al costado del teatro Solís, en el que se brindaban espectáculos musicales y de varieté, líricos y cómicos, mientras los espectadores solicitaban refrescos o bebidas espirituosas junto con sándwiches y apetizers. El crítico literario Antonio Ferrán -en realidad el profesor Ángel Rama- en la recopilación de textos que realizó para el libro “La mala vida en el 900” analizó los lugares y formas de diversión de la sociedad montevideana de la época, que tenía como norte la Ciudad Luz, que brillaba con el esplendor de sus espectáculos nocturnos y se entretenía con los teatros de revistas. Era el Paris de las crónicas mundanas y de los dibujos atrevidos de Toulouse Lautrec, de los cabarets y los café concerts, de la recién inaugurada Tour Eiffel y los elegantes que paseaban por los Campos Elíseos. Los jóvenes montevideanos, mientras tanto, se entretenían en las peñas de los cafés (Polo Bamba, Al Tupí Nambá, Moka, Británico, etc.) mientras discutían sobre temas artísticos, intelectuales o políticos y suspiraban por diversiones más sofisticadas y espectáculos musicales que les permitieran una saludable cuota de sensualidad picaresca y chistes de doble sentido con el concurso de bailarines, cantantes, cómicos, actores y músicos al par que beber y comer en ambiente de ruidosa alegría. Un género que tuviera algo de teatro, otro tanto de café y un poco de cabaret, a veces en locales abiertos y otras en lugares cerrados como sótanos o salas de teatro. De los primeros salones de tal naturaleza, algunos más del tipo café y otros del tipo teatro, encontramos el café La Lira sobre la calle Ciudadela nº 168, cuyo dueño cantaba e invitaba a cantar a los parroquianos, el Lírico, ubicado en un sótano de la calle Juncal esquina Buenos Aires, el San Carlino, también en un sótano, donde la Compañía Cómica Napolitana brindaba funciones todas las noches, el Gran Sotano de la Independencia en la esquina de Juncal y Sarandí y el famoso y bien conocido Café del Concierto, que abría sus puertas en la calle Juncal nº 135, entre Buenos Aires y Reconquista. Se trataba de un sótano espacioso donde se presentaban espectáculos musicales y festivos a cargo de la Compañía de Enrique Montefusco. Las funciones se daban todas las noches a precio reducido, salvo los domingos en que la entrada costaba el doble, con la particularidad de que el público se sentaba alrededor de mesas dispuestas según el número de clientes y en las que se brindaba un excelente servicio de café y bar atendido por camareras. Pero el 1º de marzo de 1895 la juventud ávida de nuevas experiencias saludó con alborozo la inauguración del ODEÓN, un nuevo teatro de variedades ubicado sobre la calle del Cerro Nº 221 (actual Bartolomé Mitre), entre Buenos Aires y Reconquista, al costado del Teatro Solís. Se trataba de un teatro con servicio de café, que podemos definir como sala de espectáculos donde el público podía beber y simultáneamente presenciar espectáculos de variada naturaleza. El local era pequeño, con capacidad para 500 espectadores, entrada tipo jardín y patio cubierto, cuyas butacas estaban enfrentadas con mesas para apoyar las bebidas o comidas ligeras.
La Compañía que inauguró la temporada era la cómico lírica del actor Eduardo Moccia, en cuyo elenco figuraban actores conocidos como la tiple Camila C. Moccia, esposa del director y belleza de todos comentada, la soprano Hipólita Feroldi, la mezzo soprano Gina Sax, el tenor Juan Bonora, el cómico Pedro Suelta y los esposos Bellac y Acoda que se catalogaban como “excéntricos”, es decir que eran los que realizaban todo tipo de proezas, en especial de equilibrismo. Los espectáculos se brindarían noche a noche y la entrada costaba un real con asiento, consumiciones aparte. La prensa lo catalogaba de “elegante y cómodo teatrito que reúne las comodidades para pasar un rato divertido y con poco gasto”. El Día, en cambio, el día de la inauguración lo describía como “teatro de verano”, seguramente por contar con una parte abierta. Otra de sus peculiaridades, tal vez la más comentada, lo fuera el farol rojo que se encendía en la puerta las noches de función tal vez como forma de llamar la atención. No olvidemos que el edificio quedaba de camino al “Bajo”, ya que la calle del Cerro era la principal bajada al mundo de la diversión y del pecado que se abría en la cuadra siguiente.Pero indudablemente la mejor descripción la dio Roberto de las Carreras, a la sazón un joven periodista en un artículo publicado en El Día del 15 de marzo de dicho año. En primer lugar analizaba la vida nocturna calificando sus fiestas”de sin carácter ni estruendo”. Y no es que el ODEON fuera un adelanto “pero era un teatro de una alegría modesta” agregando, en forma socarrona, que se “encontraba escondido invisible a la izquierda del Teatro Solís”, que lo aplastaba con su aspecto burgués a no ser por el farol rojo que se encendía en la puerta de entrada”, un sendero de arena y plantas verdes con una pequeña glorieta donde se sentaban los que no cabían dentro de la sala. El recinto era espacioso y lo más interesante que los asientos tenían una tabla delante como los bancos de la escuela, la que servía para colocar los pedidos de refresco, cerveza o el mismo ajenjo, que era lo que tomaba de las Carreras. Y describiendo el ambiente había “libertad de hablar fuerte, de gritar, de expresarse a los gritos” lo que no puede hacerse en un teatro. Y luego pasó a referirse a los actores en tono tan descriptivo como poético, con especial admiración por la esposa del director. El joven escritor que tan bien describía el café teatro y su ambiente, Roberto de las Carreras (1875-1963), fue en el futuro un diplomático y escritor difícil de clasificar dentro del modernismo uruguayo. Anarquista en lo político y defensor del amor libre en las costumbres sociales, puede decirse que anduvo a contramano de sus contemporáneos. Rebelde hasta la obsesión, hijo bastardo de Clara García de Zúñiga, una mujer que abandonó sus privilegios de clase para una vida sin ataduras. Entre sus obras destacan Sueño de Oriente (1900), Salmo a Venus Cavalieri (1905), En onda azul (1906) y Suspiro de una palmera (1914). También escribió varios artículos sobre sus viajes por Europa y obras controvertidas como Oración pagana, El amor y el divorcio o Parisina.Respecto a la vigencia y destino del ODEÓN de la calle Bartolomé Mitre no tienen datos sobre la fecha de su cierre. Poco después en la esquina de Mitre con Reconquista abrió el TEATRO ROYAL y años después un anexo, el ROYAL PIGALL, ya tratado en Raíces (Enero de 2013). Seguramente se hayan utilizado parte del edificio y antiguas instalaciones del Odeón para este anexo y después de 1946 para la sala del cine Hindú, que durante muchos años funcionó en la calle Bartolomé Mitre nº 1263 hasta su definitivo cierre en el año 1970. Hoy en día un gran baldío recuerda la historia de un pasado no tan lejano.
Odeón viene del griego y del latín odeum, que literalmente significa una construcción destinada a competencias de canto. Se trataba de un edificio utilizado para los actos musicales, que podían consistir en representaciones de canto, poesía o música. Se diferenciaban de los teatros porque estaban parcial o totalmente cubiertos y eran de pequeño tamaño.
CONFITERÍAS DE AYER Y DE HOY
DE LAS MISIONES

Desde los tiempos del Montevideo colonial que la esquina de las calles San Pedro y San Felipe - 25 de Mayo y Misiones- ha sido una de las más señaladas de la ciudad. Por años 25 de Mayo fue considerada la arteria más elegante, sede de tiendas y almacenes, confiterías y salones, hasta que entrado el siglo XX el movimiento social y el tráfico mundano se trasladaron a la calle Sarandí.
Empero 25 de Mayo se mantuvo como sede de bancos e instituciones de crédito, oficinas comerciales y despachos de profesionales, al estilo de otras ciudades llenas de movimiento durante el día y vacías durante la noche. Y la calle de las Misiones, llamada así en homenaje a la exitosa conquista de las Misiones Orientales durante la Campaña del Brasil, actuaba de eje, concentrando en sus inmediaciones bancos y despachos aduaneros. En 1907, revalorizada la esquina, se construyó un edificio de tres pisos para oficinas y la planta baja destinada a local comercial. La originalidad arquitectónica provenía de la fachada estilo art nouveau, con revestimiento de mayólicas de vivos colores.
El primer destino del local fue para farmacia, pero no pasaron más de 10 años que ésta buscara una nueva ubicación más acorde con su ramo. En tal circunstancia un comerciante español, un esforzado gallego de los que habían pasado casi 20 horas al día atrás de un mostrador, resolvió cumplir su sueño de inmigrante al abrir un café y bar. La época y la ubicación eran propicias, en circunstancias en que proliferaban tales negocios, pues todos los temas, desde los comerciales a los personales y amistosos se ventilaban ante una sucesión de humeantes pocillos. El café llevó el nombre DE LAS MISIONES manteniendo la fachada de mayólica que había dado fama a la esquina, convertida en referente de la Ciudad vieja. Para continuar esta historia nos adentraremos en el túnel del tiempo en compañía de Juan Antonio Ferreiro, un entrañable personaje que recorrió las calles y transitó por varios oficios desde la década de 1950 hasta el presente. Sucesiva y alternativamente fue canillita, lustrador de zapatos, mensajero, boxeador, vendedor de loterías y varios etcéteras, con dos condiciones fundamentales para aportar sus recuerdos: la vivencia personal de lo que cuenta y la buena memoria con que lo tiene registrado. Cuando le preguntamos sobre el CAFÉ DE LAS MISIONES dijo que lo recordaba de la década de 1950, de cuando el Uruguay todavía respiraba todavía una etapa de bonanza. Desde entonces la situación empezó a complicarse, diluyéndose en forma gradual la vida de relación y la costumbre del café o de las copas. Por entonces existían dos cafés en la tradicional esquina de 25 de Mayo y Misiones: LA COSECHERA, al que nos referiremos en otro capítulo y el DE LAS MISIONES, que todavía sigue abierto bajo la modalidad de resto-bar. El primero estuvo ubicado en la vereda de enfrente, en el número 450 de la calle 25 de Mayo, un amplio salón que fue demolido para la construcción de un edificio donde hoy funciona Sebex. La COSECHERA, de Humberto Podestá, era un café de múltiple aspecto, de esos que reunían clientelas de diferentes ramos. Bien puesto, sobrio y con lustroso maderamen recubriendo las paredes, disponía de mesas metálicas y sillas de estilo Viena. Parte del frente lo ocupaba un quiosco de diarios, revistas y golosinas con doble ventana, una que miraba hacia la calle y la otra hacia la clientela del café. Cuando tras un desalojo LA COSECHERA se mudó para la vereda de enfrente, el dueño del quiosco no quiso acompañarlo y decidió anexarlo al café DE LAS MISIONES. Este, por entonces, era propiedad de José Rodríguez, un hombre de baja estatura y excelente carácter, siempre pronto para una sonrisa o proferir una palabra amable. En realidad el negocio era de su padre, un gallego que había trabajado muchos años dando lo mejor de sí, pero que ahora, enfermo, lo dejaba en manos del hijo. Ferreiro, nuestro informante, es ante todo un hombre observador, con filosofía propia aprendida en las calles de la vida. Su radio de acción siempre fue la Ciudad Vieja, que conoce como la palma de la mano. En el año 1956 trabajaba de canillita y lustrador en el quiosco frente a LA COSECHERA, pero cuando se mudó de vereda y el quiosco cambió de titular, prefirió seguirlo. El dueño, Manuel Velazco, le anexó un servicio de mensajería y venta de revistas. Los diarios los continuaba vendiendo Ramón Saravia, un canillita de voz particular que era muy querido en la zona. El encargado del café se llamaba Manolo, otro español grande y bonachón. Buen momento cuando el patrón se dormía porque cerraban el negocio y salían a tomar copas en los cafetines del “Bajo”. Bien presentes tiene aquellos tiempos en que el mostrador era para que los clientes arrimaran las copas, en especial los habituales en busca de un diálogo más cercano, que también apoyaban los codos en el mostrador, costumbre que se ha perdido en estos tiempos. Había buena clientela por entonces, que se repartía entre los varios cafés de la zona. Casi enfrente estaba la casa Arnaldo Castro, Misiones 1460, con más de 30 empleados que a su vez eran clientes. Ferreiro que había cambiado el oficio por el de lustrabotas y a casi todos les lustraba los zapatos, también trabajaba llevando mensajes. Era un pibe que a pie o en bicicleta recorría las oficinas para llevar cartas o encargos que debían ser entregados con total puntualidad. Y después del reparto se dedicaba a lustrar los zapatos de la clientela.
Después de las 17 y hasta las 18 horas, horario de salida de los bancarios, se llenaban los dos cafés, por lo que Ferreiro tenía que ir al mostrador a ayudar en el servicio. Había que ser muy ligeros porque la cafetera a vapor tenía 6 brazos y antes de las 17 tenían que haber puesto filtros a 50 o 60 pocillos de café que aguardaban en hilera. Dichosos tiempos en que se servían estupendos cafés, el Moka o el Columbia, según el cliente. De tardecita, incluso de noche porque la ciudad vieja se poblaba de vida nocturna, cambiaba el público, desaparecían los oficinistas y hombres de negocios y llegaba la gente de mal vivir, los habitués de los cafetines del puerto, para tomarse una previa antes de bajar la cuesta en dirección a los insinuantes bares de camareras. De mi parte recuerdo la zona en la década del 60. Mi radio de acción era el del CAFÉ BRASILERO pero me fascinaba el tráfico por 25 de mayo, con el concurrido café de Mayo y sobre todo el SOROCABANA pequeño y recoleto donde solía encontrarse todo el mundo del foro.
Desde entonces, de la década del 60 o 70 el tiempo ha transcurrido rápidamente. Cambió la Ciudad Vieja, se ha vuelto más peligrosa. Los cafés y bares han desaparecido en su gran mayoría.
Pero hasta que a principios del nuevo siglo XXI una nueva empresa se hizo cargo del CAFÉ DE LAS MISIONES. Se valorizó el valor arquitectónico del inmueble, recibiendo el concepto de “protección patrimonial” categoría 3GPP, en especial el frente de mayólica, que continua siendo un punto de referencia y una curiosidad fotografiada por los turistas que llegan en los cruceros.
El café y bar se ha reformado por dentro, convirtiéndose en un restobar o restocafé. El decorado interior exhibe cuadros de la ciudad de la pluma del pintor Leandro Barrios. Al mediodía se sirve un almuerzo con mantel y el café continúa con la vigencia en el resto del horario. Ha cumplido con creces la regla de que para sobrevivir hay que saber adaptarse.
CONFITERÍAS DE AYER Y DE HOY

Difícil tarea la de ofrecer un listado de las confiterías que existieron en Montevideo desde el lejano año 1842 en que se inauguró la CONFITERÍA DEL JARDIN de Buero y Montebruno, primero en Cerrito 72 y luego al lado del Teatro San Felipe, hasta el presente. La mera enunciación de centenares de nombres sin la referencia a los detalles característicos de cada uno, resulta de escaso interés por lo que hemos optado por brindar un panorama representativo de algunas pocas. Hubo, entre nosotros, de larga permanencia mientras que otras fueron de vida efímera; por otro lado hubo algunas que exhibieron lujosos decorados al estilo europeo y otras que presentaron una apariencia más popular. En tal sentido las confiterías, como los bares y cafés, ofrecen tantos matices como la vida misma y tantas diferencias como la modalidad de sus dueños o los tipos de clientela. Somos conscientes de las dificultades de ubicar comercios que muchas veces han cambiado de dirección o de nombre por lo que citaremos tan solo algunos de los más afamados e inexplicablemente olvidados, en razón de haber recurrido a distintas fuentes, algunas de ellas parciales por provenir de avisos y recortes de diarios y revistas, crónicas periodísticas y el valioso testimonio de antiguos clientes que pudimos entrevistar. Otra finalidad del capítulo es la de analizar la evolución de las costumbres a lo largo del último siglo. Desde el pintoresco 900 en que la vida social se desarrollaba a lo largo de la calle Sarandí y luego del 18 de Julio hasta concentrarse en los numerosos cafés y confiterías. Estas últimas, en especial, eran el lugar de reunión de las damas y el fin del paseo de las familias que salían con niños. En aquellos tiempos se respetaba la hora del té y era obligada la merienda para los chicos. Tiempo libre mediante era de estilo el copetín antes del almuerzo y el aperitivo previo a la cena, costumbre hoy desaparecidas. Eran también lugares de cita de las parejas a la salida de los teatros o cines de estreno, de las señoras que salían de compras o de las familias que llevaban a los chicos, que alimentaban la perspectiva de un premio con ricas masitas o la gran novedad de los helados. Las confiterías del centro solían disponer de un sector destinado a servir al público, donde la atención era de primera y se disponía de un rincón para fumar y mesas de billar y juego de cartas para el entretenimiento de los caballeros.
Algunas de las confiterías más famosas fueron tratadas en capítulos anteriores, como la DEL TELEGRAFO, LA AMERICANA, DEL JOCKEY CLUB y LA LIGURIA.
Vamos a referirnos, entonces, a otras injustamente olvidadas. En primer término la confitería ORIENTAL, sobre la calle del 25 de Mayo, lugar emblemático de reunión de los elegantes de mediados del siglo XIX. Y años más tarde la elegante confitería DE PARIS, sobre la Ciudad Nueva, en la calle del 18 de Julio, propiedad de un parisimo que trajo a nuestra ciudad parte de la elegancia de la gran ciudad. Y luego, ejemplo de ingratitud de la memoria rescataremos del olvido a la confitería CENTRAL, (de Juan Pesce), ubicada sobre la calle del 18 de julio al Nº 167, que hizo época y se presentaba como la mejor para “la celebración de banquetes, ambigus y tertulias” y también de la confitería ÉLITE de 18 de Julio Nº 1210, “lugar de encuentro de las familias a la salida del teatro o del cine”. Y de la lujosísima MOULIN D´OR, de P. L. Barrere, en 18 de julio 1587 al 1597, “con patio interior al aire libre para las noches de verano” y de la PETIT VERSAILLES, en 18 de julio Nº 1287, un primor de elegancia y buen gusto que ofrecía los mejores bombones de la ciudad y esmerado servicio de “baar y billares”. Y la gran novedad de la confitería ZABALA, restaurant y fiambrería a la vez, ubicada en el primer piso del edificio ZABALA PALACE, ( hoy PALACIO BRASIL), que ofrecía “té danzante y orquesta todas las noches”, lindera al Teatro Zabala que años después cerrara por problemas de acústica. Y otras más recientes sobre la principal avenida como SOKO´S, en 18 de Julio y Yí, ocupando planta baja y primer piso, tristemente famosa porque se trató de la única en que se negó el servicio a un cliente por ser hombre de color. Y otras peculiares como la fiambrería y confitería DEL LEON, en la calle Andes entre 18 y San José, famosa por la calidad de sus productos y porque solían frecuentarla las “divorciadas” para fumar con tranquilidad cigarrillos con boquilla, como gesto de emancipación. Y LA MALLORQUINA, en Andes entre Colonia y Mercedes, (a la que solía concurrir el autor de estos artículos), de exquisita factura y especialidades catalanas. Y otras en barrios más alejados como LAS PALMAS (Bulevar España y la Rambla), ANREJÓ (Libertad y Avenida Brasil) y LA CASTELLANA, en Avda. Brasil y L. Gadea. Y la AGRACIADA en el número 2339 de la avenida del mismo nombre, propiedad de la firma Ares y Fernández. Hoy en día, segunda década del siglo XXI, poco queda de aquel esplendor de confiterías y cafés de nuestra principal avenida. Especialmente de las primeras, que se han trasladado a locales pequeños en shoppings y centros comerciales. Las que permanecieron hubieron de hacer grandes esfuerzos por mantenerse y realizar grandes cambios y modernizaciones para adaptarse al mundo de hoy. De las confiterías de antaño podemos mencionar tres que conservan sus rasgos más típicos: LA ESMERALDA, de Constituyente esquina Jackson (que ya existía en 1922 según guía comercial), la LYON D´OR, sobre 18 de Julio en plena área del Cordón y la tradicional de especialidades alemanas, el ORO DEL RHIN.
Esta última cuyo sugestivo nombre rinde homenaje a la ópera de la trilogía wagneriana de la Leyenda de los Nibelungos, fue abierta en 1927 por Hermann Sthal, un joven alemán que llegó al país después de haber estudiado en la Escuela de Confiteros de Sttutgart. Apenas llegado trabajó en las confiterías EL TELEGRAFO Y MOULIN D´OR, bien conocidas en la época y después apostó por instalarse por cuenta propia en un local en las inmediaciones del Prado. La empresa fue creciendo hasta que dos años después se mudó a la calle Sarandí Nº 285, entre Pérez Castellano y Maciel, en contacto con la zona bancaria. Y en el año 1933 consolidó su trayectoria trasladándose a la actual ubicación en la esquina de Colonia y Convención. Gran novedad para la época, fue la primera en emplear mujeres en la atención de las mesas, lo que fue muy bien recibido y comentado por el público. Desde entonces ha iniciado una carrera de buen servicio y mejores productos, consagrando una repostería con productos de calidad. Sabia medida el nieto del fundador fue enviado a Alemania, a la Escuela de confiteros de Munich, para perfeccionar el arte de la repostería, lo que complementaron los miembros de la familia con frecuentes viajes para traer novedades europeas que incorporar al servicio. Las nuevas generaciones propiciaron reformas y ampliaciones, expandiendo el negocio con una sucursal en la Plaza Libertad y otra en el Shopping Center de Punta Carretas.
BODEGONES Y MILONGAS DEL "BAJO"

En capítulos anteriores nos hemos referido a los cafetines, fondas y burdeles del "Bajo" hacia fines del siglo XIX, más concretamente en el año 1896, según la descripción de Rafaél Sienra, un escritor que realizó un recorrido descriptivo por la calle Santa Teresa, aunque el mismo estuviera obnubilado por reflexiones morales y juicios condenatorios.
En el presente nos referiremos a los bodegones y milongas del "Bajo" en el entorno de tres décadas posteriores, entre 1920 y 1930. Hacia entonces comenzó la demolición del barrio para dar paso a la construcción de la rambla sur, nuevo trazado urbano que llevó a la demolición de las casas y el borrado del mapa de la calle Recinto (antes Santa Teresa) y de las típicas callecitas que la cortaban. Tan solo quedó, como de recuerdo, una breve extensión de la calle Brecha, entre Buenos Aires y Reconquista. En resumidas cuentas con pavimentos, plazas y jardines fue sepultado el “barrio del pecado”. Afortunadamente quedaron, para rescate de la memoria, numerosas crónicas de escritores y artículos de periodistas de la época. Muchos de ellos conocedores y frecuentadores de los cafés de 18 de Julio y aledaños tanto como de los bodegones del "Bajo". Y que también visitaban los burdeles y especialmente las “pensiones”, como habían dado en llamar a los de lujo, concurridos por señorones y jailafes (derivado de high life), resultando sagaces observadores del material humano que pululaba en el lugar. Resultaba una paradoja casi increíble, la existencia de un mundo de vicios y rufianes a tan solo dos cuadras de la elegante calle Sarandí, emporio de tiendas elegantes y del sofisticado ambiente social de las clases pudientes del 900.
Entre los cronistas podemos destacar las las de Víctor Soliño, el “Loro” Collazo y Salvador Granata y los artículos de Julio C. Puppo "El Hachero", Luis Alberto Varela “El Bastonero” y de Diego Lucero, entre otros. Y, como complemento y resumen de todos ellos, el libro de Emilio Sisa López, el inefable autor de "Tiempo de ayer que fue", en el que se entremezclan las crónicas anteriores con sus propios recuerdos de juventud. No hemos encontrado mayores datos biográficos de este autor pese a haber ubicado su domicilio en la ciudad de La Paz y haber entrevistado al propietario actual de la imprenta VANGUARDIA, donde trabajó por mas de 30 años. Su padre fue jugador profesional en las mesas de juego del vapor de la Carrera, lo que seguramente le haya abierto las puertas a anécdotas y referencias y orientado al gusto y conocimiento de la bohemia nocturna, alcanzando a conocer la vida del “Bajo” en su juventud. También fue el autor del libro "Un payador de leyenda: Juan Carlos López (1885 – 1945).
Describe, tal como decíamos, la calle Recinto, la ex Santa Teresa, verdadera columna vertebral del barrio como que comenzaba frente al Templo Ingles y se prolongaba luego de un recorrido de unas 8 cuadras hasta terminar en la zona, llamada despectivamente La Olada.
A lo largo del recorrido va mencionando los boliches, cafetines, comedores o fondas más significativos. En la esquina de Yerbal y Camacuá, frente a la Comisaría de la Segunda, se encontraba LOS DOS FRENTES, almacén y despacho de bebidas propiedad del español Antonio Collazo, padre de Ramón “el Loro” y Juan Antonio, boliche famoso por su especialidad, el “pucherito” de orejones macerados en caña. Muy cerca, sobre la calle Yerbal, se encontraba el PLUS ULTRA, especie de cafefín y boliche con salón de baile, cuyo propietario, el español David Sánchez, así lo bautizó en 1926 en homenaje a la hazaña del aviador Ramón Franco al cruzar el Atlántico. Su palco tenía fama de haber sido el escenario de intérpretes de la canción criolla y de los primeros tiempos del tango. Una cuadra más allá se encontraba EL CHUMBITO, bar y reducto de canto criollo propiedad de Pepe el Porteño, curioso personaje que terminó sus días en un duelo criollo entablado frente a su propio local. Al costado se encontraba la escalera que subía hasta EL TÁBANO, garito donde se tallaba fuerte en medio de un aire viciado por el tabaco y el alcohol. En la cuadra siguiente se destacaba LA PARRILLA, una fonda abierta hasta el amanecer, en la que solían reponer sus fuerzas los que habían ido de prostíbulo y frente por frente estaba EL FRIYÉ, un boliche donde se alternaba el vino con las frituras de pescado.
Tan concurridos como los bodegones lo eran las milongas, es decir los bailongos de rompe y raja, continuadores de la tradición de las “academias”. La música era la clave con predominio de las pianolas a manubrio, la bebida solía ser generosa y el sexo un premio final que no siempre se daba. Las más antiguas milongas se disponían sobre la calle Santa Teresa en el lugar conocido como la grasería. En la esquina con la calle Colón se ubicaba el salón de la sociedad LOS REOS, lugar que luego fue ocupado por EL PERDIGÓN, un expendio de bebidas alcohólicas propiedad de Luis Granata, padre de Salvador, quien luego sería uno de los pilares de la Trouppe Ateniense. Un poco más allá, en un sótano con salida al mar, entre Alzaybar y Colón, abría sus puertas LA YETA, un renombrado salón de baile propiedad de Juancito El Picao, al que concurrían los muchachos del “centro” porque solía tener buenos músicos, entre ellos el pianista Prudencio Arigón y más tarde el moreno Philips, controvertido personaje del que luego hablaremos, así como tríos o cuartetos de guitarreros de la guardia vieja entre los que cita a Panguzzi, los hermanos Froilán, Quintana y el “Huesito” Vázquez. También sobre la calle Recinto abría sus puertas el recordado boliche de JUANA LA VASCA, casi en frente a lo de ALFREDO, “el Cabeza”, frecuentado por lo más selecto del ambiente orillero.
Bien cerca funcionaron otros de nombradía como EL TALAR, del gordo Cánepa, en Bartolomé Mitre casi Camacuá, en el que alternaban los expertos en cortes y quebradas con los troveros y payadores de fama.
Otro de los personajes dignos de recuerdo se llamaba Juan Pedro Salas, “Pachón”, un moreno que regenteaba LA ENRAMADA, local de baile sobre la calle Maciel pasando Reconquista, casi sobre las rocas. Lugar preferido de los jóvenes que querían bailar entre las sombras.
Dejamos de lado la descripción de otros cafés, bares y bailongos del ambiente como el almacén del HACHA, el café ZUNINO, el SOUTHAMPTON y en especial el cabaret del ROYAL PIGALL porque ya fueron tratados en capítulos anteriores. Y reservamos otro, como el POMMERY, para describir los restantes cafés de la CIUDA VIEJA.
ESTIMADOS LECTORES DE RAICES. Si alguno de ustedes ha conocido a Emilio Sisa López o conoce alguno de sus parientes, les solicitamos nos envíen un mensaje por correo electrónico, PARA PODER COMPLETAR LOS DATOS BIOGRAFICOS DE ESTE AUTOR FUNDAMENTAL EN EL TEMA DE LOS CAFÉS.
EL WELCOME

Prueba de que la personalidad del dueño de un café, en realidad de cualquier clase de negocio, suele verse reflejada en el decorado del local, la calidad del servicio o el tipo de clientela, la encontramos en el caso de Don Benito Romay y su popular y bien amado café WELCOME. Uno de los más famosos que tuvo Montevideo durante las primeras décadas del siglo XX y del que era fama que congregaba la gente más elegante de la ciudad, puesto que su aire entre sofisticado y bohemio supo atraer a los hombres de negocios e intelectuales tanto como a las barras universitarias de muchachos calaveras.
Y todo de la mano de un personaje que merecería figurar en una antología dedicada a nuestra vernácula Belle Époque, una época festiva y optimista que marcó toda una generación.
El WELCOME abrió sus puertas sobre 18 de julio entre Río Branco y Julio Herrera, casa por medio con el café AVENIDA y en la misma cuadra del TUPÍ NAMBÁ (Nuevo). Su inauguración podemos ubicarla en la década de 1910 y su trayectoria prolongarse por más de treinta años hasta mediados de 1940 en que el fallecimiento del insustituible propietario y la valorización inmobiliaria fueron determinantes para que los locales sobre la principal avenida se vendieran para edificios de altura. De igual manera, los cafés y confiterías del centro habían ya dejado de ser la principal atracción y las tiendas y los cinematógrafos competían por las ubicaciones más cotizadas. Don Benito Rlmay tenía todos los requisitos de un relacionista público porque había nacido con una sonrisa a flor de labios. No solo era adicto a la diversión sino que sabía trasmitirla para fomentar el buen clima entre los clientes. Hombre de buena posición económica, adquirida tras una vida de trabajo, apostó en su madurez por un negocio que le permitía combinar sus aficiones con el trabajo. Fue entonces que decidió instalar un café al que puso el nombre de WELCOME, dotándolo de los elementos necesarios para no desmerecer a sus vecinos cafeteros. Otra de sus particularidades era vestir a la moda, con trajes que encargaba al célebre modisto Mr. Valiante. En invierno solía vérselo de traje oscuro, con sombrero de copa y bastón con empuñadura de plata siempre reluciente. En verano, en cambio, optaba por un impecable traje blanco con zapatos de charol y chambergo Panamá.Todo lo cual coronaba con un clavel rojo en el ojal y un bigote muy llamativo con puntas hacia arriba. Apenas despuntaba el atardecer Don Benito gustaba de salir a la vereda y pararse frente al letrero que anunciaba los espectáculos del día. Con gestos ampulosos y amable sonrisa saludaba a las damas que echaban sus miradas, con indisimulado interés, al interior del local e invitaba a los caballeros a entrar en su café, ponderando las bebidas o el espectáculo a brindar y mencionando a quienes ya se encontraban dentro. El WELCOME, como todo café que se preciara, disponía de un palco para la realización de espectáculos musicales. Las décadas del 20 y del 30 fueron pródigas en las actuaciones que los convirtieron en café concerts. El propio Romay era amante del tango y amigo personal de muchos de los músicos. Una vez terminada la función gustaba de sentarse en la mesa con los artistas, a los que agasajaba con su simpatía y convidaba con las consumiciones.
Dentro de las orquestas de actuación más frecuente recordamos la de Minotto Di Cicco, que integraba con sus hermanos Ernesto y Fioravanti y con sus amigos Eustaquio Laurenz, el violinista Horacio Zito y Julio de Caro. Otro conjunto de larga actuación y fuerte concurrencia lo constituyó la orquesta típica de Orlando Romanelli. Y, como broche, recogimos el dato de que en su escenario se presentó durante una breve temporada nada menos que Eduardo Arolas, el Tigre del Bandoneón, dato que no hemos podido corroborar. Con tales antecedentes no es de extrañar que el WELCOME terminara por ser el reducto preferido de los socios del Club Atenas y en especial del grupo de jóvenes estudiantes y jugadores de básquet ball que terminaron por constituir la Trouppe Ateniense.
Como el Atenas no tenía una sede fija los “jóvenes soñadores”, como los llamaba Ramón Soliño, solían reunirse en una mesa del fondo del WELCOME para discutir sobre los problemas de la institución. Incluso la Comisión Directiva tenía “reservada” otra mesa para sus sesiones.
Cuenta Soliño que una tarde de Julio de1922, encontrándose en plena sesión directiva uno de los miembros les informó del concurso promovido por el Centro de Estudiantes de Derecho para poner en escena una obra con la que festejar la llegada de la Primavera. En el acto comenzaron a reunirse hasta redactar la obra ¿Estás ahí, Montevideo?, con la que ganaron el primer premio.
La representación se dio en el Teatro Solís con gran éxito de público y aplausos a manos llenas, lo que se tiene por el nacimiento de la Trouppe Jurídica, que luego se transformaría en la Trouppe Ateniense, la que siguió cosechando éxitos y reuniéndose en el WELCOME, ahora más concurrido que nunca.
GRAN CAFÉ IBÉRICO

Un ejemplar del diario LAS NOTICIAS del 29 de noviembre de 1867 , acercado por uno de los lectores con todo el cuidado y respeto que saben inspirar las páginas amarillentas y artículos de época, nos ha permitido rastrear en la historia del Gran CAFÉ IBÉRICO, uno de los más peculiares que tuvo Montevideo a mediados del siglo XIX.
Desde 1830 y hasta aproximadamente 1870, la ciudad comenzó a contar con mejores cafés y renovados centros de reunión. La mayor parte de los propietarios de estos establecimientos eran franceses que se habían adaptado al cambio en las costumbres y encarado una cierta modernización en la forma de atender al público y en reformar el mobiliario y la decoración. Algunos habían vuelto a su tierra natal para visitar a parientes y ponerse al tanto de las novedades comerciales del viejo mundo, regresando con ideas renovadoras sobre todo en que los cafés y confiterías debían contar con un complemento de espectáculos y atracciones diversas, evidente anticipo del futuro género de café concert que surgiría en Paris hacia fines de siglo. Vamos a hacer una rápida mención a los cafés existentes en Montevideo hacia la década de 1860, entre los que destacaban el Café del Comercio, el Café de la Unión, la Confitería Oriental, la de Buero y Montebruno, entre otras tantas, tema que tenemos en estudio y desarrollaremos en un artículo futuro. Y los de aparición en la década como el DE LA AURORA en Andes y San José, el DE PARIS, sobre Bartolomé Mitre, el ARBOL DE GUERNICA en la plaza Independencia, el de MOKA en 25 de Mayo, el DE LA RADA, el DE COLON, el ANGLAIS, el DEL MOGOL, el Café y Billar AS DE BASTOS, el de BORDEAUX, el de LA REPUBLICA, el de LOS PIRINEOS al lado del Teatro de Solís, el DES PIRAMIDES, el DEL PETIT CAPORAL sobre la calle Andes, el AU RENDEZ VOUS LES AMIS entre otros.
Y entre ellos el IBÉRICO, el que nos ocupa en este artículo, uno de los tantos cafés y confiterías de Montevideo, que además del ofrecimiento de bebidas y juegos, presentaba espectáculos artísticos.
Lamentablemente ni en este artículo ni en otros que revisamos en la prensa hemos podido averiguar la dirección del negocio; se ve que sería muy conocido del publico puesto que solo insistía en los servicios que prestaba y no escatimaba el esfuerzo de los propietarios para satisfacer al público. La administración del negocio figuraba bajo la firma de J .C. de Ceraetto y Ca.
El GRAN CAFÉ IBÉRICO, en la oportunidad anunciaba las últimas presentaciones de un visitante que había conmovido la conciencia provinciana de Montevideo: las demostraciones de SONAMBULISMO E HIPNOTISMO, a cargo del Profesor Parigi, con entrada libre, siempre que se consumieran bebidas durante el acto.
Y como todos los días el acto sería complementado y acompañado por la presencia del destacado pianista profesor Dn. Juan Llovet.
Bien vale la pena transcribir el aviso para dar una idea de los servicios que brindaba el lugar:
Gran CAFÉ IBÉRICO
HELADOS – HIELO – BAÑOS
Café – Restaurant – Confitería – Casa amueblada – Billares
Este establecimiento, único en su clase en la América del Sur, proporciona a sus favorecedores y viajeros COMODIDAD, AMENIDAD Y EQUIDAD.
Servicio sencillo y esmerado, con entretenimiento nocturno
y acompañamiento musical
del inteligente Pia
Muchos locales de la época, además del consabido café contaban con servicio de restaurant y confitería y prácticamente todos con mesas de billar, tal vez y sin tal vez el juego de salón más popular entre los caballeros. No había café que no lo tuviera, al punto de que en las guías comerciales figuraba el rubro de “Café y billares”. Este binomio da a entender la doble finalidad que tenían los primeros cafés, tanto en Europa como en el Rio de la Plata: bebida y lugar de encuentro por un lado y por otro un lugar de juego, diversión o esparcimiento. Se organizaban competencias muchas veces con premios, sin olvidar y sin que lo dijera la propaganda, que en las mesas del costado se instalaban las tablas de ajedrez y seguramente en las del fondo se jugaba a las cartas o a los dados. La provinciana vida de entonces requería, a veces, de algún toque más fuerte para animar con un poco de color la tranquila vida de los habitantes, donde las diversiones eran pocas y las costumbres rígidas y severas.
Lo de “casa amueblada”, era una referencia común a la mayoría de los establecimientos de recreo que contaban con habitaciones para que pudieran pernoctar los clientes que llegaran desde lejos o tuvieran problema para regresar a sus domicilios. La referencia se aplicaba también a las pensiones, que no tenían la calidad de hoteles pero igualmente ofrecían dormitorios a bajo precio.
Para que los lectores se hagan una idea del tenor de las diversiones de entonces vale la pena resumir los espectáculos promocionados en el ejemplar de LAS NOTICIAS de noviembre de 1869.
En el TEATRO SOLÍS se estrenaba la pieza en 4 actos denominada MACÍAS O EL DONCEL DE VILLENA; y para días subsiguientes se anunciaba la presentación de espectáculos líricos, coronada por la pieza “UNA DE TANTAS COQUETAS”. Y para el domingo siguiente la ópera italiana MARTA.
En el Teatro SAN FELIPE, por su parte, la Compañía Americana de Mr. Mackay ofrecía el drama en 5 actos LUCRECIA BORGIA, de Víctor Hugo. Y en el CIRCO AMERICANO, en la calle del Cerro, frente al SOLÍS, se anunciaban grandes novedades para la diversión del público, entre las que figuraban el Oso de Polonia que bailaba valses en el escenario, el Oso de Rusia que luchaba contra varios perros a la vez, el combate del toro Navarro contra un supuesto domador, una elegante comida de un Oso de los Pirineos y las piruetas de un mono montado sobre el asno Petaca, venido de Turquía, los cuales pelearían contra los perros, incluso alguno que llevara el público. El acto se cerraría con fuegos de artificio y gestos de alegría al terminar la función.
EL IBERIA

El entorno de la avenida Uruguay entre Ciudadela y Andes fue, durante las primeras décadas del siglo veinte, uno de los más concurridos de la ciudad. Tiempos en que la avenida Uruguay era la continuación de la calle 25 de Mayo y sede de importantes oficinas y tiendas montevideanas. También oficiaba de salida de la Ciudad Vieja, puesto que el tránsito estaba orientado en dirección contraria a la actual. La calle Florida, por su parte, desembocaba, o mejor dicho nacía frente por frente a la entrada al puerto conocida como el “muelle de los pescadores”. Por lo que ríos de gente iban de un lado para otro en movimiento incesante, tanto de día como de noche, lo que propició la existencia de numerosos boliches, bares y cafés, para todos los gustos y todos los bolsillos, entre los que podemos recordar a los desaparecidos EL POBRE MARINO (Florida y Cerro Largo), el QUITAPENAS (Andes y Paysandú, nombre muy apropiado para un lugar de copas), el MARTINEZ (Andes entre Paysandú y Cerro Largo), el DERECHO VIEJO (Paysandú entre Florida y Andes), y LOS MAYORALES (Uruguay entre Convención y Río Branco, lindero a las firmas Mateo Brunet y Carrau y Cía. cuyo nombre hacía referencia a los cocheros de las antiguas diligencias), amén de otros cuyos nombres hemos olvidado. O algunos que existen todavía como el OXFORD (Andes y Paysandú), el AMARANTO (Uruguay y Andes), el SUPER en Paysandú y Convención y muy especialmente el IBERIA en la esquina de Uruguay y Florida, motivo del presente capítulo. La zona ha cambiado mucho desde la década de 1960, en que una manzana de abigarradas construcciones fue demolida para construir en su lugar un moderno edificio, inicialmente con destino a Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias y luego para sede del Banco Central del Uruguay. El edificio, inaugurado en 1971, llevó a una nueva categorización urbana aunque nunca pudo integrarse con el entorno. Varios comercios figuraban en las inmediaciones, entre ellos registros de telas, el Consulado de Francia, el hotel Campiotti y pensiones en las calles laterales. El café y bar IBERIA, con frente a Nº 801, tuvo siempre la misma ubicación. No sabemos la fecha de su apertura ni el nombre adoptado en sus comienzos, pero ya en la década de 1940 giraba a nombre de Garrido y Compañía. Hasta que en 1951 fue traspasada a una sociedad que integraba, entre otros, el asturiano Antonio Iglesias, quien a la larga quedó como único dueño del negocio y cuyos hijos son los actuales titulares. Lo primero que hizo fue ponerle el nombre de IBERIA, en homenaje a su patria natal. No exageramos al afirmar que, tanto den su aspecto exterior como en su disposición interna, no ha cambiado un ápice desde los primeros tiempos. El café se mantuvo fiel a sí mismo, a su aspecto de boliche de antes, donde lo que importa es la calidad de los productos y no la decoración de las paredes o la modernidad del mobiliario. Sigue pareciendo un café de principios del siglo XX, conservado en el tiempo y perfectamente podría filmarse una película de los años 30 sin que haya que realizar algún cambio en las mesas de madera o las rústicas sillas. Paredes oscuras, descascaradas y envejecidas lucen restos de afiches o propagandas amarilleadas por el tiempo. Una auténtica pintura de época, con la complicidad de las sombras y la familiaridad del mozo que se maneja con la solvencia de largos años de servicio.
En otros tiempos la clientela tiene que haber sido tan heterogénea como numerosa, alternando empleados de comercio con funcionarios públicos y trabajadores del puerto. Hubo épocas en que se atendía en el horario de las 6 de la mañana a las 12 de la noche, dos turnos para poder atender el personal de las flotas pesqueras o de la terminal de autobuses, hoy estación de interdepartamentales y de recorridos de mediana distancia. Para conocer sobre el café y su historia y la evolución de la zona entrevistamos a los hermanos Alonso, actuales propietarios. Más de sesenta años en manos de la misma familia, comenzó diciendo María del Rosario, que se turna con su esposo y hermanos para atenderlo. Hizo memoria para recordar que la calle Florida siempre fue de “salida” de la flota pesquera. Y que hasta la caída de la Unión Soviética eran numerosos los pesqueros que recalaban en nuestro puerto. Rusos, polacos, eslavos, los marinos y pescadores eran grandes bebedores de cerveza al punto de que el IBERIA llegó a ser el bar que más la vendía en todo Montevideo. Pero luego muchos barcos quedaron abandonados en nuestro puerto sin que nadie se hiciera cargo de ellos. El personal volvió a sus países de origen pero las embarcaciones quedaron sin repuestos ni combustible, convertidas en problema para las autoridades portuarias. También hubo etapas de pescadores chinos, coreanos y filipinos que venían a trabajar en las inmediaciones de nuestras aguas jurisdiccionales y recalaban en Montevideo. Y a partir de la década de 1970 se dio impulso de la pesca nacional con la fundación de cooperativas, entre ellas la Cooperativa Obrera de Pesca, y se fomentó la creación de empresas nacionales y extranjeras pero esto no significaba tanto movimiento de marinos y pescadores como las tripulaciones rusas. La clientela también provenía de vecinos del barrio y empleados de oficinas cercanas como los bancarios del departamento del clearing de cheques, cuando funcionaba enfrente y algunos artistas y personal del Estudio Auditorio antes del incendio. El hermano de Rosario asegura que el IBERIA sigue siendo de los pocos cafés de Montevideo donde los clientes conservan la costumbre, muy generalizada antaño, de pasar a la salida de la oficina para tomar una o dos copas, mantener una breve charla y luego marcharse para sus casas. Se apoyan en el mostrador para conversar con el dueño o el encargado o algún circunstancial vecino. Más bien se trata de veteranos, “porque los jóvenes de hoy no hacen boliche”. Y remata con esta observación: “Debe ser uno de los pocos cafés del centro donde todavía los clientes se acodan en el mostrador...” Hombre afable y conversador, le gusta departir y dar consejos a los clientes. Preguntado por alguna anécdota trajo a colación una de la que se siente orgulloso: “Una vez un tipo que no era cliente, pidió una grapa miel para apurarla de un sorbo y luego una tras otra. Las tomaba de corrido, sin saborearlas, casi como con rabia. Le contó que se llevaba mal con su mujer, y que acababan de separarse, por lo había decidido emborracharse. Le aconsejó, entonces, que no tomara más y se fuera para su casa. Que solo debe tomar “el que lo hace con alegría y gusto por la bebida”. Logró convencerlo y el cliente volvió como un año después para agradecerle el buen consejo que le había dado.
La tarea del dueño en la caja tiene sus bemoles. El gran problema, que muchas veces debe enfrentar, es cortarle las copas al que está borracho. Que muchas veces se enoja y puede tornarse irascible. Incluso a veces puede armarse Troya, pero no hay más remedio que hacerlo, de lo contrario la borrachera puede resultar peligrosa para los otros clientes o el propio bebedor. Que muchas veces, cuando se marcha borracho puede terminar mal, bajo las ruedas de algún auto. Dentro de la clientela hay algunos dignos de recuerdo especial. Políticos como Carlos Julio Pereira, directores de orquesta como Hugo Balzo, bailarinas de candombe como la inolvidable Rosa Luna que vivía en una pensión de la cercana calle Paysandú y Fosforito que solía pasar los sábados luego de su jornada en el Mercado del Puerto para divertir a los chicos del barrio. Hoy en día la zona en general y el café en particular han decaído mucho. Ya no es lo que era. Hay menos trabajo, logran mantenerse apenas con la clientela del barrio y algunos visitantes de oficinas cercanas. Lo que es irremediable es la actitud de los jóvenes que han perdido la “cultura del café” y el aprendizaje del diálogo. Otras ocupaciones los motivan, otras tertulias más virtuales los convocan. En los últimos años el CAFÉ Y BAR IBERIA fue incluido dentro del circuito de BARES Y CAFES PATRIMONIALES, una interesante iniciativa para rescatar su historia y revalorizar su función dentro de la sociedad, materia ineludible de nuestra idiosincrasia montevideana, lo que podemos llamar la antigua “universidad de la calle”.
CANTINAS, FONDAS Y CABARETS DE LA UNION

La zona de la Unión, además de los bares, cafés y confiterías ya mencionados, resulta pródiga en el recuerdo de las numerosas cantinas donde se reunían grupos para celebrar acontecimientos de índole familiar, laboral o social con el consabido broche de bailes y cantarolas. Algunas de aspecto dudoso pero siempre centros del buen comer y del mejor beber. Costumbre que se mantuvo la de festejar cumpleaños, despedidas, bautismos y festejar triunfos deportivos o eventos políticos. Grandes mesas para muchos comensales con escenarios para la buena música y bailes hasta el amanecer, a veces contratados por la institución y otras por los propios comensales. A veces era un intérprete unipersonal, acompañado del acordeón o la guitarra y otras una pequeña orquesta amenizaba la parte bailable que cerraba el acto. De tiempos más antiguos rescatamos crónicas que traen a la memoria los nombres de algunas fondas que marcaron rumbo en la barriada: la del CABALLO BLANCO, del francés Vital de Lupy, discreto rincón de buena cocina y trato marsellés dispensado por el simpático dueño que se comía la mitad de las palabras en español o la de DON SANTIAGO, personaje intemporal que impuso la novedad de una mesa giratoria sobre la que depositaba las especialidades caseras a medida que iban saliendo del horno y de las que la clientela podía servirse a discreción, eso sí, con riguroso orden y la fonda más popular de todas, la que mejores recuerdos dejó en el paladar de los vecinos, EL TROPEZÓN, un pequeño y profundo local que daba sobre 8 de Octubre frente a la plaza y tenía rejas para custodiar las ventanas, que siempre estaban cerradas. Lo que nadie pudo explicar fue el motivo de nombre tan curioso, aunque algunos aventuraron que se tratara de algún resbalón inoportuno que casi impidiera la apertura del negocio. Y de tiempos más recientes nos traen los nombres de la cantina de la calle Carlos Crocker, hoy Agustina Contucci de Oribe, lindera a la sede de la cooperativa UCOT, que simplemente llamaban LA CANTINA y otra más popular y dicharachera sobre José Antonio Cabrera, cerca de Larravide, en la que se celebraban fiestas y banquetes todos los fines de semana; de nuestro peculio anotamos la pescadería de la calle Comercio casi 8 de Octubre, que se delataba desde lejos por el inconfundible olor a pescado frito y las cantinas de los numerosos clubes sociales y deportivos de la zona como los de COECT, UCOT, Club Social y Depòrtivo Cabrera, Danubio Fútbol Club, San Lorenzo, La Gloria, Funsa, Club Social y deportivo Cabrera y Club Larre Borges, entre otros. Por otra parte no solo de fiestas sociales y políticas vive el hombre. Gracias a un ejemplar de la revista MONTEVIDEO ALEGRE que conservo en mi archivo, que no tiene fecha pero podemos datarla en la década de 1920, en realidad una especie de guía "nocturna" de la ciudad, nos enteramos de la existencia de tres cabarets en la UNION. Más que cabarets bailongos arrabaleros de rompe y raja, de ambiente turbio, abundante bebida y guapos de verdad que tuvieron su época de oro entre la década del 20 a la del 50. Los tres respondían a nombres pintorescos como O PORTO RICO sobre la calle Plata (hoy Lucas Moreno), el LE CHAT NOIR en Lindoro Forteza y EL FAROLITO también sobre la calle Plata, luego Félix Laborde números 2672/74 y 76.. El cronista de los "tiempos del ayer", Don Emilio Sisa López, agrega a la nómina el "bailongo de Fusco" en la esquina de Plata y Corteza, donde los pleitos por el minaje se dirimían al margen de la policía, la milonga del "Negro Luciano", sobre la calle Plata (hoy Félix Laborde) y el bailongo El Agrícola, en Propios casi 8 de Octubre, con clientela del interior y vinculado al Mercado Modelo. El más conocido, el O PORTO RICO, era en realidad un barracón con piso de barro y techo de zinc rodeado de baldíos y ranchos con enredaderas, al costado de la vía del ferrocarril que iba a Manga, apodado el "tren lechero", línea suspendida recién en 1938. Para conocer la trayectoria de este famoso cabaret, tipo bailongo, y del motivo de su instalación en una barriada tan trabajadora como la Unión, recurrimos a uno de los vecinos memoriosos, Don ISMAÉL MARTINEZ TESTAGROSSA, autor de un invalorable trabajo manuscrito que, por no haberse publicado corre riesgo de perderse. En mayo de 2012, de su puño y letra, temblorosa por los años, escribió un pequeño artículo titulado "LA UNION Y ALGUNOS HECHOS", con previa aclaración de que le llevó casi un mes para terminarlo porque "fue hecho de memoria". Su explicación sobre los orígenes de dichos antros en la calle Plata resulta interesante porque retrotrae los hechos al famoso temporal del año 1923, uno de los más terribles pamperos que azotó la costa montevideana ocasionando destrozos, haciendo naufragar embarcaciones y arrastrando hasta el mar un ataúd que contenía el cadáver de una prostituta que estaban velando. Tan sonado resultó el caso que la autoridad municipal del momento resolvió demoler los prostíbulos y trasladarlos de la zona roja del "Bajo" a lugares más apartados de la ciudad, entre ellos a Capurro (sobre la calle Victoria), al Prado (sobre la calle Emancipación y la vía férrea, con el nombre de TAJOS Y PUÑALADAS) y el O PORTO RICO en la Unión, el más famoso de todos por sus historias y personajes de su entorno, que sería bueno recopilar algún día para conservar viva la historia íntima de la Ciudad. Lo primero que hace Martínez es desmentir que fuera fundado por el vecino Nicaso Arias y Miguez, casado con Carmen Soca, padre de 8 hijos y vecino ejemplar que vivía en una casa quinta en Lucas Moreno número 2830, pero tenía además un terreno cercano donde edificó piezas y cocinas tipo conventillo para arrendar, los que fueron alquilados en su mayoría a prostitutas que trabajaban en las inmediaciones. Martínez recalca que Arias jamás molestó a los vecinos, antes bien que los líos y reyertas eran entre ellos y el "malandrinaje" que poco a poco fue llegando al lugar. Y cita además la jugosa anécdota de Carlos Fuentes, su amigo, que nació y vivió allí lindero al O PORTO RICO. Nunca pudo olvidar que cuando tenía 8 años y un regresaba con su madre de asistir a la Iglesia de San Agustín, al pasar por la puerta de EL FAROLITO, alcanzó a ver que estaban velando el ataúd con el cadáver de una mujer de mala vida. Y que al pasar al lado del féretro vio que chorreaba sangre, porque la víctima había sido asesinada de una puñalada tras una disputa de amor. Todo esto lo conversamos en el café, bar y restaurant Don Gino, en Larravide casi 8 de Octubre. Fuimos recibidos por el actual dueño que contó que su padre compró el negocio en el año 1958, cuando él era un niño de pantalón corto. El nombre de Gino lo puso su padre cuando compró el negocio. Se trata de un típico café de barrio de los pocos que quedan, con gente acodada al mostrador y mesas rinconeras donde se juega a las cartas o se conversa en voz baja.
CAFÉS Y BARES DE LA UNION

Después de haber dedicado un capítulo al café y confitería LA LIGURIA, continuamos con la lista de boliches de la Unión que merecen ser conservados en la memoria. Se trata de un barrio con identidad propia que supo imprimir caracteres peculiares a sus centros de vida social y cultural, lo que se traduce en la cantidad y variedad de cafés, bares, confiterías, centros sociales y deportivos, cantinas y cabarets que existieron y algunos existen todavía. En razón de su número preferimos referirnos a los que pueden considerarse más representativos. En realidad, a los que tuvimos oportunidad de conocer gracias a la memoria de viejos parroquianos o a las amarillentas páginas de diarios, revistas y propagandas que consultamos en la Comisión de Fomento del barrio o en nuestro propio archivo.
Desde tiempos de la Guerra Grande que en el Cardal – o la Restauración como también se lo llamaba- hubo centros de reunión y lugares de bebidas como el café DE LOS DEFENSORES DE LAS LEYES, propiedad de Francisco Fernández y Agustín Sosa, abierto desde el año 1845. Poco después le seguía el DE LOS FEDERALES en la calle de la Restauración (actual 8 de octubre) cuyo dueño, Antonio Baraldo, surtía la zona con productos de su chacra del camino a Maldonado. Ambos cafés contaban con servicio de fonda y mesas de billar pero el segundo tenía el atractivo extra, los domingos por la tarde, de un reñidero de gallos que atraía numerosa clientela y hacía correr apuestas con premios que pasaban las 20 onzas de oro. Los memoriosos recuerdan que éste último era famoso por las interminables partidas de truco y por la concurrencia de personajes famosos como Juan Antonio Lavalleja, Trápani y Andrés Latorre. Pocos años después, en 1849, en el puerto del Buceo, habilitado como tal por las fuerzas de Oribe, se abrió un café con el nombre DE LOS AMIGOS DEL PAÍS, aunque la gente lo llamara popularmente DEL BUCEO.
En 1851 abrió sobre la calle del Colegio, en el Cardal, el café y fonda DE LA RESTAURACION, en la casa del señor Echeverri. Otro negocio tradicional, que podemos remontar a fines del siglo XIX, más precisamente el 24 de octubre de 1883, lo fue el ALMACÉN DE LOS AMIGOS, un comercio múltiple como solían serlo en aquellos tiempos en que a los ramos generales se le agregaba un mostrador para tomar alguna copa o cerrar un trato. Los comercios iban sumando nuevos rubros a medida que los solicitaba la clientela, tal el caso de este almacén ubicado en la esquina de 8 de Octubre y Plata (hoy Félix Laborde), propiedad de Rafaél T. Cufré, un joven emprendedor nacido en la zona, que comenzó como almacén y luego siguió con salón para la lotería de cartones, bar y cancha de bochas. Años después, seguramente cansado de las disputas producto de este tipo de negocio, lo redujo al sector de almacén y bar. Los datos de su trayectoria figuran en la Revista La Unión del 12 de enero de 1938, complementados por algunos memoriosos del barrio. Este peculiar negocio cerró sus puertas el 10 de octubre de 1942 después de casi 60 años de permanencia en manos del mismo dueño, quedando su recuerdo como uno de los tantos mitos del barrio y de su gente.
En cuanto a las confiterías, además de LA LIGURIA debemos recordar la DE LA UNIÓN, de Bianchi Hermanos, sobre 8 de Octubre Nº 186, la que acostumbraba sacar avisos en la revista Germinal del año 1919 y siguientes y también la DEL BUEN GUSTO, de Santiago Ori, de excelente repostería y servicio para casamientos, ubicada en 8 de octubre Nº 4181 bis. También la CHOCOLATERÍA de Juan Rosas, de selecta clientela, infaltable en las reuniones de la década de 1940, que mantuvo las puertas abiertas durante años. Otro negocio tradicional lo fue el café y bar LARRAVIDE en la esquina de 8 de Octubre y Larravide, muy concurrido durante la década del 30. En la planta alta se reunía el CENÁCULO DE LA UNION, peña de intelectuales que departía sobre temas políticos, científicos y literarios. Entre los contertulios se anotaban nombres como los de Enrique Bianchi, Clemente Estable, Humberto Zarrilli, Isidro Más de Ayala, Julio Aguirre, Márquez Guichón y Arturo Silverio Silva, poeta y periodista, según lista que anotó de puño y letra el cronista por antonomasia de la Unión, el Dr. Luis Bonavita, más conocido por el seudónimo de Ferdinand Pontac. También resultan difíciles de olvidar las tenidas del café y CLUB DE BOCHAS BALEAR, de Arbiza y Rodríguez, con frente a 8 de octubre 4181 bis y la fonda DEL COMERCIO, de 8 de Octubre y Larravide, donde abrió luego la tienda Poggi.
Hubo cafés y bares que marcaron una época. Entre ellos el MAHIA, de 8 de Octubre y La Habana, siempre lleno de gente. Como si fueran pocas las mesas la clientela acostumbraba reunirse en el fondo, en torno a la mesas de casín y al salón de peluquería, una costumbre de aquellos tiempos. Muy frecuentado por españoles, gallegos en su mayoría, por estar ubicado frente a la Línea A de Cutcsa, eran proverbiales los sándwiches acompañados de una guarnición de huevos duros. Nuestro informante recuerda con cariño a un veterano concurrente, el boxeador Mario Benítez, que solía acompañar murgas en carnaval; por más datos el nombrado por el "Canario" Luna en "Brindis por Pierrot". Otro de los cafés y bares de renombre lo fue el 8 HERMANOS, ubicado en 8 de Octubre y Comercio, donde hoy está La Pasiva, una de las esquinas más conocidas de La Unión. Otro bar, en realidad una especie de tugurio ubicado en Piccioli y 8 de Octubre (en la mitad de la cuadra) donde se jugaba tupido a los naipes y los dados, era frecuentado Gualberto Fernández, un timbero de alma que respondía al sobrenombre de Fierrito. Dicen las mentas que una vez que tuvo la oportunidad de pelear en Estados Unidos, nada menos que en una preliminar de Classius Clay, ganó un premio de 5000 dólares, que perdió a los pocos minutos al ver un grupo de apostadores de carreras de galgos, toda una novedad para él. Se bajó del vehículo a toda prisa, jugó su premio y perdió todo. Aunque en honor a la verdad nunca lo lamentó, sino que en las largas charlas de café se vanagloriaba de ello. Por último debo referirme a un bar tan típico como pintoresco que conocí personalmente en la década de 1980. Se trataba del V8, más conocido como el BAR DE LOS YUYOS, en la calle Fray Bentos esquina Cipriano Miró, émulo en pequeña escala del negocio que todavía existe en Larrañaga y Caiguá, donde se maceraban raíces, yuyos y cáscaras en el interior de botellas de grapa o caña para que destilaran sus gustos aromáticos y hasta medicinales. Los más populares eran la pitanga, el arazá, la marcela, la uva, la naranja y el limón. El V8- siempre me llamó la atención su nombre- cerró sus puertas en el año 1998 tras la jubilación de su propietario, que falleció pocos años después.
LA AMERICANA
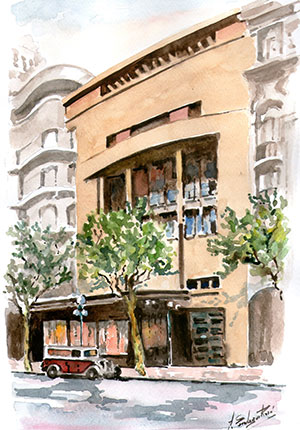
En noviembre de 1974, con la inauguración de la galería FLORIDA, se cerró un largo capítulo de la historia social montevideana. La transformación edilicia y su aggiornamiento al sistema de galerías que brillaban en Buenos Aires (moda que fue suplantada en la siguiente década por los Shopping Centers) llevó a que un grupo inversor argentino de origen armenio comprara el edificio ocupado por la confitería AMERICANA para adaptarlo al régimen de locales comerciales, con entrada tanto por 18 de Julio como por la calle San José. Casi 100 años había cumplido el negocio que cerraba sus puertas, la confitería más elegante y mundana que tuvo la ciudad, escenario de los acontecimientos más señalados y lugar de encuentro de muchos personajes famosos desde los tiempos de la Belle Epoque hasta fines de los sesenta.
La confitería fue fundada en 1876 en el Paso del Molino por cuenta de Doménico De Marco, un entusiasta italiano que había combatido por la libertad de la península a las órdenes de Garibaldi y luego se dio a correr la aventura americana. Primero trabajó como encargado de la recientemente inaugurada LA LIGURIA, en la Unión, y luego abrió su propio negocio bajo el nombre de la AMERICANA.
El nuevo local nació con viento a favor en una época en que eran numerosas las familias de clase acomodada que tenían sus residencias en las inmediaciones de los jardines del Prado, la famosa quinta de José de Bushental, conocida como El Buen Retiro, que en el año 1873 había sido transformada en parque municipal. Reuniones sociales de todo tipo se celebraban entre los residentes, soirées, banquetes y festejos, para los que muchas veces se solicitada la presencia y servicio del confitero italiano, por entonces asociado con el francés Miret. Tan bien marchaban las cosas que para 1893 el negocio daba un paso adelante con la inauguración de una nueva casa en el centro de la ciudad, sobre la calle del 18 de Julio números 32l y 323, entre las actuales Yí y Cuareim. La propaganda -un anuncio a página entera en la Guía del Siglo de dicho año-, hacía notar que se trataba del único salón de café en Montevideo que disponía de diez mesas de billar y que noche a noche se reunían en él entre 80 y 100 personas de las más distinguidas familias. Y que en el local de la calle Agraciada se seguían ofreciendo "las mismas mercaderías y el buen servicio de siempre”.
La clientela del centro, podemos decir que cosmopolita y elegante, la componían caballeros de sombrero y bastón que se reunían para hablar de negocios, tomar el café con parsimonia, fumar habanos Partagás, beber licores y cognacs y jugar sus partidas de ajedrez o de naipes con la misma asiduidad con que se reunían los intelectuales, artistas y políticos en el Tupí Nambá u otros cafés del entorno de la Plaza Independencia. En los salones contiguos se reunían las damas, de vestidos largos y sombreros con velos y flores, para tomar el té, planear actividades sociales y/o comentar los chismes del momento.
Ya por la primera década del siglo XX la confitería había sido premiada varias exposiciones nacionales e internacionales, tal como resulta del siguiente recuadro.
“Exposición ítalo americana de Génova (1892), Exposición Colombiana, Chicago (1893), Exposición Nacional, Montevideo (1895), Exposición Industrial, París (1897), Exposición Artística Industrial, Minas (1903), Exposición Rural, Mercedes (1904), Exposición Industrial y Ganadera, Salto (1905), Exposición de Milán (1906) y Exposición de Montevideo, (1907), con Medalla de Oro”.
Para conocer sobre su disposición y funcionamiento nada mejor que recurrir a un artículo aparecido en Selecta, (curiosa revista de moda y sociedad que tenía la costumbre de omitir la fecha de sus ediciones para dificultar el cálculo de la edad de las damas que aparecían en sus páginas pero que tras un estudio comparativo datamos en el año 1918), del que resulta que a principios de siglo fue vendida a Cavalieri y Cía. y en la década siguiente pasó a manos del señor Belbussi, que lo tuvo hasta el cierre. Dicho artículo, ilustrado con fotografías, que guardamos en nuestro archivo, describe los amplios y elegantes salones, entre los que destacaban el CAFE Y BAAR destinado a la clientela masculina, el FAMILIAR, reservado para grupos y familias y la CONFITERIA, para todo público. A la entrada, en las horas pico, se ubicaba el gerente de riguroso uniforme en actitud de guiar la clientela hacia las mesas o hacia el mostrador para elegir las masas y los postres. Por entonces el establecimiento contaba con 75 empleados, un mundo en actividad que, al igual de lo que pasaba en los negocios gastronómicos de la época, permitía fabricar todos los productos que se consumían en el local. Además de la cocina estaba la sala d fabricación en la que se preparaban las masas, los bombones y las frutas confitadas y un departamento de helados, a cargo de un chef que variaba los gustos según las sugerencias de la clientela. Punto importante lo era la BODEGA con provisión de champagnes, licores, oportos y vinos franceses e italianos, algunos de los cuales llevaban más de 30 años de añejados. Y finalmente el depósito de cristalería, mantelería y cubiertos, entre los que podían encontrarse porcelanas de Limoges y cristales de Baccarat y Bohemia.
Promediando la década de 1930 la confitería brillaba en todo su esplendor. Los festejos del Centenario y muchas de las reuniones políticas y diplomáticas tuvieron lugar en sus salones, que quedaban chicos para la ocasión. Esta primera etapa de esplendor, cumplida en el viejo edificio, duró hasta el año 1935 en que la firma Belbussi e Hijos, decidió demolerlo y construir en su lugar un moderno y suntuoso edificio con destino comercial y apartamentos de vivienda. El proyecto le fue encargado a los arquitectos E. Carlomagno, A. Bouza y E. González Fruniz con cargo de concebir un resultado tan hermoso como funcional y fachada estilo art deco, el cual fue inaugurado con gran pompa en el año 1937. Contaba con varios salones el más suntuoso de los cuales lo era el de FIESTAS, que ocupaba todo lo largo del primer piso, con entradas por 18 de Julio y por San José. Por 30 años continuó siendo la confitería más lujosa de la ciudad y cita obligada de los casamientos, los cumpleaños de 15, las celebraciones políticas y las recepciones diplomáticas más señaladas. Por entonces el señor Belbussi, que también había adquirido la Confitería del Telégrafo sobre la calle 25 de Mayo, la otra grande de Montevideo (Ver Raíces de agosto de 2012), era un personaje influyente en la vida social, política y hasta deportiva del país. Amigo de Luis Batlle Berres y de otros tantos políticos, solía sentarse en sus mesas cuando concurrían a la confitería. Era una distinción muy valorada que el dueño concediera a ciertos clientes unos minutos de compañía, a veces para fumar un cigarro de marca o invitar con un café o postre de la casa. La afición deportiva, por su parte, la canalizó en la trayectoria del club Wanderers, del que ocupó la presidencia en varias oportunidades.
…
De mi parte tengo mis propios recuerdos sobre el local. Por la década del 50 solía llevarme mi madre cuando iba a tomar el té con sus cuñadas. Más tarde mi padre, a la salida de su escritorio, pasaba a buscarnos para completar la velada en uno de los tantos cines del centro. Me fascinaban los amplios salones, las mercaderías de todas partes del mundo exhibidas en sus escaparates con grandes espejos que reflejaban las luces y los mozos de saco blanco y sonrisa estereotipada.
Para describir el ambiente de esta segunda y última etapa he encontrado dos testimonios directos de quienes lo conocieron. Uno de ellos en base a pequeñas pinceladas de cierto sarcasmo como el caso de Angel Grene, veterano cronista del pasado montevideano y conductor del programa “Prohibido para nostálgicos” y el otro en base a la memoria y recuerdos de un actor que trabajó varios años de mozo en la confitería. Se trata de Juan Manuel Tenuta, uruguayo de nacimiento pero que triunfó artísticamente en la Argentina, autor junto con …… del libro testimonial “Antes que me olvide”, recopilación de recuerdos, memorias y anécdotas, publicado en 1995 por Ediciones de la Banda Oriental. El actor entró a trabajar de mozo en el año 1944, con apenas 20 años, después de haber cumplido tareas de mandadero, repartidor y vendedor en una zapatería. Vale la pena transcribir sus palabras: “La AMERICANA era un centro de la vida política uruguaya, un enorme y lujoso local donde se reunían ministros, artistas, filósofos, parlamentarios y embajadores como Eugen Millington Drake. Tuve el privilegio de atender a Carlos Vaz Ferreira, a Juan José de Amézaga, a Carmelo de Arzadum, a Bernabé Michelena, a Julio E. Suárez, a Alberto Zum Felde, periodista de El País e intelectual de primera, a Alberto Guani, a Vito Dumas, el navegante solitario, un personaje fascinante, a Juana de Ibarborou y a Atahualpa del Cioppo iba a comprar merengues”. Joven de espíritu abierto, Tenuta supo valorar el contacto con las personalidades famosas que recalaban en el lugar, por lo que muchas veces pidió a sus compañeros que le dejaran atender tal mesa donde se sentaba alguien que le interesaba conocer. Dentro de los personajes asiduos recuerda al estanciero Domingo Bordaberry que venía acompañado de sus hijos adolescentes Ignacio y Juan María, antes o de después de la función del cine Metro o del Trocadero. También recuerda a Luis Batlle Berres con su esposa Matilde Ibáñez, acompañados por sus hijos Luis y Jorge. Asimismo le gustaba atender a los bailarines Clotilde y Alejandro Sakaroff y a Alberto Poujade, integrante del ballet estable del Sodre. Conservaba, eso sí, un especial y entrañable recuerdo para el arquitecto Julio Vilamajó, un referente de la arquitectura uruguaya, asiduo cliente de la confitería. Concurría habitualmente mientras dirigía las obras de ampliación hacia la calle Yí, entre 18 y San José, destinada a la venta de productos importados. Y que luego del cierre fue ocupada por la Biblioteca Artigas Washington.
Tenuta conserva buen recuerdo de los tres hermanos Belbussi, los propietarios “que tenían buen trato con el personal de casi 100 empleados y pagaban bien”. Termina el capítulo diciendo que dejó la AMERICANA “con mucha pena porque allí aprendí de política, de solidaridad y de compañerismo; allí observé el mundo de la diplomacia y del poder”.
…
Pasada la década del 50, del triunfo de Maracaná y de la Suiza de América, la ciudad de Montevideo, en realidad el país entero, empezó una larga decadencia. Se había cerrado un ciclo y una forma de vivir pero también la ciudad había crecido, el terreno se había valorizado y los costos no eran propicios para locales de tal envergadura. También habían cambiado las costumbres, se tenía menos tiempo libre para las charlas de café o las partidas de billar. También debe haber acontecido la propia evolución de la familia Belbussi, cuyas nuevas generaciones se orientaron a otros intereses y desarrollaron distintas vocaciones. Fallecido el fundador muchas veces los hijos siguen su rumbo pero los nietos se orientan hacia nuevos caminos.
Lo cierto es que a principios de la década de 1970 la confitería cerró sus puertas con una historia casi centenaria a sus espaldas. Como ya se dijo el local fue adquirido por “Lincoln S.A.”, una empresa de inversores argentinos que procedió a su transformación en una galería con el emblemático nombre de FLORIDA, en alusión a la peatonal porteña. La misma fue inaugurada con toda pompa en noviembre de 1974 según recuerda la viuda de uno de los propietarios de la empresa y titular de uno de los comercios de la galería, a la que entrevistamos.
La soberbia fachada del edificio, de estilo Art Deco, uno de los más bellos ejemplos de la ciudad, permaneció incambiada. En 1995 fue declarada de “interés municipal", acertada medida mediante la cual no puede modificarse sin autorización.
LA LIGURIA
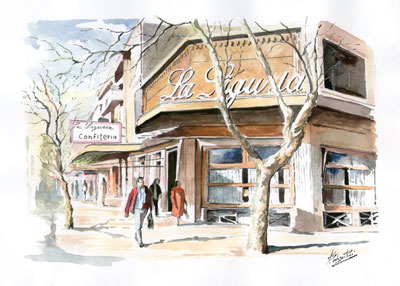
Hay comercios o instituciones que resultan emblemáticos en la historia de un barrio o en la referencia de una ciudad. Tal el caso de LA LIGURIA para el barrio de La Unión, que comenzó como modesto café y terminó como lujosa confitería después de una trayectoria de más de 128 años.
Para hablar de sus orígenes es necesario retrotraernos en el tiempo hasta la finalización de la Guerra Grande, en octubre de 1851. El poblado de La Unión había comenzado a integrarse con la capital, hasta entonces restringida a los límites de la Ciudad Vieja. Dos años después y a iniciativa del influyente vecino don Norberto Larravide, se inauguró un servicio de diligencias –el ómnibus de entonces– desde la Plaza Independencia, a lo que le siguieron otras mejoras como la inauguración de una Plaza de Toros en 1855, la instalación de un mercado agrícola y la plaza 20 de Febrero, adonde llegaban las carretas cargadas con frutos del país. También debemos mencionar la construcción del edificio de la Academia de Jurisprudencia –que luego de varios destinos terminó convertido en el Hospital Pasteur–, el empedrado de las calles y la estación del ferrocarril a Pando.
Sin embargo, y no obstante su integración al resto de la ciudad, el barrio siempre mantuvo su propio perfil, como rindiendo homenaje a los orígenes y respetando la memoria de sus fundadores. El espíritu localista continúa hoy en día manifestándose a través de su activa Comisión de Fomento, que trabaja en procura del desarrollo barrial, así como del rescate de sus tradiciones y la valoración de los vecinos. Esta particularidad se refleja en sus gentes y en sus lugares de reunión, en especial en sus clubes y cantinas, bares, cafés y confiterías. Claro ejemplo de este localismo resulta la trayectoria del café y confitería LA LIGURIA, todo un símbolo de la vida social, comercial y cultural del entorno desde 1869, año de su fundación, hasta 1997, fecha de su clausura. Podemos decir que su historia comenzó en realidad un año antes, en 1868, cuando el italiano Pedro Rizzardini abrió el Restaurant Veneciano en un local hasta entonces ocupado por un viejo almacén de marina. Poco duró el negocio, ya que el local fue arrasado por un incendio. El desconsolado comerciante formó sociedad con el propietario del local, Francisco Guelfi para inaugurar un nuevo negocio, esta vez con el nombre de café LA LIGURIA. Poco después la sociedad pasó a Rizzo y Guelfi e integró al joven Domingo de Marco, italiano que había servido a Garibaldi, como encargado. En 1873 la sociedad estaba formada por De Marco y Ferrari, y al año siguiente la conformaron los señores Ferrari y Perrone. Más tarde se les sumó Luis Pesce, un antiguo empleado de la Confitería del Telégrafo. En 1884 la adquirió el señor Tramontano, quien en 1893 la trasladó a 8 de Octubre y Cipriano Miró, pero cerró temporalmente sus puertas. El negocio reabrió por obra de Juan Perrone, que le cambió el nombre por el de Confitería Perrone. Pero después, con la nueva firma de Rodríguez y Dutra, se volvió al primitivo nombre de LA LIGURIA, y ellos lo traspasaron a los señores Panario y Monteiro. Como podemos apreciar esta primera etapa se caracterizó por los sucesivos cambios de dueño, pero también por la fidelidad de la clientela.
En el año 1914 comenzó la segunda etapa, esta vez bajo la sociedad de Scaltritti y Filippini, dos jóvenes emprendedores nacidos en el barrio. Fallecido el segundo ingresó como socio Adolfo Perrone y la firma pasó a ser Scaltritti y Perrone.
Varias publicaciones dan cuenta de su ambiente y trayectoria a través de los tiempos. Entre ellas el número único de la revista Villa de la Unión, publicado en 1937 por la editorial Albatros, la revista Mundo Uruguayo correspondiente al 27 de agosto de 1953 (número dedicado al barrio de La Unión) y una crónica del diario La Mañana del 2 de mayo de 1965, citada por Barrios Pintos y Reyes Abadie en el fascículo publicado por la Intendencia de Montevideo en el año 1991. El denominador común de estos artículos es la pluma de Ferdinand Pontac, seudónimo del doctor Luis Bonavita, el cronista del pasado unionense, quien eescribió varios artículos retrotrayéndose a la nómina de los propietarios que evocamos. Por entonces se vivía un momento de esplendor social y cultural en que los cafés oficiaban como punto de encuentro de los intelectuales, artistas y políticos de la populosa barriada. Por un lado los jóvenes estudiantes y por otro, y en distintos horarios, se reunía la gente de teatro, los escritores y poetas y los médicos del recientemente inaugurado Hospital Pasteur.
El periodista de La Mañana recordaba las tertulias presididas por el poeta Ángel Facal y la presencia de los escritores Yamandú Rodríguez y Roberto Abadie Santos, del cantor Néstor Feria y de los actores Héctor Cuore y Santiago Gómez Cou, uruguayo que brillaba en el cine argentino y que solía efectuar rápidas escapadas a Montevideo para visitar familia y amigos. Sin olvidar la concurrencia de personajes públicos y políticos como los doctores Luis Alberto de Herrera y Washington Beltrán. De otro lado, la otra cara del café, los aficionados a los naipes y las tablas de ajedrez y los jugadores de billar, que por supuesto se ubicaban en rincones y mesas apartadas.
El cronista Alejandro Michelena, en artículo publicado en la revista Posdata del 4 de noviembre de 1994, alude a la violencia de los primeros tiempos en que era “antro de baraja y generala, de billar y alcoholes fuertes”, y evoca algunos mozos proverbiales como el “Cabezón” González, un gran memorioso, Ximeno, veterano que sabía mantener a raya a los jóvenes pendencieros, y Bernardo, de intempestivo mal humor si intentaban pasarlo en el pago de la cuenta. En el año 1925 se le anexó un salón de peluquería y se adquirió un camioncito para el reparto, que más tarde se cambió por modernas unidades para atender los pedidos y los servicios de fiestas.
La gran transformación de LA LIGURIA se produjo en la década de 1940, con la reforma y ampliación del edificio para volverlo una moderna confitería. El gran salón de la planta baja, revestido de nobles maderas y espejos biselados, se convirtió en el predilecto por las damas que tomaban allí el té y por los caballeros que se acercaban por una taza de café o el consabido vermuth de la tarde. Algunas mesas se ubicaron frente a grandes ventanales que daban sobre Cipriano Miró para mirar el gentío de la cercana avenida, mientras que en otras, más apartadas, se acomodaban las jóvenes parejas que buscaban la cómplice sombra interior. La puerta principal daba al amplio mostrador destinado a despacho de sándwiches y masas, más atrás, al fondo, se ubicaba el amplio sector para la cocina y la fabricación de los productos, y las escaleras conducían hasta el salón de fiestas del primer piso, donde se festejaban casamientos y bautismos, y donde por años se reunió la directiva del Rotary Club Unión.
Después de la reforma siguió reuniéndose la barra presidida por el Dr. Bonavita para recordar la vigencia de los tiempos pasados, evocando la presencia de la poetisa Concepción Silva Belinzón, muchas veces acompañada de Gastón Figueira, la infaltable concurrencia del profesor Cecilio Peña y en otra mesa la del poeta Roberto Mascaró rodeado de un grupo de jóvenes literatos que colaboraban en la edición de la revista Nexo. La trayectoria del lugar se enriquece aún más con la mención de otras personalidades que lo frecuentaron, tal el caso del Dr. Clemente Estable, la poetisa Juana de Ibarbourou, el músico Romeo Gavioli y Rómulo Pirri, más conocido como “Tito Pastrana”, director de la murga “La Nueva Milonga”.
En la época de oro, la década del cincuenta, llegaron a haber ochenta y cinco empleados en la confitería pues todos los productos dulces y salsas se producían en la casa.
Desde la década de 1960 el barrio en general, en realidad la ciudad de Montevideo, empezó un lento declinar. La zona se fue empobreciendo, las confiterías de lujo comenzaron a languidecer frente a la competencia de las de bajo presupuesto. Finalmente, sus dueños de la LIGURIA, con años encima y cansados de la lucha, cerraron las puertas en el año 1997. Con ello también se daba por concluido todo un capítulo en la historia del barrio y, por qué no, de la ciudad toda.
Sin embargo, y pese a que han pasado ya varios años desde su cierre definitivo, todavía hoy, cuando paso por 8 de octubre y Cipriano Miró, no puedo evitar dejar de mirar hacia la vieja esquina, en la que hoy se levanta la fachada y marquesinas de una sucursal de las grandes Tiendas Montevideo. Me embarga entonces una oleada de tristeza al tiempo que evoco gratos recuerdos de juventud y el sabor de humeantes cafés a lo largo de los años. Cuando desaparece un lugar que condensa nuestros recuerdos, desaparece también una parte de nosotros mismos.
EL MIRADOR ROSADO

Pocos cafés han tenido una historia tan variada y atravesado etapas tan accidentadas –hasta un doble homicidio- como el ubicado en la esquina de Avenida Brasil y Simón Bolívar, en el barrio de Pocitos. Y con un apéndice que se prolonga hasta el presente a través de un club deportivo nacido en su propio mostrador. Nos estamos refiriendo al MIRADOR ROSADO, curioso nombre que proviene de cuando se trataba de una vivienda solariega con un mirador a modo de torre, costumbre de la época para acceder al paisaje y al fresco de la tarde, seguramente con la fachada de color rosa. Para ubicarla debemos remontarnos a la década de 1880 en que fue construida en un lugar apartado y a la vez cercano a una estación balnearia que recién comenzaba. Por allí pasaba una línea de tranvía a caballitos y algunos carruajes que llegaban traqueteando hasta las casillas de baño. En la siguiente década la casona fue destinada a lugar de reunión y realización de fiestas y banquetes, práctica habitual en tiempos en que era común disponer de espacio para que concurriera toda la familia; mientras los caballeros departían sobre temas del momento las damas tertuliaban de lo lindo y los niños se entretenían en sus juegos. El frente daba entonces sobre la calle de las “muchas puertas" que a la postre sería conocida como la Avenida Brasil.
En los primeros años del siglo XX la casa de fiestas cayó en desuso hasta que reabrió como CAFÉ Y SALA DE BILLARES con el nombre de MIRADOR ROSADO. El local tenía numerosa concurrencia porque en la esquina con Simón Bolívar tenía su parada el tranvía eléctrico, (inaugurado en 1907) y en sus alrededores había comenzado a formarse un barrio de gente trabajadora para atender los servicios del balneario, convertido ya en el más importante y concurrido del Rio de la Plata. La clientela del café estaba constituida por vecinos, personal de la compañía tranviaria y elementos de mal vivir, que siempre los hay en las inmediaciones de los centros de diversión. Merodeaban, incluso, algunas prostitutas o “mujeres de mal vivir” como las definía la sociedad de entonces, en procura de atender a los turistas que pasaban temporadas en la playa. “La Tribuna Popular”, diario especializado en la crónica roja, en su edición del 30 de octubre de 1912 publicó una noticia con el titulo sensacionalista de TRAGEDIA EN UN CAFÉ Y CASA DE JUEGOS y una referencia ilustrativa para la historia de los cafés que estamos desarrollando porque traza una descripción del local, sus instalaciones y el tipo de clientela. La Comisaría de la 10ª tenía bajo vigilancia el café puesto que pocos días atrás había ocurrido en la esquina el asesinato de Ana Piriz, "mujer de vida alegre" cometido por “El Porteño”,su "sosteneur" (término que en buen lunfardo fue sustituido por cafishio), a lo que se habían sumado varias denuncias de juego clandestino presentadas por honrados vecinos que habían sido sorprendidos en su buena fe por tahures profesionales que los habían “desplumado” en las mesas que se habilitaban en la trastienda del local. Las denuncias se basaban en el truco de siempre, en que los fulleros simulaban perder dinero en el juego hasta que lograban entusiasmar a algún parroquiano incauto, que era desplumado en contados minutos. La policía tenía identificado el lugar como "una cueva de individuos de mal vivir y personajes nada recomendables" pero que también frecuentado por hombres de trabajo que concurrían por razones de vecindario. Al costado del café se abría la sala de billares, con dos mesas reglamentarias y al fondo se comunicaba con una cancha de bochas “cercada por frondosas cinacinas” a la que también se entraba por una tranquera sobre la calle Simón Bolívar.
El sábado 28 de setiembre de 1912 la policía decidió irrumpir en el local, ocasionando una tragedia en la que resultaron muertos los hermanos Alberti, uno de ellos el propietario y herido gravemente un agente del orden. En un largo artículo publicado el lunes siguiente la prensa daba cuenta de los hechos. En la sala contigua se descubrieron varias mesas de naipes y numerosos jugadores clandestinos que trataron de esconderse en la estiva, es decir la despensa o huir por la puerta disimulada que comunicaba con la cancha de bochas. Al costado estaba el salón para los billares y la pieza habitación de los dueños del negocio.
En una primera medida la policía detuvo a todos los jugadores y los llevó a la seccionaI pero el problema se armó cuando los agentes quisieron requisar las mesas y las sillas. Se interpuso Fernando Alberti, hermano de uno de los dueños, arrojando una botella contra el grupo de agentes, yendo a herir a uno de ellos en el cuero cabelludo. El comisario corrió en ayuda de sus subalternos revolver en mano y disparó contra el agresor, quien cayó herido en un charco de sangre. El otro hermano salió corriendo al interior del local en busca de una pistola y la emprendió a balazos, hiriendo a otro de los uniformados hasta que fue abatido también por la certera puntería del comisario.
Después de este sonado episodio el negocio quedó cerrado por unos cuantos años. Volvió a reabrir en la década del 20 con distinta fisonomía y nuevo rubro pero manteniendo el mismo nombre y color de la fechada. El MIRADOR ROSADO se transformó en almacén y bar, doble ramo que unificaba la persona del dueño, que tanto despachaba bebidas en un mostrador como vendía todo tipo de alimentos al menudeo en el otro. El local tenía dos entradas y el interior estaba unido por un largo mostrador y varias estanterías, el boliche daba sobre avenida Brasil y el almacén por Simón Bolívar. Así funcionó muchos años hasta que en 1954 lo adquirió Don Camilo Rivera, quien le dedicó lo mejor de sus esfuerzos a lo largo de 40 años, hasta 1994 en que se jubiló.
Ese fue el MIRADOR ROSADO de la época de oro, un auténtico rincón de Pocitos y punto de encuentro de la muchachada joven. también era la época en que el tablado de la mitad de la cuadra de Simón Bolívar, casi frente al café, acaparaba premios en los certámenes de Carnaval.
En la década de 1960 recuerdo haber sido cliente de ambos negocios, tanto del almacén para comprar alimentos como del bar para pedir alguna bebida que me permitiera atisbar el fascinante mundo de un boliche de barrio. Vivía en las inmediaciones y el Mirador tenía un cierto atractivo para el adolescente y sus amigos. el que era parroquiano asiduo lo era Dionisio Trillo Pays, amigo y compañero de estudios de mi padre. Trillo era por entonces Director de la Biblioteca Nacional, cargo que le permitía seguir escribiendo y vivir rodeado de sus amados libros. El que evoca la presencia de Trillo en El Mirador Rosado es el escritor y crítico literario Domingo Luis Bordoli en un artículo retrospectivo publicado en la Revista de la Biblioteca Nacional del año 1975.
A partir de 1994 el café pasó a manos arrendatarias que lo convirtieron en parrillada, cocina vegetariana y otros restaurantes de distinta índole hasta el actual Cocina de la Abuela (Avda.Brasil 2498). Incluso un negocio pintó la facha de otro color con lo que pasó a ser llamado el Mirador azul....
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DEL MIRADOR ROSADO
Como dijimos, el café y almacén del Mirador Rosado, aunque desaparecido prosigue hasta el presente en un apéndice deportivo, bastante famoso por cierto. En la década de 1940, más precisamente en el año 1943, un grupo de jóvenes que se reunían noche a noche en torno a la barra del café para comentar y organizar partidos de fútbol, resolvió fundar una institución deportiva para canalizar su pasión. Una vez obtenida la personería jurídica las reuniones de la directiva pasaron a realizarse cerca de allí, en la calle Bartolito Mitre 2599 y después en su propia sede, también en Bartolito Mitre N. 2621.
En el año 1970 el club se pasó a la categoría de Baby Fútbol, especialidad en la que ha obtenido varios premios dentro de la Liga Palermo. Y sigue con renovados bríos apostando por el futuro de nuestros niños a través de la sana competencia.
EL ROYAL PIGALL
Montevideo tuvo varios cabarets a lo largo de los años de vigencia[1] de este tipo de locales nocturnos dedicados a actuaciones musicales que presentaban gran despliegue de personajes y riqueza de vestuario, en sucesión de canciones y bailes matizados con toques de humor y fuerte carga de picaresca. Pero hubo dos que sobresalieron con tanto brillo y anecdotario que resultan dignos de ser recordados, el ROYAL PIGALL y el MOULIN ROUGE, ambos inaugurados en el mismo año de 1913, con lo que la gran aldea que era por entonces Montevideo se puso al día con las novedades que se realizaban en Europa y recientemente se habían abierto en Buenos Aires. Hagamos un breve racconto sobre la historia del cabaret para subrayar lo que decimos. Con la Revolución Francesa y sus aires de libertad se popularizó la costumbre de los café concerts, lugares donde la gente concurría para satisfacer su necesidad de diversión con espectáculos de sana alegría. Pero algunos intelectuales, necesitados de un ambiente de mayor libertad y vanguardismo para la actuación de los cantautores y la libre práctica del can can, un baile popular con exhibición de piernas y polleras, surgido a mediados del siglo XIX y rechazado muchas veces por escandaloso, propiciaron otro tipo de locales. Fue entonces que en 1881 abrió sus puertas LE CHAT NOIR, una especie de bodegón artístico fundado en el bohemio y parisino barrio de Montmartre y empezó a ser frecuentado por escritores y artistas, en especial pintores y estudiantes de Bellas Artes. Pocos años más tarde, en 1889, le siguió el segundo cabaret, el MOULIN ROUGE ubicado en Pigalle, el sector "rojo" de París, con gran desplieguee de bailarinas de can can y lujosos decorados, uno de los preferidos del pintor Toulouse-Lautrec para inmortalizar con sus pinceles el ambiente del cabaret. En 1890 el FOLIES BERGERE, existente como music hall desde 1869, se transformó en cabaret contratando a estrellas como Loie Fuller y Cléo de Mérode, que atraían multitudes. Años después el cabaret pasó a España, correspondiendo la primicia a Barcelona que contó con dos locales y a principios del XX llegó a Alemania con la apertura del Uberbrettl o famoso teatro “rojo”.
En 1901 le tocó el turno al Rio de la Plata de manos de la compañía francesa Bataclán que realizaba una gira, protagonizando un éxito tan completo que el lunfardo adoptó la palabra bataclán como sinónimo de bailarina de revista. Preámbulo para que en 1910 la ciudad tuviera su primer cabaret, el ARMENONVILLE, inmortalizado en varias letras de tango de la época.
Tres años después el género se instalaba en Montevideo. EL ROYAL PIGALL (sin la e final de Pigalle), abrió sus puertas de frente a la calle Bartolomé Mitre entre Reconquista y Buenos Aires, lindero y como apéndice del famoso ROYAL, un teatro de variedades. El lugar era muy especial y concurrido a la vez. No olvidemos que la calle Bartolomé Mitre comunicaba con el “Bajo” y también con el Mercado Central, todo un mundo de gente tanto de día como de noche. Vecino al teatro había funcionado el tambo de un buen catalán que atendía a la gente de la zona y los feriados se dedicaba a recibir la clientela de los asistentes al Teatro Solís para brindarles uno de los manjares de la época, un vaso de leche al pie de la vaca con la especialidad de las plantillas. En la misma cuadra se encontraban dos de los cafés de prosapia tanguera, el ZUNINO y el VICTORIA, de los que ya hemos hablado en capítulos anteriores.
El cabaret ROYAL PIGALL fue inaugurado con gran pompa el 16 de agosto de 1913 “a las 12 y 30 de la noche”, horario especialmente recalcado por la propaganda por lo inusual. Como dijimos se trataba del hermano menor del teatro ROYAL y su apéndice más popular y funanbulesco, destinado a espectáculos más subidos y pasada la medianoche. Podemos decir que cuando cerraba el teatro la clientela podía trasladarse al cabaret de al lado para proseguir la jornada, esta vez con aires de farra. E incluso, labia y dinero mediante, la posibilidad de terminar la noche con una aventura galante con una de las coristas, coronada por generoso champán. Ambos locales estaban administrados por Visconti Romano, un personaje con pasado de barítono que hacía resaltar el título de il cavagliere con que quería que lo llamara. Nacido en Italia y antiguo cantante de Ópera, vayamos a saber en que escenarios del mundo, terminó como empresario con gran olfato para encontrar artistas de éxito. En 1915 ante una transitoria merma de la clientela, convocó a su amigo Miguel Barca para que fuese a Buenos Aires a seleccionar algún conjunto musical que ganara la atención del público. En la vecina orilla Barca sintió cantar a dos jóvenes intérpretes de la canción criolla y los invitó para una temporada para actuar en el ROYAL PIGALL como en el ROYAL, según el éxito que se tuviera. El Siglo en su edición del 18 de junio de 1915 anunció el debut del DUO NACIONAL (así como lo ven, DUO NACIONAL, es decir que ambos reconocían una misma nacionalidad) para esa misma noche, diciendo de ellos que se trataba de “dos muchachos jóvenes, uno barítono y otro tenor que cantan a dúo hermosas canciones camperas de todas las regiones, pero las más bonitas son las que traen aires de las afueras catamarqueñas, riojanas, tucumanas y muchas regiones argentinas y uruguayas. Y tocan la guitarra con maestría y con ellas se acompañan en sus cantares”. Tanto fue el éxito del dúo que sus actuaciones se prolongaron hasta el 9 de julio siguiente. Fue la primera actuación del famoso dúo “GARDEL-RAZZANO” en Montevideo.
Hubo otras tantas referencias a las actuaciones en el ROYAL o en el ROYAL PIGALL, entre ellas los concursos de baile de tango, uno de los espaldarazos que catapultaron en nuestro medio el tango desde el arrabal hasta las luces del centro. Uno de los ganadores del concurso lo fue el famoso Bernabé Simarra, conocido como el Rey del Tango, que puso una academia de baile en París y terminó instalado en Montevideo.
Conocemos sabrosos detalles del ROYAL PIGALL y cierto anecdotario de su clientela gracias a la pluma de Víctor Soliño, personaje de la bohemia montevideana, compositor, letrista y autor de las crónicas que fueron recopiladas por Arca bajo el título de “Mis tangos y los atenienses”, que ha conocido varias ediciones. Uno de los capítulos más jugosos, Mocosita, contiene sabrosas referencias al lugar: “El cabaret, según la literatura tanguera, es un antro de perversión, escenario de orgías desenfrenadas, en el que las flores de fango inician el trágico camino que fatalmente desemboca en el hospital. Pero la verdad es que los letristas de tango -en general- éramos por aquellos tiempos, además de cursis, exagerados”. Soliño definía al PIGALL como un lugar de diversión, “última etapa de las despedidas de soltero, de las alegrías encendidas por un ascenso o por un viaje o de todas las fijas acertadas en Maroñas”. Y establece una distinción que resulta necesaria para comprender la mentalidad de la clientela de la época: por un lado estaba la que se podía llamar variable, generalmente la de los sábados y los domingos. Y estaba la otra, la fija, la de las barras de habitués. Para él estas últimas constituían “la salsa del cabaret”. Pero dentro de estas había que distinguir, muy importante, las de los bacanes y las de los patos. En las mesas de los bacanes reinaba el champagne, las mujeres caras, los cogarros Partagás de un metro, propinas de príncipe y una corte numerosa de adulones siempre pronta a festejar ruidosamente los desplantes o las ganzadas del patrón. Pero en cambio la barra ateniense, la que integraba Soliño, “militaba en otra categoría, como si dijéramos en la serie B”. Sus características eran el buen humor, el ingenio para divertirse con poca plata, la desfachatez y, naturalmente, la simpatía”.
Nos cuenta Soliño que pegado al cabaret estaba el teatro ROYAL. En los antiguos tiempos de Alonso, su anterior dueño, cuando el auge de la zarzuela, respondía al nombre de ODEÓN. Luego Romano lo cambió por el de ROYAL como tributo a una vidriera de varietés y escenario triunfal de Cotorrita, un artista cómico de la época. Uno de los personajes más recordados lo era un famoso calculista, INAUDI, fenómeno portentoso que donó el cerebro a la Academia de Ciencias de Francia, y también el boxeador de color, el negro Johnson, campeón mundial de box que daba trompadas en el escenario del teatro al mismo tiempo que tocaba el violoncello con la orquesta del Pigall. Sin dejar de recordar algunas cantantes y bailarinas como Las Castellanitas o las Hermanas Colindas, dignas del mejor recuerdo para quienes las habían visto en primera fila.
No sabemos cuántos años se mantuvieron las funciones del teatro ROYAL ni la vigencia del cabaret vecino. Pero hacia la década del 50 o del 60 los cabarets empezaron a decaer en todo el mundo. El tema requiere de una investigación más en profundidad. En Montevideo el declive de no debe ser ajeno a la inauguración de la Rambla Sur en el año 1935. Obra gigantesca que desde varios años atrás había provocado la demolición del “Bajo”, el barrio del pecado. Y grandes cambios en el trazado de la ciudad, transformando el lugar en una zona de paso y no en un punto de interés. Pero también declinaba la vida nocturna en barrios tradicionales que alimentaban la fuerza de la vida nocturna y los espectáculos de cabaret. La influencia del nuevo trazado de la ciudad y el cambio de su eje llevaron a grandes cambios. Pero también habían cambiado las costumbres y los esplendores de los espectáculos musicales, encauzados en parte por el cine. La ciudad cambiaba a trazos agigantados y el progreso traía muchas novedades. Y muchos cambios. Años después, el local del Royal Pigall fue acondicionado para cine, instalándose el CINE HINDÚ, famoso por las películas pornográficas que proyectaba. Y la esquina con la calle Buenos Aires se modernizó con la nueva sede de La Mañana y El Diario.
[1] La vigencia del cabaret en Montevideo podría ubicarse entre 1913 y la década de 1960, aproximadamente.
LA PEQUEÑA CORRIENTES

La calle Andes, antiguamente llamada calle de los Andes, a la caída de la noche se convertía en una fiesta. Por lo menos es lo que contaban los veteranos recordando sus tiempos mozos del 20 al 30 y lo que cuentan algunos memoriosos de las décadas del 50 o del 60, que quedan pocos. Las veredas comenzaban a hervir de gente, los comercios encendían las luces y las marquesinas, los automóviles se abrían paso a fuerza de toques de bocina y la gente iba y venía y volvía a venir como si no supiera a donde ir o quisiera estar en todos lados a la vez. Tanto era el bullicio, del que se sentían orgullosos los montevideanos, que la inspirada pluma de algún anónimo cronista la bautizó como la “pequeña Corrientes” en tímida comparación con la gran Avenida de Buenos Aires ensanchada en la década del 30, materialmente inundada de ríos humanos en la noche porteña, con un brillo y esplendor que nada tenían que envidiar a los bulevares o ramblas europeas. Oribe Pereira, uno de los personajes que entrevisté en el bar COCKTAIL, antiguo canillita y vendedor de billetes de lotería, recordaba en tono nostálgico, que “de madrugada la calle Andes tenía tanto movimiento como 18 de Julio a las 5 de la tarde”. No es de extrañar, entonces, que más de 20 cafés, bares y confiterías, contados uno por uno, abrieran sus puertas y ventanas a lo largo de las cinco cuadras más concurridas, desde Soriano hasta la esquina con Uruguay. Y que existieran otros motivos de diversión y espectáculos de segura atracción en los dos teatros existentes, el URQUIZA (luego ESTUDIO AUDITORIO DEL SODRE) y el ARTIGAS en la esquina de Colonia y Andes. Y también un lujoso cabaret, que cambió tres veces de nombre, además de bowling, billares y locales de apuestas de carreras hípicas, todo lo cual le confería un aire cosmopolita para todos los gustos y acorde a todos los bolsillos. Comencemos entonces el listado y revisión de los cafés que daban a la calle Andes y su radio de acción, empezando desde el sur. En la esquina con Soriano, muy cerca del entonces concurrido Mercado Central y de la calle Reconquista, vía de entrada y salida del “Bajo”, otro mundo y otra gente pero sin olvidar que muchos la empezaban o la seguían en los cafés de la calle Andes. Entre Soriano y San José encontramos dos cafés dignos de mención, el COLON y el CERVANTES, ambos sobre la acera oeste. En la esquina con San José era factible encontrar hasta cuatro cafés, uno en cada esquina, pero muchas veces se producían cierres o reformas que respondían a rápidos cambios de dueño y hasta de nombre. Entre ellos recordamos EL PINAR, el PALACIO DE LOS SANDWICHES y el SAN ANTONIO, además de otro cuyo nombre hemos olvidado. En la acera oeste estaba la confitería DEL LEON, que ofrecía productos de calidad y disponía de un salón pequeño pero elegante donde la clientela femenina solía rendir homenaje al té de la tarde. Y donde las mujeres podían estar ajenas al público eminentemente masculino de otros lugares, en especial las divorciadas que encontraban un lugar donde lucir su independencia. Casi lindero estaba el cine MOGADOR, primero dedicado a películas de estreno y luego a filmes de corte pornográfico. Frente se ubicaba la pequeña y coqueta confitería SANTA ANITA, llamada luego ANDES y casi pegado el café y bar PALACE, con salida a la plaza Independencia. Enfrente abría sus puertas el café y bar COCKTAIL, al que nos referimos en Raíces de marzo pasado. En la esquina de Andes y 18 de Julio se encontraba el SOROCABANA, templo del café por excelencia con casa central en la Plaza Cagancha y dos sucursales, una en 18 y Andes y la otra sobre 25 de Mayo y Misiones. La sucursal sobre la calle Andes, en la planta baja del palacio Salvo, ocupaba el mismo lugar que antes ocupara el café NUEVO y luego LA GIRALDA y ofrecía tres entradas: una por Andes, la otra por 18 de Julio y la tercera de frente a la plaza Independencia. Sus grandes ventanales, que recuerdo con gran nostalgia por haber sido habitué, coincidían con pequeñas mesas con tapa de mármol grisáceo y butacas de cuero verde oscurecidas en casi negras por el paso del tiempo y el uso constante. El público era más cosmopolita y de paso pero también tenía sus clientes fijos y sus tertulias de socios del Cine Club y de corte político, dada la cercanía de la Casa de Gobierno.
Una vez cruzada 18 de Julio, la calle Andes redoblaba sus luces en las cuadras siguientes. Sobre la acera este teníamos tres cafés, apenas separados unos de otros: el primero chicuelo y discreto, LA MONEDA, llamado después BARACOA, el otro LOS VETERANOS y finalmente LAS CUARTETAS, este último también con entrada por la plaza Independencia, café al cual nos hemos referido en el número anterior de Raíces. En la planta alta pero con entrada independiente se encontraba la confitería MADRID, famosa por las especialidades españolas que ofrecía. En la vereda de enfrente había dos cafés para diferentes públicos y exigencias. Uno angosto y oscuro, el YO-YO, curioso nombre en alusión al alfajor de Conaprole y el otro el ARTIGAS, en la planta baja del teatro. Puerta por medio se encontraban las ventanillas del SPORT, dependencia del Jockey Club donde era posible apostar en las carreras de Maroñas y Las Piedras. El público jugador era muy característico, rondando siempre y dando vueltas en espera del dato “posta”, mientras consumían cigarros y farfullaban entre dientes con todo el mundo, pero diseminándose luego por los cafés vecinos antes o después de formuladas sus apuestas. En la esquina destacaba el soberbio edificio del TEATRO ARTIGAS, con lujosa entrada de escalones forrados en felpa roja y dentro del mismo edificio, en la primera planta, el cabaret CHANTECLER, uno de los más lujosos y concurridos del medio, a los que dedicaremos un próximo capítulo. En la acera de enfrente, haciendo cruz, se encontraba el bar EL AVION, llamado así por las oficinas de Aerolíneas Argentinas, que se encontraba enfrente, hoy transformado en el bar MADISON, uno de los pocos que subsiste. También entre Colonia y Mercedes se distribuían varios negocios para atender otras preferencias. La popular Lechería y Chocolatería SPORTMAN era concurrida por un público más familiar, donde podía degustarse un soberbio chocolate a la española en largos vasos humeantes. Enfrente, sobre la acera este, se encontraba la confitería LA MALLORQUINA, una de las más elegantes y concurridas de la ciudad. Recuerdo haber sido cliente habitual durante años, gustando de disfrutar del café después del almuerzo en un entorno tranquilo de madera y música suave. Muchas señoras y madres con niños completaban la clientela en horarios vespertinos, pero de noche se llenaba de una concurrencia más versátil para presenciar espectáculos con orquestas de tango y música tropical. Y en la esquina el café y bar CASTRO aunque en otras épocas supo llamarse GRAN CASTRO, boliche muy concurrido tanto de día como de noche; era el preferido de los artistas y parroquianos que concurrían al Estudio Auditorio. Luis Grene, cronista montevideano al que nos hemos referido en más de una oportunidad, recordaba haber visto a las bailarinas de ballet ensayar algunos pasos utilizando las mesas como apoyo y ensayo antes de empezar el espectáculo. Luego de cruzar Mercedes el movimiento de la calle Andes mermaba un poco. Con todo, a la mitad de la cuadra, sobre la acera de enfrente, abría sus puertas el café y bar BOSTON, largo, profundo y oscuro pero siempre lleno de gente. Era como un gran recipiente con el mostrador al costado, en cuya parte trasera se repartían varias mesas de billar donde varios grupos se turnaban para demostrar sus habilidades con la carambola. Solían organizarse campeonatos, donde se jugaba a veces por dinero y otras simplemente por el honor. Pasada la calle Uruguay el movimiento terminaba como por encanto. Queda solo un café más a destacar, en la esquina de Andes y Paysandú. Un café con nombre muy curioso, el QUITAPENAS. Para encontrarle una explicación recurro a una anécdota de mi tío El Rubio, nacido en 1908, y fallecido en 1997, con casi 100 años. Vivió aquellos tiempos con la fuerza de la juventud y lo revivió en su madurez con la memoria y la nostalgia de los tiempos idos. Muchas veces le pedí que me hablara de aquellos tiempos porque me daba cuenta de que había sido un testigo de primer orden de aquella época. Solía en tono de broma contar el porqué de este nombre. Decía que los desafortunados en el amor o perdedores en el juego, una vez salidos del teatro, el cabaret o los boliches solían buscar una compensación culinaria. Y se desquitaban con el estupendo puchero a la española que servían en el QUITAPENAS, preparado por los propios dueños.
LAS CUARTETAS
Por Juan Antonio Varese
jvarese@gmail.com

Conocí personalmente el café, bar y pizzería LAS CUARTETAS, ubicado en la calle Andes 1381, entre 18 de Julio y Colonia, por lo que este capítulo me toca de cerca. Aunque no fui un cliente habitual, sí recuerdo con nostalgia el sabor de sus pizzas y lo práctico de su doble entrada, recurso que muchos utilizábamos aunque no gustase a los encargados. En lo personal ese pasaje me servía de atajo cuando me dirigía desde la plaza Independencia a la calle Andes, en dirección a mi escritorio de Mercedes y Río Branco. E incluso servía también a los muchachos jóvenes que aprovechaban para echar una furtiva mirada sobre las extrañas parejas que solían ocupar los rincones o mirar de soslayo a las mujeres del ambiente mientras rendían cuentas a sus cafiolos peinados a la gomina, tal como solía contar el veterano periodista Luis Grene, conocedor de los boliches más peculiares.
La entrada principal daba sobre la calle Andes y la trasera se abría hacia la plaza Independencia, lindando con el cine Los Ángeles, pequeña sala donde solían proyectarse películas pornográficas anunciadas con letreros provocativos.
LAS CUARTETAS fue inaugurado en el año 1939, cuando la calle Andes ofrecía tanto movimiento y animación que resultaba merecedora del mote de “pequeña Corrientes”, como solían tildarla algunos periodistas del ambiente nocturno. El local tenía tradición cafetera de vieja data por cuanto desde 1900 había funcionado en su lugar el café El Tropezón, que cerró sus puertas en el año 1938 tras el fallecimiento de su propietario. Se trataba de un lugar famoso por las “picadas” y por el tipo especial de clientela nocturna, puesto que era parada obligatoria de los que concurrían al Chanteclair, cabaret que se ubicaba en la acera de enfrente, o de los que hacían tiempo para asistir a alguna función en el Teatro Artigas, en la esquina de Andes y Colonia.
El nuevo dueño, que había trabajado muchos años en Buenos Aires, lo abrió con un cambio de nombre, LAS CUARTETAS. En cuanto al origen y razón del mismo, seguramente le fue puesto en razón de la poderosa influencia que por entonces ejercía la vecina orilla, Buenos Aires, la Reina del Plata, cuya vida nocturna era proverbial en el mundo entero. Varios nombres de famosos cafés porteños se repetían por entonces en bares montevideanos, entre ellos el Tortoni, ubicado en la calle Rondeau, al que dedicaremos otro capítulo; el Luna Park y el recordado Los Inmortales en la esquina de Rincón y Juan Carlos Gómez, ya tratado en Raíces. Precisamente en el año 1932, sobre la ensanchada y bien porteña avenida Corrientes, se inauguraba un café y pizzería con el nombre de LAS CUARTETAS, llamado así en atención a la costumbre de uno de sus parroquianos, el dramaturgo y poeta Alfredo Vacarezza, de improvisar poemas en cuartetas sobre servilletas que entregaba a los clientes habituales del lugar. De inmediato se volvió famoso, frecuentado tanto de día como de noche, y referencia obligada de la época.
En Montevideo, la década del 50 fue la de mayor esplendor de LAS CUARTETAS. Su propietario de entonces, don Hugo Gibert, había sido socio de La Vascongada (innovador sistema de bar y restaurante sobre la Plaza Libertad) y era hombre de hábil publicidad e innata simpatía para congregar amigos y clientes, los que formaban una rueda de varias mesas. Por entonces se lo llamaba "el café de la muchachada”, término amplio que refería a la clientela joven y despreocupada de la época. Trajeados con elegancia y peinados a la gomina solían contar sus hazañas amorosas y habilidades de “bon vivants” frente a los mostradores o en ruedas de amigos que se eternizaban entre cuentos y copas. Las vueltas de bebidas les correspondían por turno y “la última” solía prolongarse hasta altas horas de la noche. Costumbres de un Uruguay pasado, una época en que se podía vivir casi sin trabajar, en que las minas y las carreras de caballos solían ser repertorio obligado, y en donde el vivo era el canchero que le sacaba el cuerpo al trabajo y podía vivir con el mínimo esfuerzo. Tiempos de bonanza en el Río de la Plata, la hora del copetín era sagrada para despuntarla en el bar con los muchachos, compinches de juergas y trasnochadas.
Por entonces la revista Mundo Uruguayo del 15 de julio de 1954 publicó un artículo interesante, de seguro un aviso publicitario bajo forma de nota periodística, ilustrado con la fotografía en la que se inspiró el artista Álvaro Saralegui Rosé para pintar la acuarela que acompaña este capítulo.
LAS CUARTETAS fue famoso por los copetines y por el vino blanco de la casa, del que nunca se indicaba la procedencia. La repostería era bien requerida y alabado el horno del que salían exquisitas muzzarellas con los gustos más variados, algo no usual en una época en que solo se servía pizza y fainá. Otro detalle interesante, según recuerda algún cliente memorioso, fue en este café donde se instalaron las primeras máquinas traga monedas que permitían escuchar una canción mientras a través de un visor se asistía a las contorsiones de una bailarina escasa de ropas; todo un logro de la tecnología mecánica de la década de 1960.
Hacia 1970 comenzó la decadencia del lugar, la que se acentuó en los ochenta. La calle Andes dejó de tener brillo nocturno y pasó a concentrar una concurrencia no deseable. Por entonces LAS CUARTETAS pasó a tener una clientela más específica que vino a compensar sus arcas. En los últimos tiempos subsistió gracias a los apostadores de carreras de caballos que concurrían al Sport, apéndice del Jockey Club, instalado en un pequeño local sobre la calle Andes, entre 18 de Julio y Colonia, casi frente a LAS CUARTETAS. En las ventanillas del Sport se tomaban apuestas para las carreras de Maroñas y del Hipódromo de Las Piedras.
En 1981 la demolición del viejo Teatro Artigas significó otro mazazo para la calle y pocos años después también cerraba LAS CUARTETAS, dando paso a El Águila, una tradicional y elegante casa de modas. Tras casi medio siglo de existencia el lugar dejó su huella en la memoria de los montevideanos.
EL CLAYMORE

En febrero de 1923, en medio de gran expectativa, abrió sus puertas el café y baar CLAYMORE, en la por entonces más que céntrica ubicación de Colonia casi Florida. La ciudad se encontraba en una etapa de apertura cultural y los cafés representaban una de las manifestaciones características de la vida social. El curioso nombre de CLAYMORE, como luego veremos, provenía de una de las marcas más populares de whisky, el CLAYMORE, a juzgar por los avisos que aparecían en diarios y revistas. Los propietarios eran Benito Fernández, un español experimentado en el ramo e importador del producto, introductor como se decía por entonces y Luis Rezzani, un reconocido barman especializado en la preparación de cocktails de todo tipo. Este último era la cara visible y alma mater del negocio, inefable personaje de la década del veinte. De ambos se decía que pese a sus años y experiencia, eran de espíritu joven y profundos conocedores de los requerimientos de la clientela, por lo que en poco tiempo el café se transformó en uno de los más concurridos de Montevideo.
Sobre Rezzani recaía la atención de la clientela. Según una divertida crónica aparecida en la Revista MUNDO URUGUAYO, se lo consideraba un verdadero profesional, el más hábil y reputado preparador de combinaciones alcohólicas de la ciudad. No era en vano su fama, al punto de que muchos clientes no ordenaban el pedido hasta que el susodicho no llegara hasta su mesa para saludarlos. Es que Rezzani solía recorrer mesa por mesa del café, saludando a cada uno de los clientes y sentándose por un instante como prueba de reconocimiento y simpatía. Entre bromas y apretones de mano preguntaba a cada uno sobre los problemas que había tenido en el día, seguramente para saber que ingrediente incluir en el cocktail, que preparaba tan escrupulosa como aparatosamente, con aspavientos y batidos.
Se comentaba que tenía patentadas 770 recetas de cocktails distintos, cantidad astronómica que solía guardar de memoria. Por más que muchos lo animaran a registrarlos en una libreta, el inefable barmar salía siempre con alguna evasiva para justificar que su memoria era el mejor registro. Y que nadie pudiera copiarle sus secretos. Llevaba 23 años en el oficio, es decir que había empezado su actividad en 1900, siendo apenas un joven de 15 años. Ingresó en un negocio de bebidas, aprendiendo en forma intuitiva a combinar gustos y sabores. En Montevideo empezó a trabajar en el bar de la ACADEMIA, luego pasó al café y baar LONDRES, en el Cordón, después pasó un tiempo por el SPORTMAN de 18 de Julio y Ejido y finalmente estuvo varios años en la confitería del JOCKEY CLUB (Raices Nº 34 de noviembre de 2009). De allí, como correspondía a todo uruguayo que estuviera dispuesto a cruzar el charco para graduarse en el mundo de la noche y del espectáculo, pasó a Buenos Aires, que por entonces brillaba con luces que recién se apagaban al amanecer. Entró a trabajar en lo de FICHE, después por la puerta grande ingresó en la afamada confitería y bar IMPERIO de la calle Corrientes al 5206, en Villa Crespo, para luego trabajar en el renombrado restaurant y café de LOS CATALANES, uno de los primeros cafés de Buenos Aires, inaugurado en el año 1799, y finalmente deslumbró en lo de LUCIO, lugar preferido por la alta sociedad porteña de la época.
De allí quiso dar un salto más largo y se embarcó para Nueva York, donde permaneció por 7 meses. Fue con la idea de aprender nuevos cocktails y practicar combinaciones diferentes pero “no solo no aprendió sino que se vio obligado a enseñar”.
Dentro de sus atributos, contaba con uno muy especial para su profesión como lo era saber tratar a los bebedores, ya fueran ingleses, franceses, alemanes o americanos, tanto del norte como del sur.Ddurante los viajes aprendió varios idiomas, por lo que podía hablar en inglés cuando servia a un inglés y francés cuando atendía a uno de dicha nacionalidad, pero también sabía hablar en buen criollo cuando le tocaba servir a un rioplatense. Era fama que su cocktail preferido era el CLAYMORE, seguramente en homenaje al whisky y nombre de su negocio. Otro detalle interesante de su personalidad, demostrativo de la influencia que en aquellos tiempos solía tener el dueño de un restaurant o café, era que estos solían acercarse y sentarse en la mesa de los personajes famosos que visitaban el lugar. Especialmente los políticos, que se sentían honrados cuando el dueño se sentaba en su mesa y les daba la mano en público. Era un motivo de orgullo para el cliente, costumbre que le permitió a Rezzani reunir una colección de autógrafos, en especial de personajes del mundo del arte y la literatura. Cuanto famoso recalaba por Montevideo pasaba a saludar a Rezzani y este aprovechaba para hacerle firmar una servilleta o una hoja de carta. Rezzani guardaba las firmas y las dedicatorias en su despacho, formando una colección que se había vuelto famosa. ¿Qué habrá sido de ella?
El local del CLAYMORE era elegante y puesto con todos los honores. Tenía un salón para familias donde podían reunirse los clientes cuando iban con su esposa e hijos y un amplio salón para fiestas. No olvidemos que en dicha época todos los acontecimientos se cerraban con una cena o un brindis, por lo que el salón estaba permanentemente ocupado. Otra de sus peculiaridades eran las mesas de billar, complemento infaltable de cualquier boliche que se preciara de tal. Pero además del café y preparaciones espirituosas, el CLAYMORE era famoso por la variedad de postres y los helados, verdaderas especialidades del barman. Y, por supuesto, nada mejor que una copa helada para apaciguar los efectos del alcohol.
No sabemos, no hemos obtenido datos, sobre la duración y cierre del CLAYMORE. Por la década del 30 dejó de aparecer en las listas de propietarios de cafés. Seguramente no haya sobrevivido a la vida de sus dueños, como también pasó con otros locales que cerraron sus puertas con la muerte o jubilación de sus titulares. Es que hay lugares que no pueden mantenerse, ni siquiera es posible imaginarlos, sin la sonrisa de su dueño.
ALMACEN CAVALIERI

El CAVALIERI, que supo ser almacén de ramos generales, peluquería, café y bar, agencia de correos y surtidor de nafta a lo largo de casi un siglo, hoy está catalogado como uno de los almacenes y bares patrimoniales de Montevideo. Se halla ubicado en las afueras de la ciudad, en un área mayoritariamente rural, con baja densidad de población y rica producción hortícola. La zona, delimitada en parte por el río Santa Lucía y el arroyo Colorado, cuenta con una historia interesante que se remonta a la época colonial, cuando era conocida como la “Caballada del Rey”. Años después estas tierras le fueron adjudicadas a un colono de origen canario, Juan Delgado Melilla, de donde viene su nombre. Se trata de una hermosa localidad, también conocida por el aeródromo Ángel Adami, que le presta particular encanto. El almacén Cavalieri se ubica en uno de los cruces de caminos más característicos del lugar, el de la Redención y el Azarola, de frente a la escuela pública número 124. El comercio tiene una larga trayectoria, y aún así ha estado siempre en manos de la misma familia. Fue abierto en 1920 por Jean Pierre Cousté, un inmigrante vasco francés. En la travesía desde la lejana Europa, este joven manifestó tan buenos modos y respeto hacia los compañeros de viaje, en su mayoría italianos, que lo apodaron cariñosamente “il cavalieri”, nombre que trasladó a su comercio. Por entonces se trataba de grandes extensiones de campo que se fueron dividiendo en chacras y luego en granjas frutícolas que necesitaban de un almacén de ramos generales para proveer a los vecinos de todo lo necesario, desde alimentos y bebidas, hasta herramientas, productos veterinarios y de farmacia, nafta y aceite para los vehículos, y un largo etcétera que aumentaba según las necesidades. Poco a poco el lugar fue creciendo. No era fácil trasladarse en los primeros tiempos, e incluso a veces había que hacerlo en el barro, por el estado lamentable de los caminos. La clientela que se acercaba al almacén muchas veces se quedaba a pasar el tiempo, para conversar e intercambiar noticias y comentarios. La esquina era un cruce de caminos y parada obligada de los transportes, primero caballos y carros, luego automóviles y líneas de ómnibus. Pronto en el Cavalieri se armó un mostrador donde servir bebidas y estanterías para guardarlas. Se instalaron algunas mesas y sillas, y las copas propiciaron las charlas, los juegos de cartas y las apuestas. Luego vino la cancha de bochas en el patio y la mesa de billar para los más asiduos. Los hijos, ya criollos, dos hermanos varones, se hicieron con el padre en el trabajo, el almacén y el bar dentro del mismo local. Gerónimo, el más joven, en los intervalos que le dejaban las tareas, sacaba a relucir un bandoneón, que había aprendido a tocar en forma autodidacta. Se ponía a ejecutar algunas piezas aprendidas de oído y entonaba canciones acompañado de algunos parroquianos. Su fama empezó a extenderse y muchas veces se formaban tenidas con recién llegados o con artistas que acertaban, por distintos motivos, a arrimarse al lugar. El más famoso de todos, que todavía hoy es recordado -y homenajeado en sitio prominente del local-, fue Julio Sosa Venturini, el “varón del tango”. Nacido en Las Piedras el 2 de febrero de 1926, y pese a triunfar en Buenos Aires, nunca olvidó su pago y menos sus amores, en especial a Alba, una bella joven que vivía a la vuelta del Cavalieri. Algunos memoriosos aún recuerdan su voz resonar espontáneamente al calor de la improvisación. Pocas veces un artista se muestra más auténtico que cuando lo convoca una rueda de amigos y lo acompaña una copa de aguardiente. Pero también al lugar lo frecuentaban otros artistas que aparecían de improviso, sin que nadie los convocara. A veces eran parientes o amigos de un vecino, o incluso alguno que de gira recalaba en el lugar. Pedían una copa y se ponían a cantar o recitar, según los casos. El nieto del fundador, Luis Hugo Cousté, con sus 80 años y lúcida memoria, recuerda también las actuaciones de Horacio Palma, una de las voces de la orquesta de Juan D´ Arienzo, al cantante lírico Pancho Pons y a Peregrino Torres y el payador Juan Pedro López, de frecuentes visitas. Hoy la zona ha cambiado mucho y además de las granjas y bodegas ha surgido un nuevo tipo de negocio, producto de los tiempos modernos: las chacras turísticas para fiestas y festejos, casamientos y congresos. El nieto del fundador y su hija Geraldine, tercera y cuarta generación, continúan al frente del negocio y conservan con orgullo la tradición. Muestran el diploma que lo incluye dentro de la lista de almacenes y bares patrimoniales de Montevideo, medida tendiente a conservar los comercios tradicionales antes que los cambios de un presente poco afecto a tales reconocimientos los borre para siempre en aras de transformarlos en una serie homogénea e innominada de auto services y restobares. Ellos han sabido combinar, en sabia mezcla, el pasado con el presente. Resaltan lo antiguo y atienden lo moderno con la diligencia de nuestros tiempos. En el lugar se conservan viejos objetos y antiguas fotografías, se han mantenido las viejas estanterías de cajones para fideos, con profusión de madera lustrada, y algunas piezas se lucen en vitrinas cerradas. Fotos de Carlos Gardel y de Julio Sosa le hacen un guiño cómplice al visitante. Después de cada visita, don Hugo se despide con muestras de simpatía antes de cerrar la recorrida con un rito cumplido con parsimonia, que se encarga de realizar personalmente. Gira una manivela para dar cuerda a una vitrola que se encuentra frente al mostrador. Entonces se revive la magia, y empiezan a escucharse los compases de “La Comparsita”, en la característica interpretación de Juan D´Arienzo. Dice que se trata de un disco de pasta de 78 rpm, que tiene además otro valor, puesto que en la otra cara está grabada “La Puñalada”, la genial milonga de Pintín Castellanos, que nació como tango y fue transformada en milonga. Un disco para coleccionistas, muy raro de encontrar, otra de las piezas como de museo que atesoran las vitrinas del Almacén Cavalieri.
CONFITERÍA Y CAFÉ DEL TELÉGRAFO

COMBINACION DE ESPEJOS PARA PODER OBSERVAR
La CONFITERIA Y CAFÉ DEL TELÉGRAFO, la más lujosa y tradicional que tuvo Montevideo, estaba ubicada en la calle 25 de Mayo, entre Juan Carlos Gómez y Bartolomé Mitre, en el edificio que hoy ocupa el sector de las Comisiones y sala de Sesiones de la Junta Departamental de Montevideo. Esta se ubica en dos padrones de distinto origen: la esquina, conocida como la casa de Francisco Gómez , donde antes funcionó la Junta Económico Administrativa y el terreno lindero, de la mitad de la cuadra, ocupado durante casi un siglo por la famosa confitería. La misma fue inaugurada en el año 1866 por el señor Santo Rovera, un italiano versado en los secretos de la repostería. Seguramente la primera ubicación haya sido otra, de frente a una de las compañías telegráficas, de donde haya provenido su nombre y luego trasladada a la estratégica ubicación sobre la calle 25 de Mayo, vecino a la Junta Económico Administrativa. La confitería fue instalada a todo lujo en un predio de casi media cuadra de frente, con una marquesina a todo lo largo aprovechada para completar el nombre en grandes letras “CONFITERIA Y CAFÉ DEL TELEGRAFO de SANTO ROVERA”. (Por entonces la numeración era 368 a 378 y después del año 1913, cambio de numeración mediante, pasó a ser Nº. 619 a 629).
Desde fines del siglo XIX hasta la década de 1940 fue uno de los centros sociales más exclusivos y elegantes de la ciudad. En las revistas mundanas y en especial en los Anuarios de “El Siglo” figuraban avisos a página entera, destacando la calidad de sus servicios y la profusión de sus distintas secciones.
En primer término, sobre la derecha, estaba el salón de confitería y café dispuesto con mesas y cómodas butacas. La clientela variaba según las horas del día y de la noche. La muchachada trasnochadora se reponía con los famosos desayunos “completos” de leche con canela o café, acompañados de milhojas cubiertas de miel y jaleas de frutas. Al mediodía los aperitivos y a la media tarde los tés servidos en porcelana inglesa, concurridos por damas de elegante sombrero y cuellos de zorro. La combinación de espejos sabiamente dispuesta permitía el flirteo discreto entre la media luz de la sala y la indiferencia de una sala llena de gente. La clientela principal de la media tarde eran hombres de negocios, bancarios, profesionales y comerciantes. Las familias, con hijos incluidos, solían concurrir después de las funciones de cine en el Chic Salón de la calle 25 de Mayo o de teatro en el Cibils o el Solís. Existía, además, un gran salón que se destinaba a fiestas y recepciones, tanto familiares (cumpleaños, casamientos, bautismos y despedidas) como para agasajos y reuniones diplomáticas y de protocolo. Se celebraban banquetes, “refrescos” y soirées. Por entonces los locales preferidos para reuniones sociales eran el comedor del Hotel Oriental, el salón del Grand Hotel y el de la confitería del Telégrafo, pero años después se pusieron de moda el del Hotel de los Pocitos, el del Parque Hotel y más tarde el del Hotel Carrasco.
La confitería funcionaba como un emporio gastronómico. No exageramos al decir que en negocios de tal envergadura solían trabajar entre 80 y 100 personas entre la recepción, el despacho, los mozos, los limpiadores, los servicios de guardarropa y custodia y en la cocina los ayudantes, asistentes y cocineros. Todo un mundo laborioso porque en aquellos tiempos todos los productos se preparaban por anticipado. Cada restaurante fabricaba sus propios dulces, mermeladas, merengues, salsas, tucos, embutidos, condimentos y demás. No como ahora que los productos se compran al por mayor y el cocinero recién procesa el plato en función del pedido del cliente. Antes se trituraban cajas y cajas de frutas y verduras para preparar las conservas en grandes bols de vidrio que se tapaban lo más herméticamente posible.
También podemos decir que la confitería figuraba como casa introductora, puesto que importaba artículos de fantasía para regalo y productos nacionales de calidad. Importación directa de una novedad casi increíble para la época: violetas naturales cristalizadas.
La pieza de la izquierda funcionaba como almacén para despacho de productos al por mayor y menor. Tanto surtía a otras confiterías como vendía en el mostrador a la numerosa clientela de viandas. Anunciaba una selecta bodega de vinos importados y licores finos. Disponía de especialidades como frutas en syrop y abrillantadas, pezzi duri a la napolitana, turrones y mazapanes, fiambres a la italiana y a la mallorquina, gelatinas de todo tipo y jamón de York. Y, aunque parezca increíble, “depósito de hielo” para enfriar botellas y refrescos.
Finalmente, la fama se la llevaba la repostería y los pasteles. Los paladares de la Belle Epoque vernácula hacían cola para elegir y llevar los famosos nengantines, fondants y chocolatines. Las cajas de caramelos se envolvían con cintas de colores, según fueran del tipo suizo o rellenos. Y eran famosos los postres tipo papel y yema española. La especialidad más requerida era la de los alfeñiques, especie de alfajores rellenos de dulce de leche. Y, lo más requerido por los niños, los helados artesanales en toda época del año.
La Confitería y cafetería del Telégrafo funcionó hasta la década del 60. No hemos podido obtener datos de su cierre. El inmueble vacío se dividió en 4 propiedades de propiedad horizontal, dos de altos y dos de bajos, arrendados para diferentes destinos. En el año 1985, tras el retorno a la democracia y ya en estado de abandono fue expropiado por el estado por decreto 22386 y adquirido por la Junta Departamental de Montevideo para ampliación de su sede social. Se procedió a la reforma y hoy funciona el sector de las Comisiones y la luminosa sala de sesiones.
Agradecemos Informes de Raúl Barbero, autor de una nota en Que pasa del diario El País, del 25 de setiembre de 1993 y la documentación brindada por Cecilia Ravera, de la Biblioteca de la Junta Departamental.
Francisco Antonio Pérez, nacido en Montevideo en 1813, se dedicó a la actividad comercial e industrial. Adquirió el predio de la calle Cámaras y 25 de Mayo y encomendó al arquitecto Pedralbes, uno de los primeros en graduarse y recibir su título en el país, la construcción de una vivienda entre los años 1871 y 1874. El edificio resulta un ejemplo típico del eclecticismo historicista que inspiró la arquitectura de Montevideo de fines del siglo XIX. El 19 de setiembre de 1888, sin haberla llegado a estrenar, la familia Gómez la vendió a la Junta Económico Administrativa de Montevideo, la que se instaló y lo inauguró en forma oficial el 25 de agosto de 1889. El edificio fue declarado Monumento Historico Nacional según la ley de 1975. En cuanto al terreno lindero, el ocupado por la Confitería del Telégrafo.
LA NUEVA SIRENA

¿Que hacían nuestras abuelas del 900 mientras los esposos se reunían todas las tardes en los cafés para discutir sobre política, arte y literatura? No hablamos de los cafés de la bohemia, en los que se concentraba una clientela de escritores, músicos y pintores, sino de los comunes y corrientes que existían en cada esquina de Montevideo, durante las décadas del 10 al 40 y tal vez un poco más adelante. En aquellos tiempos eran lugares de encuentro y centros de reunión exclusivamente masculinos. Salvo en las raras excepciones en que unas pocas damas de fuerte personalidad y espíritu independiente, tanto poetisas como pintoras y profesionales universitarias, lograban el consenso y la aceptación para ser invitadas o invitarse ellas mismas, las ruedas de café estaban exclusivamente integradas por caballeros de bigote y sombrero.
Habían, eso sí, confiterías como LA AMERICANA, DEL TELÉGRAFO, LA IMPERIAL, EL LEON, el LYON D, OR, LA LIGURIA y otras tantas donde concurrían matrimonios y parejas de enamorados y, en ciertas ocasiones, grupos de damas en horas de la tarde. Confiterías elegantes y bien conceptuadas, a las que dedicaremos merecidos capítulos .Pero, durante nuestras investigaciones hemos dado con un entorno donde la concurrencia era casi exclusivamente femenina, los llamados SALONES DE TE. En especial el de LA NUEVA SIRENA, una elegante tienda de “novedades”, del tipo de las conocidas con el término francés de magazín. Al igual que en las grandes capitales como Paris, Londres, Roma y Madrid, o las grandes capitales europeas que desde fines del siglo XIX o principios del XX contaban con "grandes tiendas" o tiendas por departamentos como las GALERIAS LAFAYETTE, MARK & SPENCER, EL CORTE INGLES, etc. Montevideo también tuvo sus grandes y tradicionales tiendas, destacándose la NUEVA SIRENA, seguramente de las mas antiguas porque fue fundada por Carlos Pfeiff en 1858. Por entonces una pequeña tiendita que fue creciendo hasta ocupar a principios de 1900 toda una cuadra sobre la calle Sarandí y también dando frente sobre Bartolomé Mitre con el número 1326 y sobre Bacacay con el 1325.
El negocio fue evolucionando hasta convertirse en los años 20 en uno de los más importantes y concurridos de Montevideo. La propaganda la presentaba relacionada con casas comerciales en París, centro obligado de la moda de entonces, comprando directamente las prendas en la tienda de la Rue Hauteville 378, en franca competencia con el London Paris, abierta en 1908 y con Introzzi, destinada a la clientela del interior del país.
La NUEVA SIRENA ofrecía todo tipo de ropa para señoras y niños sin descuidar el rubro “caballeros”, donde las mujeres podían comprar prendas para sus esposos mientras realizaban sus propias compras. Siempre es y ha sido bueno el comentar las buenas adquisiciones realizadas.
La publicidad de la sala de te, que tenemos en nuestro archivo, destacaba los tapados de piel, las confecciones a medida y fundamentalmente los "artículos de ultima novedad".
Pero un elemento característico de la tienda lo fue el SALÓN DE TE inaugurado en toda la planta alta, que se constituyo en el "sitio obligado de reunión de importantes núcleos de la sociedad elegante, destinado a damas y caballeros de más alta posición social".
Más tarde fue presentado como salón de tertulias, rememorando el tradicional concepto de origen español de conversación coloquial. La publicidad en la prensa hablaba de “un elegante sitio de reunión”.
La decoración se había cuidado con todas las ventajas de un bien entendido confort y llego a decir que “las damas se encontrarían como en sus propios salones”. No olvidemos que por entonces la costumbre era que las familias recibieran a sus amistades en sus propias casas, cada familia anunciaba en la GUIA SOCIAL cuales eran sus días de recepción y cuales los horarios. Y, como complemento de gran efecto el salón anunciaba de 4 a 7 p.m. actuaría una orquesta con programas de concierto. Y, por ultimo no menos importante, los precios no eran superiores a los de las confiterías, lo que iba camino a convertirlo en el sitio “más chic de Montevideo y el más concurrido por las elegantes”.
La propaganda del SALÓN DE TE empezó a aparecer en varias de las revistas sociales, entre ellas MODA FEMENINA, ANALES y fundamentalmente en SELECTA, una publicación de frecuencia semanal dirigida al Mundo Elegante de Montevideo como decía su director responsable, el señor Juan Carlos Garzón. El primer número salió en enero de 1918 y se prolongó por varios años, con referencia expresa a los casamientos, los festejos en casa de familia, fiestas de beneficencia y comentarios sobre modas infantiles.
Otras tiendas por departamentos, abiertas en años posteriores, tuvieron también sus salones de té o restaurantes al paso. Recordamos especialmente el de la TIENDA INGLESA y el de CAUBARRERE en 18 de Julio y Convención, con su famoso salón y cafetería CAUBARCITO, en el primer piso del edificio.
LOS HERMANOS SAN ROMÁN
Juan Antonio Varese
jvarese@gmail.com

Varias veces hemos comentado en estas páginas que tan apasionante como la historia de los cafés resulta la personalidad de sus dueños. Especialmente en el Novecientos en que solían ser personajes de vida pública, cuya presencia personal muchas veces prestigiaba el negocio en el que estaban al frente. No lo encaraban como comercio con la única finalidad de ganar dinero sino que les inculcaban mucho de su tiempo y manera de ser. En algunos casos los cafés se convirtieron en instituciones que cumplían un papel social y cultural a la vez, donde la personalidad de los dueños jugaba un papel preponderante.
De entre los cafés de aquella época de utopías y surrealismos destacan con luces propias el POLO BAMBA y AL TUPI NAMBA, el primero de Severino y el segundo de Francisco San Román, respectivamente. El uno bautizado Emperador y el otro coronado Rey de los Cafeteros. Que se querían como hermanos pero a la vez diferían con la fuerza de temperamentos bien dispares. Ubicados los cafés muy cerca uno de otro, separados por poco más de una cuadra, representaban esquemas distintos en el tipo de clientela y la atención al público. En cada uno sobresalía la personalidad de cada hermano, que iba de mesa en mesa para integrarse a las ruedas de clientes y alternar con ellas.
No contamos con datos ciertos sobre el nacimiento de Severino (la partida de defunción que tenemos a la vista, ocurrida en Montevideo el 27 de noviembre de 1961, omite el lugar y fecha de nacimiento y solo menciona que contaba con 90 años de edad) por lo que podemos suponerlo nacido en 1851. En la partida de defunción de Francisco, evidentemente el hermano menor, datada el 23 de febrero de 1932, lo menciona nacido en Pontevedra y fallecido con 71 años, por lo que lo suponemos nacido en 1861. El profesor Carlos Zubillaga en su obra “Galicia y los gallegos en la cultura uruguaya”, Montevideo, 1997, ubica su lugar de origen en Santa Eulalia de Camos. Hay dos versiones en cuanto a la llegada de los San Román a Montevideo: una que habría llegado primero Francisco tras un periplo que comenzó por Brasil y terminó en Montevideo y otra que hubieran venido juntos en 1872. Pero de lo que no existen dudas es de que ambos deben haber recibido una esmerada educación, seguramente en su España natal, puesto que los conocimientos y aficiones que revelaron eran de las que se aprenden en los primeros años de vida. La familia contaba, como luego veremos, con fortuna y propiedades, lo que vuelve enigmática su arribo al Uruguay como jóvenes inmigrantes, a edad tan temprana. En especial en el caso de Francisco, que en 1872 contaría con con 11 años de edad.
El café AL POLO BAMBA fue inaugurado el 25 de Julio de 1885 en la calle Colonia Nº s. 6 y 8, trasladándose años después a un local mas amplio con frente a la plaza Independencia. Se dice que el primer titular habría sido Francisco San Román y que Severino entró recién en 1889 cuando Francisco le vendió el negocio para instalar el TUPI NAMBA frente al teatro de Solís. No nos convence esta referencia porque Francisco contaba solo con 24 años, una edad poco acorde a un emprendimiento comercial de tal naturaleza. Desde su nacimiento el POLO BAMBA fue uno de los más importantes de la época y el primero en ser considerado un café literario. El lugar se transformó en poco tiempo en punto de encuentro de peñas artísticas y literarias, cada una según sus tendencias e ideales. Costumbre de entonces, los contertulios se ubicaban por sectores: los intelectuales y artistas al norte, los políticos y anarquistas al sur y los comerciantes y hombres de negocios al centro. Nos inclinamos a pensar que la apertura fuera iniciativa de Severino y que Francisco, con menor edad, lo haya acompañado o secundado.
Como dijimos Francisco San Román abrió el TUPI NAMBA cuatro años después, en 1889, con los refinamientos más lujosos de la época (Ver nº 43 de Raices, de agosto de 2010). Desde entonces cada hermano tuvo su rol y jugó su papel, más largo el de Francisco y de mayor figuración en el tiempo; tuvo, para perpetuar su fama, la suerte de contar con hijos que lo secundaron en el negocio y un buen socio en el que delegar funciones y tareas.
Severino San Román, al frente del POLO BAMBA, reveló un fondo y natural bohemio que lo llevó a consustanciarse con el sector artístico y literario de su clientela. Hoy nos interesa su personalidad y trayectoria para cuyo caso hemos consultado la prensa de época, artículos de investigadores como Alejandro Michelena y el Prof. Pablo Rocca y realizado entrevistas a familiares.
El POLO BAMBA cerró definitivamente sus puertas el 8 de octubre de 1913, seguramente no por decisión voluntaria de su dueño sino porque se le haya sido reclamado judicialmente el local para la construcción de un edificio de apartamentos. Severino contaba con 52 años y según los cánones de principios del siglo XX una persona de esa edad era considerada mayor, casi un anciano, por lo que si disponía de fortuna suficiente para vivir de rentas, debía retirarse de los negocios y dedicarse a la vida familiar. Cerradas las puertas del café Severino no quiso abordar un nuevo emprendimiento comercial y se dedicó entre otras cosas a sus nietos y sus aficiones literarias. Casado en Montevideo con una compatriota, Francisca Rodríguez, tuvo seis hijos, cuatro hombres y dos mujeres. El mayor murió joven, el segundo, Celestino Pedro (padre de mis entrevistadas) se recibió de odontólogo, le seguía José, comerciante con fábrica de artículos eléctricos y Alfredo, el más joven fue empleado de la Aduana; las dos hijas mujeres, por su parte, se casaron y fueron amas de casa. Entre los hijos varones se plantearon varias discrepancias, José era del partido blanco y Alfredo del colorado, se llevaban mal y discutían con frecuencia. Alfredo llegó a estar preso en la isla de Flores por motivos políticos durante el golpe de estado de Terra.
Severino además de cafetero y bohemio fue un padre preocupado por el estudio de sus hijos aunque solo Celestino Pedro siguió una carrera universitaria. Según las mentas de la familia cuando Severino tuvo que cerrar el café tenía casa propia en la calle Lima casi Sierra (luego Fernández Crespo) y ahorros que le permitieron vivir de rentas hasta la muerte. En el año 2005 entrevisté telefónicamente a dos de sus nietas, las señoras Elsa San Román nacida el 27 de noviembre de 1927 y Nelly San Román, nacida el 6 de diciembre de 1929. Los recuerdos de ambas sobre el abuelo son difusos. La idea familiar era que tanto Severino como Francisco habían nacido en Sevilla pero luego la familia se trasladó a Vigo, en Galicia, para recibir una herencia. Otra versión, tampoco correcta, es que Francisco viajó primero a Brasil radicándose en Rio de Janeiro, de donde llamó a su hermano mayor y luego ambos continuaron viaje hacia el sur, hasta llegar a Montevideo. Lo que sí insistieron ambas era que tanto Severino como Francisco eran muy instruidos, que habían estudiado en España antes de partir, datos difusos que no pudieron precisar. Nelly lo recuerda como hombre de estatura regular, de barba blanca en la perita, siempre de traje y chaleco e infaltable bastón. La llevaba a la Plaza Libertad y le pagaba el boleto en un trencito que había entonces para niños, mientras que el encontraba siempre alguien con quien conversar. Lo recuerda como “muy español” y su casa de la calle Lima estaba rodeado de estatuas y objetos muy finos. Se trataba de un auténtico bohemio, que escribía poemas y “tenía cajones llenos de poemas”, recuerda Nelly que le gustaba abrirlos y revisarlos. Del POLO BAMBA conserva tan solo un servilletero de recuerdo. Severino solía contar que a algunos clientes no les cobraba el café con tal que fueran poetas y escritores. Y se ufanaba de tener amigos literatos e incluso de ser sido amigo del presidente Batlle, con quien se había sentado a la mesa.
Lo cierto es que Severino, de tanto conversar e integrarse en las mesas de intelectuales y bohemios, terminó con el deseo de escribir sus propias obras. Le interesaba especialmente la dramaturgia, le gustaba pronunciar discursos, e incluso se subía a alguna silla cuando había poca clientela para recitar poesías o interpretar papeles de caracterizados actores. Producto de sus aficiones empezó a escribir. Redactaba borradores y garabateaba manuscritos que entregaba a los conspicuos escritores de la barra del café, aguardando pacientemente sus comentarios. En un próximo artículo analizaremos las obras y su repercusión entre los contertulios del café.
GRAN CAFÉ AVENIDA
Juan Antonio Varese
jvarese@gmail.com

A lo largo de la avenida 18 de julio, devenida en la más importante de la ciudad desde las primeras décadas del siglo XX, Montevideo brillaba por la cantidad y presencia de sus cafés y confiterías. Numerosos locales abrían sus puertas profusamente iluminadas, cada uno con su particular y asidua clientela, tanto de día como de noche. Los parroquianos no se mezclaban, cada quien tenía su horario de concurrencia, ya fuere para celebrar negocios, reunirse con amigos o la familia y luego, más tarde, nuevamente con los amigos. La misma persona podía tomar un café a las 5 de la tarde por asuntos de trabajo y horas más tarde encontrarse en la misma mesa para integrar un grupo donde discutir sobre política, arte o literatura, sin descuidar los temas deportivos que por entonces habían ganado el fervor de los partidarios y la pertenencia a grupos o instituciones.
Una de las cuadras más concurridas de 18 de julio lo era, sin duda, la que iba entre Arapey y Daymán, hoy Río Branco y Julio Herrera. Allí se ubicaban tres cafés de primer nivel, prácticamente uno al lado del otro: el AVENIDA, el WELCOME y el TUPI, llamado el Nuevo para diferenciarlo del Tupí Nambá tradicional, sobre Buenos Aires y la Plaza Independencia.
El GRAN CAFE AVENIDA, como lucía el letrero sobre la entrada, estaba ubicado en la misma esquina con Río Branco y la entrada por 18 de Julio llevaba el numero 954. El salón era amplio, de techos altos y profusas arañas con caireles de cristal. El Café era propiedad de don Francisco Ferraro, un hombre de negocios dedicado al ramo de las bebidas y comestibles, por lo que el servicio se reputaba de excelente calidad.
Para referirme a la trayectoria de este Café cuento con el testimonio y los recuerdos de mi padre y de mi tío “el Rubio”, que lo conocieron en su juventud. Lo recordaban con aire memorioso, en especial por la sala de billares y los espectáculos de tango; como un lugar de encuentro de barras juveniles, aunque no tenía una clientela específica como el TUPI VIEJO o el BRITANICO, con sus barras de intelectuales, artistas y poetas. Mi tío decía que era lugar predilecto de macros, que iban a lucir los encantos de sus jóvenes y bien ataviadas pupilas del ambiente.
Tres eran los atractivos del GRAN AVENIDA: los cocktails a cargo del barman Rezzoni, famoso por sus mezclas y preparados al “gusto del cliente”, la sala de juegos con modernas mesas de billar y la actuación de los conjuntos musicales.
Como la mayoría de los cafés de la época, ofrecía espectáculos y disponía de un escenario para los músicos. Tanta era la asistencia y tan diferentes los públicos que las actuaciones se ofrecían en tres turnos: al mediodía, a la tardecita o vermouth y a la noche.
Las veladas se amenizaban con orquestas y recordados intérpretes, entre ellos Pignalosa en el piano y la orquesta típica de Minotto Di Cicco. Este último nació en Montevideo el 11 de octubre de 1898 y falleció en Buenos Aires el 9 de setiembre de 1979. Bandoneonista, compositor y director, tuvo en varias oportunidades su propia orquesta y en otras tantas la disolvió para tocar con maestros como Francisco Canaro. Otra orquesta que se presentaba a menudo, como lo atestiguan avisos en la prensa, era la de Donato-Zerrillo, compuesta por nueve integrantes: Edgardo Donato (violín), Tito Zerrillo (violín), Armando Piovanti (violín), Quico Artola (Bandoneón), J. Turturiello (bandoneón), Héctor Gentile (bandoneón), Ascanio Donato (violoncello), Antonio Bancalá (contrabajo) y Osvaldo Donato (piano). Emilio Sisa López, el memorioso de los cafés, refiere las presentaciones de Frederickson, un pianista de jazz que solía entonarse con cocó para obtener mejor nivel en sus actuaciones.
En el calendario de 1923 destacan las presentaciones de Paquita Bernardo, una bandoneonista argentina que causaba furor por tratarse de la primera mujer que ejecutaba este instrumento en público, en lugar tan eminentemente masculino como los cafés.
Entre 1926 y 1928, dos años antes del cierre, el escenario del AVENIDA era considerado uno de los mejores de la ciudad. Con atinado esfuerzo, el propietario recalcaba la presencia de orquestas típicas nacionales con el slogan de que “El Gran Café Avenida se enorgullece en presentar al público la Orquesta que necesitan los autores Nacionales para la divulgación de sus compositores”.
El AVENIDA cerró sus puertas a fines del año 1928, obligado por un desalojo judicial, consecuencia de que tratarse de una de las mejores ubicaciones de la ciudad, que crecía en edificios de altura y fuerza comercial? Prueba de ellos, a principios de 1930 se inauguraba en su lugar un moderno edificio construido por la compañía Gluksman, propietaria de una empresa cinematográfica. Se trató de un novedoso diseño para la época, un edificio sin balcones, que la fantasía popular, siempre creativa, dio en llamar “sin novedad en el frente”, en alusión a la película del mismo nombre que se estrenaba por entonces.
COCKTAIL BAR
Juan Antonio Varese
jvarese@gmail.com
“No se olvide de escribir sobre el bar COCKTAIL, en Andes casi 18 de Julio, uno de los últimos boliches con mostrador fraterno donde apoyarse para conversar y discutir con los amigos”, fue la reiterada recomendación que me hizo el “Laco” Domínguez -el popular Guruyense-, periodista de la vieja guardia, frecuentador de bares y cafés y conocedor de la vida nocturna montevideana.

Tiempo atrás, los cafés eran el escenario elegido por la gente para acercarse y dialogar, en el clásico esquema del boliche con barra de mármol o estaño donde tomar copas de parado y conversar de todo un poco con el circunstancial vecino o el propio dueño del negocio, que solía integrarse a las conversaciones. El COCKTAIL es el único café y bar de este tipo que queda en el centro de la ciudad, tanto que el conocido periodista Carlos Soto lo definió como “el último sobreviviente de los tiempos de esplendor”. Los boliches en el pasado funcionaron como verdaderos centros de reunión en los que se hablaba de todo, desde el último partido de fútbol a los dichos de algún político de turno, charlas que
se acompañaban con renovadas vueltas de caña o grapa, según las preferencias, y se extendían por horas. Eran también los lugares donde los más jóvenes podían aprender de la experiencia de los veteranos, algo así como una “universidad de la calle”. Esta fue la dinámica de los cafés y bares de buena parte del siglo pasado, hasta que empezó su decadencia a finales de la década del 60 o principios de los 70, cuando sobrevinieron grandes cambios en la conducta social y ciudadana y en las formas de relacionamiento de la gente. El tiempo del boliche pasó a ser ocupado por la televisión y la lectura de
diarios por la contemplación del monitor, proceso que se acentuó a partir de fin de siglo, cuando los bares y cafés fueron cerrando sus puertas o transformándose en restaurantes de moderno aspecto. Para este artículo tuve en cuenta la recomendación del amigo Guruyense y decidí volverme cliente del COCKTAIL, yendo cada tanto a ocupar una de sus pequeñas mesas para ordenar mis apuntes y asistir a la conversación de algunos clientes. Me costó dar con el lugar porque de tanto pasar por la calle Andes uno termina por no reparar en el local con un pequeño frente de no más de cuatro metros por diez de fondo, con un reducido espacio para la repisa con botellas, el mostrador de mármol y la hilera para cinco mesitas estiradas contra la pared. El local se ubica en la planta baja de un vetusto edificio de cuatro pisos que conoció mejores tiempos, pero eso sí, en el corazón de la ciudad, no tanto el de hoy, sino el de décadas atrás, de cuando la esquina de 18 y Andes era un hormiguero incesante de gente, tanto en horas del día como de la noche, y la calle Andes ostentaba el record de 20 cafés y algunas confiterías en solo cinco
cuadras, de Soriano hasta Uruguay, tema que trataremos en un próximo artículo. Para conocer la historia del COCKTAIL entreviste a Roberto, el propietario, que accedió gentilmente y dejó el mostrador para sentarse en una mesa a compartir sus recuerdos. El boliche abrió sus puertas en la década de 1920 y su nombre obedece a que sobre la calle Convención, a la vuelta, existía otro bar de pequeñas dimensiones y semejante aspecto que respondía al nombre de COPETÍN; tal vez un contrapunto entre el primero
para el mediodía y este otro para la tardecita, costumbres que han pasado de moda. Roberto, hombre de hablar pausado, se encuentra al frente del boliche desde el 30 de junio de 1975, en que su padre lo compró. Este, José Calvo, un gallego llegado al país en 1933, merecería un capítulo aparte, ejemplo de uno de los tantos españoles que vinieron a principios del siglo XX y dedicaron su vida al trabajo, generalmente en los rubros de bares o transporte capitalino. Trabajó duro hasta que pudo ser propietario de dos negocios, el café SIN BOMBO, en General Flores e Industria, y el BAR AVENIDA, en General Flores y Larrañaga. En 1975 decidió comprar este pequeño bar en el centro de la ciudad, al que se vino con su hijo Roberto, mientras los otros hijos quedaban a cargo de los otros negocios. Roberto no
tenía 20 años y casi enseguida quedó como responsable del café, porque su padre falleció a los pocos meses de instalados. Ya para 1975 había comenzado el proceso de declinación del centro
de Montevideo, no obstante lo cual el COCKTAIL continuaba trabajando las 24 horas al ritmo de una intensa y variada clientela. Por un lado atendía a los empleados de la Oficina del Impuesto a la Renta, por entonces en el entrepiso del Palacio Salvo, y al grupo de contadores, escribanos y abogados que circundaba la impositiva. Por otro era reducto de periodistas que lo tomaban como lugar equidistante y de mostrador abierto para hacer un alto en el camino y compartir sus vivencias. Entre los habituales
recuerda a Petit, a Dominguez (Guruyense), a Romeo Otero y en especial a Carlos Soto, así como al personal y los pasajeros del interior que llegaban en las compañías de ómnibus Chadre o el Expreso Minuano, con terminales en la rinconada de la Plaza Independencia. Otra clientela interesante
provenía de ciertas oficinas ubicadas en el Salvo, entre ellas La Batuta, el sello fonográfico donde Jaime Roos grabó la célebre pieza Brindis por Pierrot. Después de trabajosos ensayos de grabación, los músicos y empleados cruzaban para tomar una copa en el COCKTAIL, donde el fotógrafo Mario Marotta les tomaba fotos para ubicar el tema de la carátula. Al final resultó una tapa en la que Jaime aparecía en primer plano y más atrás Roberto, el propietario. En más de 35 años de trayectoria Roberto ha sido testigo de la marcha del café y de la evolución del entorno. La calle Andes se ha empobrecido, corre la droga, el centro se ha vaciado y las veredas resultan peligrosas. Apenas cae la tarde aparecen de la nada personajes extraños, los fantasmas que tiene toda ciudad y que deambulan con las luces de la noche.
Han desaparecido la mayor parte de los comercios representativos de otros tiempos, como el PALACIO DE LOS SANDWICHES, el bar SAN ANTONIO, la confitería DEL LEON, el cine MOGADOR, los cafés
PALACE y SOROCABANA y el hotel CITY, por no citar más que los de la propia cuadra. De los primeros tiempos recuerda al cliente que atendía todas las madrugadas, cuando regresaba de actuar en un centro nocturno y pedía calladamente un café antes de irse a dormir. Era nada menos que Alfredo Barbieri, hijo de Guillermo Barbieri, uno de los guitarristas de Gardel también fallecido en la catástrofe de Medellín. Otros recuerdos refieren a los empleados y artistas que concurrían a CX 30 Radio Nacional y a CX
46, en especial a Alfredo Percovich y los payadores que asistían a la fonoplatea para actuaciones en vivo. También era habitual la presencia de Marta Gularte, que vivía en el Hotel City de la esquina, que muchas veces pasaba en compañía de su hija Katy. En aquellas épocas eran frecuentes las razzias de la policía, todo el mundo tenía que mostrar los documentos y el que no los tenía marchaba a la Seccional hasta que aclarara su identidad. Por ese entonces circulaba entre risas la anécdota del joven que no tenía documentos, pero quedó libre cuando exhibió el carnet de socio del Club Peñarol. Para amenizar la entrevista Roberto desplegó, con especial cuidado, viejos recortes de diarios y algunas fotos que le dedicaron artistas y personajes que frecuentaron el lugar.
|
|
|
